Libertades civiles en intersticios excepcionales
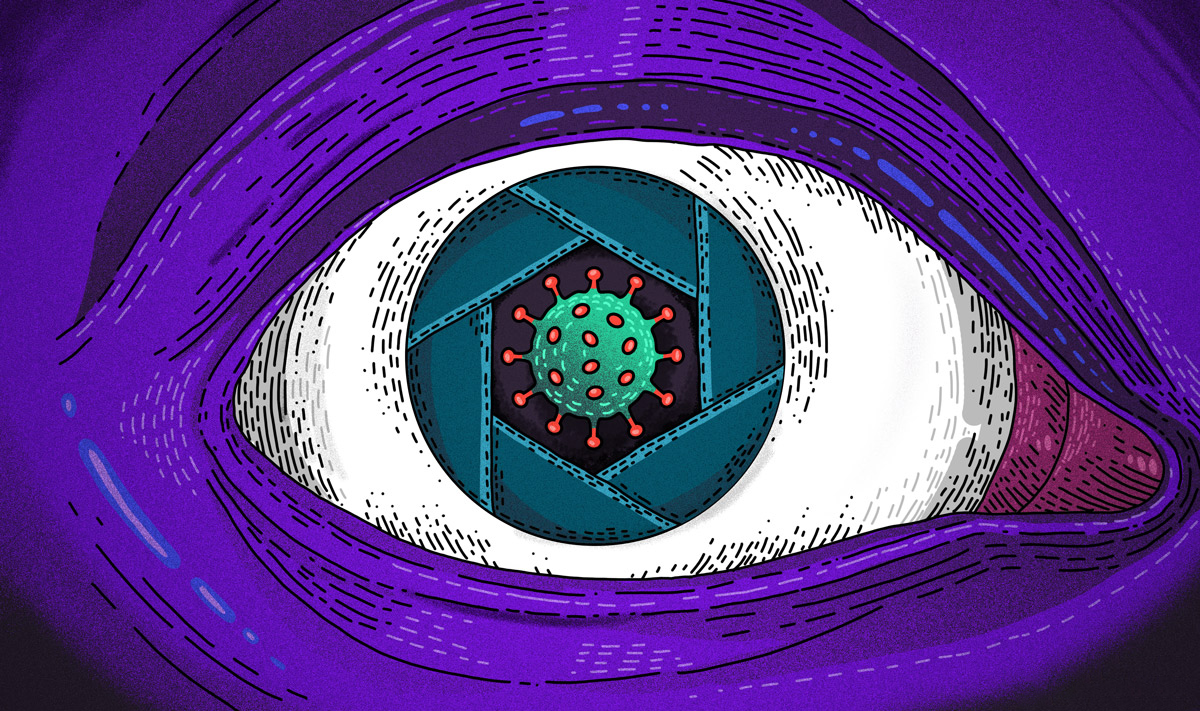
Igor Vujčić
Quizá convendría por ahora evaluar, más que imaginar de forma apresurada escenarios futuros antinómicos, las bases estructurales de nuestra convivencia humana como parte de un entorno globalizado pleno de interdependencias. Auscultar los presupuestos y consensos que forman parte de nuestra organización colectiva puede arrojar luz sobre las consecuencias de medidas excepcionales en momentos de acentuada vulnerabilidad. Saber qué perdemos o qué permitimos cuando normalizamos lo excepcional, sin duda, es un tarea política de autocrítica necesaria para evaluar realidades tan cambiantes como imprevisibles. En esta ocasión, por ende, me propongo algo mucho más humilde que visualizar un mundo futuro o predecir los colores del mañana. Me interesa realizar una primera aproximación sobre el modelo de organización político-institucional del cual surge nuestra idea de Estado de derecho, para vincularlo a la función de las libertades civiles en él inscritas.
Hablar de pacto social no debe ser un significante vacío para denotar cualquier tipo de normativa material que se acomode a los intereses de quienes asumen paulatinamente un papel hegemónico en la administración pública. El llamado contrato social, tantas veces denostado discursiva y prácticamente, es la base misma en la cual se cimientan una serie de consensos con el fin de preservar institucionalmente algo y posibilitar el cambio que se requiera en cada momento. Es la idea misma o el porqué de una organización colectiva entre personas naturalmente distintas. En momentos en los que se normalizan reglas excepcionales, conviene evaluarlas a la luz de esos principios fundantes que le dan sentido a la política institucional de un colectivo. Extender la norma excepcional más allá de la circunstancia excepcionalidad fáctica, lo que es un ejercicio de poder nada novel, puede lacerar ese entramado de principios y consensos que cobran sentido orgánico en la idea de Estado de derecho. Analizar algunas de estas medidas excepcionales a partir de este marco podría ser un ejercicio conveniente de profilaxis social ante el sempiterno potencial exceso de poder.
II.
En momentos en los que las necesidades materiales requieren medidas excepcionales, surge de manera pronunciada la tensión siempre latente entre libertades individuales y el poder represivo del Estado. Esa tensión, de ordinario, suele resolverse dentro de los límites normativos del propio Estado de derecho, que no es sinónimo de derecho positivo o vigente, sino un ente soberano que se regula y se somete a normas que pretenden prevenir la arbitrariedad en la función pública. De esta manera, en ocasiones no excepcionales el Estado de derecho contiene, en teoría, las reglas específicas mediante las cuales debe resolverse la tensión entre libertades individuales y limitaciones estatales. Esto le da materialidad al principio cardinal y democrático de la seguridad jurídica, que a su vez pretende garantizar el respeto a la voluntad soberana que se normativiza mediante la actividad legislativa. Sin embargo, es una realidad constatable que las normas vigentes del Estado de derecho no pueden prever todas las soluciones a la amplia gama de potenciales riesgos que amenaza importantes intereses colectivos, como por ejemplo son la seguridad alimentaria o la salud pública. Cuando esos riesgos no previsibles se concretizan, el Estado suele adoptar medidas excepcionales –al margen de los procesos ordinarios de solución de conflictos– que, pese a su marginalidad, no deben apartarse de la legitimidad democrática que les sirve de fundamento.
Tradicionalmente, aunque desde una predominante mirada o Weltanschauung muy eurocentrista, solemos justificar la existencia social del Estado mediante teorías contractualistas. El pensamiento político moderno tiende a identificar en el trabajo de Hobbes, en esencia, una justificación del Estado soberano –en ese caso el absolutismo monárquico– como aquel Leviatán institucionalizado al que los seres humanos le delegan sus libertades con el fin de que se garantice la paz entre estos. Es decir, el resultado de un pacto entre seres notablemente egoístas que desconfían entre sí, pero que, con el fin de evitar los peligros del estado de naturaleza que los enfrenta a una guerra constante, se someten pasivamente a los designios del soberano. Mediante una visión antropológica considerablemente menos negativa, la teoría contractualista de Rousseau configura un Estado guiado por la razón instrumental y por la conciliación entre la libertad individual y la “voluntad general”; un contrato social que pretende garantizar tanto la libertad como la igualdad ciudadana. Bajo este modelo, y contrario al modelo de Hobbes o el de Locke, la sujeción a la ley no implica el abandono total de la libertad natural a favor de un Leviatán, sino su transmutación en libertad normalizada y legislada por una comunidad de iguales.
En gran medida, este último es el modelo de contrato social que acoge Kant para desarrollar su teoría del Estado. En efecto, este pretende garantizar y coordinar las libertades y obligaciones institucionalizadas de las personas autónomas bajo premisas ancladas en normas universales provenientes de la razón. El derecho, en este caso, es la síntesis conceptual, amparada en una ley universal de libertad, de aquellas condiciones por las cuales el arbitrio de cada persona puede armonizarse con el arbitrio de las demás. Mediante el modelo contractualista de Rousseau y Kant, el ser humano pacta con sus pares una forma institucionalizada de organización colectiva con el objetivo de garantizar la autonomía efectivamente coordinada de cada individuo. De esta forma, se constituye el Estado como salvaguarda de las libertades individuales en una comunidad que se limita normativamente para posibilitar y potenciar la autonomía de cada persona como fin en sí mismo. Esta idea del Estado como garante de libertades individuales no sólo ha tenido resonancia normativa en muchas constituciones estatales, sino en el influyente neocontractualismo desarrollado por trabajos como los de Rawls o Habermas durante el siglo pasado y el actual.
Así las cosas, las libertades fundamentales garantizadas por un Estado de derecho constitucional y democrático, con un trasfondo marcado por la teoría de contrato social antes mencionada, propenden a coordinar el ejercicio de la autonomía individual en comunidades interconectadas e interdependientes. En el caso de Puerto Rico, aún con su endeble y condicionada autonomía sometida a la soberanía de otro Estado, la Constitución preceptúa una serie de derechos fundamentales como garantía normativa de libertades individuales, tanto políticas como sociales. Su jerarquía constitucional arroja luz sobre la importancia de este resguardo legal como elemento constitutivo de una organización democrática basada en el reconocimiento recíproco de sus participantes. A diferencia de un modelo de Estado como el hobbesiano o schmittiano, el Estado constitucional y democrático pretende coordinar y potenciar las libertades individuales en tanto que compatibles con la igualdad de cada persona. Por tal razón, su limitación siempre será sospechosa ya no sólo por su jerarquía constitucional, sino por su papel fundante en la propia idea de Estado de derecho de corte liberal.
Ahora bien, como se dijo anteriormente, ese Estado de derecho no es una entelequia que prevea soluciones efectivas para todos los conflictos posibles. Existen situaciones excepcionales, como efectivamente es una pandemia o un desastre natural de envergadura, que pueden justificar –y en algunos casos hasta exigir– la adopción de medidas extraordinarias que impliquen la limitación temporal de ciertas libertades fundamentales. Medidas que, como menciona Zaffaroni, deben obedecer a un juicio de racionalidad en función de proporcionalidad, entre el bien que se obtiene y el que se sacrifica. Por lo tanto, esto no debe significar, en clave tanto jurídica como ético-política, una renuncia absoluta a la fiscalización institucional de esas medidas extraordinarias, o una delegación ciega de poder ilimitado a las autoridades públicas. Toda medida excepcional que pretenda mitigar los riesgos o efectos de una emergencia real, debe ostentar la misma legitimación política que cualquier medida ordinaria. En efecto, justificar la legitimidad política y jurídica de las reglas de excepción es un reto tan complejo como trascendental. Sin embargo, es un reto cuyo resultado satisfactorio le imprime razón de ser a normas y decisiones públicas en momentos donde las vulnerabilidades tanto individuales como colectivas suelen germinar prolijamente.
Dicho esto, obviar la falta de legitimación de las medidas de excepción puede significar un peligroso afianzamiento del fenómeno de normalización del llamado estado de excepción en democracias que exigen lo contrario. Los trabajos de Agamben, Butler o Esposito son ilustrativos de este fenómeno de la excepcionalidad que permite una mayor afectación a derechos y libertades fundamentales, incluyendo derechos humanos y civiles. Recientemente, el propio Agamben ha enarbolado duras críticas sobre las medidas de excepción que se han adoptado en Italia tras la llegada de la Codvi-19. Sin entrar en sus fundamentos, que han provocado refutaciones muy atinadas y correctas en este contexto, lo cierto es que el escenario excepcional representa de por sí una tentación muy fecunda para restringir libertades más allá de lo necesario. Como pertinentemente recuerda Gargarella en el contexto argentino, es en la emergencia, justamente, cuando los abusos resultan más fáciles y los errores se pagan más caros. Algo que, en el otrora epicentro del virus, Italia, advertía Esposito al identificar un importante peligro en el cambio de los procedimientos democráticos ordinarios hacia disposiciones de emergencia en virtud de un entrelazamiento de la política y la vida biológica. Riesgo de normalización que no debe estar enfrentado con una aplicabilidad razonable y legítima de medidas de excepción para mitigar una pandemia cuya magnitud hace a penas dos meses ni se sospechaba.
III.
A tales efectos, creo que la tarea ante las medidas de excepción se bifurca en dos renglones diferentes. En primer lugar, el de la fiscalización de estas normas a través de la representación democrática y de la actividad ciudadana, materializando la importante labor de funciones de pesos y contrapesos que debe existir en todo sistema republicano de gobierno amparado en la separación de poderes. En segundo lugar, de un matiz más trascendental, en la elaboración normativa de regulaciones que posibiliten lo primero, es decir, la fiscalización democrática en momentos excepcionales, y restrinjan los poderes de la Rama Ejecutiva a la observancia de unos límites específicos de actuación que, aunque más flexibles que de ordinario, no deben alejarse de la legitimación democrática que la fundamenta.
La Asamblea Legislativa, como órgano de representación soberano, debe asumir un papel preponderante, aunque no paralizante, ante las medidas excepcionales que adopte la Rama Ejecutiva durante la declaración de un estado de emergencia. Esto es lo que en otros modelos de organización estatal se denomina como control parlamentario, que junto al control de constitucionalidad sirven de salvaguarda institucional ante los posibles excesos competenciales de una de las ramas de gobierno. Nuestra Constitución no regula los tipos de estados de excepción que el Gobierno puede utilizar ante situaciones que lo ameriten. Ni la suspensión limitada del recurso de habeas corpus, o la llamada ley marcial ante casos de rebelión o insurrección, son normas constitucionales de aplicabilidad en casos de estados de excepción frente, por ejemplo, a pandemias o desastres naturales. La sec. 19 del art. II, sin embargo, encomienda específicamente a la Asamblea Legislativa la labor de adoptar leyes para casos de grave emergencia cuando se hallen en peligro la salud, seguridad pública o los servicios esenciales. Es este órgano parlamentario el que tiene la competencia constitucional de aprobar leyes que restrinjan derechos fundamentales con el fin de proteger la vida, salud y bienestar del pueblo.
Sin embargo, ante la ausencia de mayores especificaciones en el texto constitucional, en casos de emergencia como el actual la Asamblea Legislativa ha tenido, si algo, un papel más que secundario en las medidas que conforman el estado de emergencia. En virtud del art. 6.10 la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, Ley Núm. 20 de 10 de abril de 2017, la Gobernadora ha fundamentado estas medidas excepcionales como producto de los poderes extraordinarios allí delegados ante la declaración de una emergencia o desastre. Esta disposición es lo suficientemente amplia y generosa como para soslayar la responsabilidad democrática y constitucional que debería tener la Asamblea Legislativa en la configuración y fiscalización de las medidas de emergencia que adopte la Rama Ejecutiva. Una crítica similar ya la apuntó el profesor Carlos Ramos tan pronto se adoptó la orden de toque de queda durante esta emergencia. Convendría preguntarnos, a su vez, si no sería deseable que, en aras de una mayor salud democrática, se especifiquen de manera más clara algunos límites tanto constitucionales como estatutarios a las medidas que se puedan adoptar al amparo de una declaración de este tipo.
Por supuesto que no puede haber un catálogo de cada norma permitida ante situaciones que muchas veces son imprevistas, pero sí pueden haber disposiciones tanto constitucionales como estatutarias que vinculen de una manera efectiva la labor parlamentaria en la creación, enmienda y fiscalización de estas normas. Desde requisitos de temporalidad para la duración de éstas, hasta el requerimiento de mayorías legislativas para su aprobación o prórroga, los cuerpos legislativos deben asumir un papel más preponderante en momentos de tantas vulnerabilidades, tanto sociales, naturales como institucionales. Materializar ese poder constitucional de la Asamblea Legislativa, aparentemente hoy obstruido parcialmente por su propia actividad legislativa, no significa entorpecer la adopción de medidas que requieran urgencia. Pensar esto último podría llevarnos a elaborar tesis más cercanas a la justificación momentánea de la tiranía, que a la cooperación equitativa y efectiva entre ramas democráticas de gobierno. La Asamblea Legislativa no excusa su obligación constitucional en momentos de emergencia por el solo hecho de delegar amplios poderes extraordinarios a la figura del Gobernador o Gobernadora. Una ley de este tipo no debe ser una carta en blanco que flexibilice los límites normativos ante el riesgo de excesos ejecutivos durante una emergencia, como parece ser el caso de varias de las órdenes ejecutivas que se han aprobado durante esta pandemia de COVID-19.
Esto último no requiere necesariamente de un cambio de modelo de gobierno presidencialista a uno parlamentario. Pese a ello, durante esta pandemia hemos presenciado cómo otros Estados, tradicionalmente del segundo modelo, han empleado mecanismos constitucionales que intentan equilibrar los poderes ejecutivos y parlamentarios en aras de hacer efectiva la función democrática de pesos y contrapesos. En España, por ejemplo, el art. 116 de la Constitución regula tres formas de estados de excepción con unos límites temporales y competenciales claros entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados. Cada uno de los estados de excepción, que son el estado de alarma, el de excepción propiamente y el de sitio, conlleva unos requisitos de aprobación y de participación parlamentaria. Así, por ejemplo, el decreto del estado de alarma, que ha sido el utilizado por el Gobierno durante esta pandemia, no requiere la aprobación original del Congreso de los Diputados, pero sí su adopción cuando se prorrogue del límite de quince días de duración que preceptúa la Constitución. Los otros dos estados de excepción y de sitio ya requieren, desde el principio, la aprobación parlamentaria mediante una mayoría simple o absoluta, correspondientemente.
Igualmente, en un Estado federal como Alemania se contemplan hasta cinco supuestos de estado de excepción en su Ley fundamental o Constitución, dándole primacía al Parlamento y esquematizando de forma garantista las limitaciones de cada uno. Con sus correspondientes diferencias, en Portugal, Grecia y en Hungría también se regulan diversos estados de excepción en sus constituciones cuando ciertas emergencias lo requieran. Por su parte, Italia, Bélgica, Austria, Dinamarca, Suecia o Irlanda, por mencionar algunos países notablemente afectados por la actual pandemia y reconociendo el enfoque eurocentrista de la comparativa, no regulan en sus constituciones el estado de excepción, salvo casos puntuales muy específicos, como es el Francia, y delegan su delimitación a la labor parlamentaria.
Incluir a la Asamblea Legislativa en las labores de delimitación formal de las medidas excepcionales durante un estado de emergencia, en definitiva, puede representar una forma de democratizar la adopción y fiscalización de normas extraordinarias en momentos que pueden implicar importantes riesgos de exceso de poder innecesario, incluyendo las tareas delegadas de contratación pública que recurrentemente hemos visto cómo se han pervertido o corrompido en momentos hasta catastróficos. Nada impide, por otra parte, adoptar una mayor delimitación constitucional del denominado estado de emergencia, pudiendo configurar bajo la más alta rúbrica legal la relación de complementariedad que debería existir entre las Ramas Legislativa y Ejecutiva. Especificar estas funciones, delimitando de manera más precisa las competencias del Gobernador o Gobernadora, podría representar una tarea de salud democrática en nuestra ya de por sí exigua autonomía política. No se trata de ralentizar los procesos de aprobación de medidas extraordinarias, sino de imprimirles una mayor legitimación política a través de la labor parlamentaria eficaz y efectiva.
IV.
Para esto último, en gran medida, se necesita una ciudadanía –sin entrar en lo complejo del término– politizada y (pre)ocupada por las labores legislativas. Que en la actualidad existe una crisis de representatividad en el ámbito político-institucional, algo que no es exclusivo de Puerto Rico, es una realidad que afecta la efectividad de cualquier medida que pudiera democratizar la configuración de normas extraordinarias ante una emergencia real. Confiar ciegamente en las pobres o nocivas dinámicas institucionales de nuestros cuerpos legislativos es contribuir, por activa o por pasiva, a la prevaricación institucional que penosamente ha distinguido a nuestra Asamblea Legislativa. Por necesidad, sin embargo, es el único órgano parlamentario que existe en nuestro esquema tripartito de gobierno, lo que nos debe invitar a ser más proactivos como ciudadanía en su fiscalización, particularmente mediante la participación en la creación de opinión pública.
Un ejemplo reciente de esta ineficiencia democrática, por no decir irresponsabilidad expresa, es la aprobación de la Ley Núm. 35 de 5 de abril de 2020, la cual enmienda la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, con el fin de tipificar como delito el desobedecer, incumplir o desacatar de cualquier forma una orden ejecutiva del Gobernador en la que se establezca un toque de queda o mediante la cual se decrete un estado de emergencia o desastre. No creo que haya un mejor ejemplo de norma penal en abierta contradicción con el principio de legalidad, particularmente con los preceptos de ley escrita y de ley cierta, que esta ley penal en blanco. De ordinario, las normas penales en blanco tipifican supuestos de hecho que no contienen íntegramente todos sus elementos constitutivos; es decir, son normas que remiten a otras de igual o inferior jerarquía para constatar la realización del injusto penal. Esta, por ejemplo, remite a cualquier orden ejecutiva que establezca un toque de queda o un estado de emergencia. En otras palabras, para saber si se configura un delito bajo este precepto, nos tenemos que preguntar si las acciones de desobedecer, incumplir o desacatar allí tipificadas se refieren a una disposición –no establecida en el delito– de cualquier orden ejecutiva que establezca un toque de queda o una declaración de emergencia o desastre.
Pese a lo anterior, no toda ley penal en blanco infringe necesariamente el principio de legalidad con esta intensidad. Esta disposición lo hace por su irrazonable amplitud de aplicabilidad a un sinnúmero de supuestos de hecho que no están mínimamente especificados en el injusto típico (en la descripción del hecho antijurídico). Esta no sólo es una norma que lacera este principio de la parte general del Código Penal, sino también la disposición constitucional de prohibición de vaguedad en los estatutos penales, que emerge de la garantía a un debido proceso de ley, y la doctrina en contra de la amplitud excesiva, en aquellos casos puntuales que tengan que ver con el ejercicio de la libertad de expresión. En resumidas cuentas, ni orienta específicamente qué conductas son las proscritas o prescritas en esta norma penal, ni ofrece límites claros para prevenir su aplicabilidad arbitraria y caprichosa por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. En fin, que es hartamente frustrante ver que normas como estas son redactadas y aprobadas por abogados y abogadas, y confirmadas por una Gobernadora que hasta hace poco era la Secretaria de Justicia del país. Esta no es una mera torpeza legislativa, es una utilización corrompida y pervertida del poder represivo del Estado para intimidar, amenazar y enjuiciar una amplia gama de conductas en abierta contradicción a varias garantías mínimas de carácter constitucional y estatutario.
Si este es el resultado de una enmienda para subsanar un supuesto vacío legal, no sé cuántas garantías más se habrán vulnerado al perseguir penalmente a personas por un supuesto incumplimiento de la orden ejecutiva antes de haberse aprobado este delito. Como mínimo, la aprobación de esta enmienda es el reconocimiento de que no se debió perseguir penalmente a nadie por infracciones al toque de queda antes de su adopción. Esta es la conclusión lógica, como mínimo, de la aplicabilidad del principio de legalidad, especialmente la prohibición de retroactividad de la ley penal, a casos de incumplimiento del toque de queda como los que se han reportado desde hace semanas.
V.
Esto nos debe dar un panorama algo claro de cuánta politización y reforma política hacen falta en un país cuyos órganos político-institucionales parecen obedecer a otras lógicas que no son las más cercanas a la transparencia y a la salud democrática. Permitir una falta importante de control parlamentario y ciudadano sobre estas medidas extraordinarias en emergencias reales, puede representar la entrega tácita, inconsciente o conscientemente, de libertades fundamentales a un esquema de Estado más parecido al hobbesiano que al liberal-democrático. La aquiescencia a dinámicas y medidas que tienden a reducir la participación ciudadana, especialmente durante una crisis de representatividad como la que existe, solo aumenta los riesgos de arbitrariedad e improvisación en la gestión pública. De esta forma, las libertades de la persona quedan enquistadas en radios de imprecisión cuya repetición tiende hacia la peligrosa normalización y, en algunos casos, hacia su propia normativización. Se normaliza, de esta manera, lo que debió tener un periodo de caducidad ante una situación de emergencia real.
Con estas puntualizaciones no se desea restar importancia a la pertinencia de medidas de excepción ante una pandemia de tal magnitud como la que vivimos. Todo lo contrario, se desea esgrimir una crítica constructiva, a modo de lege ferenda, para atender estas emergencias con dinámicas institucionales que sean tanto efectivas como garantistas. Vivimos en sociedades cuyo modelo político-económico, como recalcó Beck desde hace más de tres décadas, tiende a multiplicar exponencialmente los riesgos –particularmente en los sectores sociales más desfavorecidos– y a integrarlos al pacto social postindustrial. Los problemas políticos de nuestra generación son cada vez más complejos por, entre otras cosas, el grado progresivo de interdependencia que se evidencia en el planeta. Como advierte Innerarity constantemente, los esquemas de simplicidad y simplificación de la democracia que hemos heredado para resolver importantes problemas de gobernanza hoy, cuya imprevisibilidad, complejidad e incertidumbre son cada vez mayores, resultan insuficientes ante la necesidad de respuestas efectivas. Las categorías políticas que tienden a simplificar fenómenos complejos de la realidad, aunque puedan obtener réditos electorales por su misma simpleza, tienden más a enmascarar la complejidad de la realidad que a afrontarla directamente.
Reprimir y limitar derechos y libertades es una receta tan antigua como tentadora; una manera más simple de afrontar problemas más complejos y transversales. Pos supuesto que ante una pandemia como la de COVID-19 es razonable, si no necesaria, la afectación de libertades como son las de desplazamiento, reunión o algunas modalidades de expresión, pero ello no debe implicar la existencia de una ejecución arbitraria que se distancie de la legitimación democrática que otorgan las normas legales en un Estado de derecho. Aunque represente un reto adicional el no poder acceder a espacios públicos y generar así la vita activa de la que hablaba Arendt en su reformulación clásica del concepto de política, con todos sus riesgos y peligrosos, las dinámicas digitales han elevado exponencialmente la cantidad de comunicaciones intersubjetivas más allá de los límites físicos. El espacio cibernético, en momentos como los de cuarentenas y medidas de fuertes restricciones ciudadanas, puede convertirse en valiosos espacios de encuentro y de resistencia, de creación de opinión pública y de hacer político aun en la distancia física.
Aprovechar la situación, cuya gravedad y extensión todavía desconocemos en gran medida, pero por los niveles de afectación y sufrimiento que han generado en otros países nos podemos hacer la idea, podría contribuir a mejorar las dinámicas tanto políticas como institucionales en un territorio que recurrentemente se proyecta incapaz de gestionar mínimamente crisis de esta y menor magnitud. Después de lo peor de esta pandemia, seguramente vendrán otras crisis importantes en lo económico, en lo social e institucional. Ya hemos estado desde hace años dentro de una grave crisis medioambiental que hoy percibimos peligrosamente como secundaria. Concebirnos como una organización política que delega ciertas libertades individuales con el fin de coordinar libertades fundamentales (normativizadas a través de la ley) entre iguales, nos da un norte más o menos claro de lo que debemos proteger para luego disfrutar exponencialmente como colectivo, como polis. No es democrático, por el contrario, delegar nuestras libertades con el objetivo de que se normalice irrazonable e innecesariamente la afectación negativa de éstas. Afrontar una grave crisis como la pandemia de COVID-19 es un reto para replantearnos nuestro modelo de contrato social y cómo lo gestionaremos en momentos críticos.
Referencias:
- Innerarity, Una teoría de la democracia compleja: Gobernar en el siglo XXI. Galaxia Guttemberg (2019)
- Agamben, Homo Sacer: el poder soberano y la nuda vida, Pre-Textos (ed.2019)
- Arendt, ¿Qué es la política?, Paidós (ed. 2005).
- Kant, Fudamentación para una metafísica de las costumbres, Alianza (ed. 2012)
- Butler, Vida Precaria, Paidós (ed. 2006)
- Habermas, Facticidad y validez: sobre el derecho y el Estado democrático de derecho en términos de teoría del discurso, Trotta (ed. 2010)
- Rawls, A Theory of Justice, Oxford (ed. 1999)
J.J. Rousseau, Del contrato social, Alianza (ed. 2012)
- Hobbes, Leviathan, Penguin (ed. 2017)
U. Beck, La sociedad del riesgo, Paidós (ed.1998)













