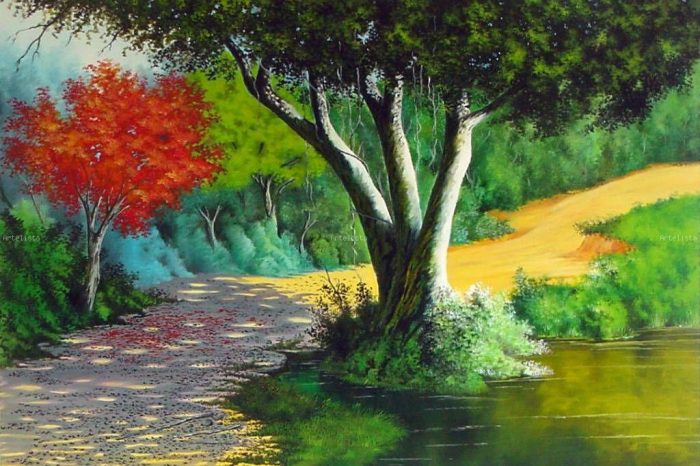Advertencia de Adam Smith para repensar la reconstrucción del país

«The rain dogs», Brian Adam Douglas.
«I am a trafficker (soy un traficante) de historias, soy director y soy latino»;
«Soy un traficante de sueños, soy productor y soy latino»; y
«Soy un traficante de melodías, soy músico y soy latino».
También se presentó un dealer, era chef, era un tirador de sabores y era latino. Y se presentó a una ladrona, era actriz, afirmó robar emociones y decía que era latina. Había un asesino, era bombero, mataba fuegos y era latino.
Esta campaña se dio en el contexto de un patente desprecio a los pobres e inmigrantes por parte de un candidato a la presidencia de EEUU quien comentó lo siguiente:
“When Mexico sends its people, they’re not sending their best. They’re not sending you. They’re not sending you. They’re sending people that have lots of problems, and they’re bringing those problems with us. They’re bringing drugs. They’re bringing crime. They’re rapists. And some, I assume, are good people.” (The Washington Post, 2015)
La elección de Donald Trump evidenció un amplio desprecio a los pobres e inmigrantes y la admiración y veneración a un candidato rico y poderoso.
Ya que la reconstrucción de Puerto Rico se da en esta era de un generalizado desprecio hacia los pobres, resulta apropiado utilizar unas palabras de Adam Smith como advertencia que guíe las iniciativas para planificar nuestro país. Aquí selecciono el tema de la salud como uno esencial en todo planteamiento sobre la reconstrucción de Puerto Rico luego del Huracán María. Más específicamente, abordaré el tema del financiamiento equitativo en salud, según planteado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. Y luego presentaré tres consecuencias de la advertencia de Adam Smith en el contexto de Puerto Rico.
Los sentimientos morales de Adam Smith
 Al fundamentarme en el pensamiento del economista político Adam Smith, este escrito parte de una filosofía moral, pues esta es una característica esencial de la economía política (Mosco, 2009, p.2), la cual se hace necesaria para una reflexión en bioética. Debo destacar que lo que hoy entendemos por economía surgió del interés en desligarse de la economía política, precisamente para desentenderse de esa dimensión de filosofía moral y para abrazar una dimensión mucho más matemática y libre de premisas filosóficas. A nadie le debe sorprender que los economistas hoy suelan recurrir a la estrategia retórica de que «los números hablan por sí mismos» (Avilés, 2017) para luego aducir que sus conclusiones son absolutamente objetivas y científicas, ignorando, o mejor dicho, soslayando la dimensión moral de cualquier decisión de política pública. Desde ya hago mi primera exhortación, hay que ser cautos con las conclusiones de los economistas, especialmente cuando estos aducen neutralidad política y moral.
Al fundamentarme en el pensamiento del economista político Adam Smith, este escrito parte de una filosofía moral, pues esta es una característica esencial de la economía política (Mosco, 2009, p.2), la cual se hace necesaria para una reflexión en bioética. Debo destacar que lo que hoy entendemos por economía surgió del interés en desligarse de la economía política, precisamente para desentenderse de esa dimensión de filosofía moral y para abrazar una dimensión mucho más matemática y libre de premisas filosóficas. A nadie le debe sorprender que los economistas hoy suelan recurrir a la estrategia retórica de que «los números hablan por sí mismos» (Avilés, 2017) para luego aducir que sus conclusiones son absolutamente objetivas y científicas, ignorando, o mejor dicho, soslayando la dimensión moral de cualquier decisión de política pública. Desde ya hago mi primera exhortación, hay que ser cautos con las conclusiones de los economistas, especialmente cuando estos aducen neutralidad política y moral.
El libro La Teoría de los Sentimientos Morales de Adam Smith (1997) ha sido identificado por los estudiosos como el libro favorito del propio Smith, pero curiosamente no fue traducido íntegramente al español sino hasta el 1997 (Rodríguez Braun, 1997). Este libro hace una exposición sobre cómo las ideas y las actuaciones morales surgen de la naturaleza social en la que vive el hombre. Smith declara lo siguiente:
Esta disposición a admirar y casi a idolatrar a los ricos y poderosos, y a despreciar o como mínimo ignorar a las personas pobres y de modesta condición… es al mismo tiempo la mayor y más extendida causa de corrupción de nuestros sentimientos morales. Que la riqueza y la grandeza suelen ser contempladas con el respeto y la admiración que sólo se deben a la sabiduría y la virtud… ha sido la queja de los moralistas de todos los tiempos. (Smith, 1997, Parte I, Sección 3, Capítulo 3).
Los observadores desatentos, nos dice Smith, pueden confundir el respeto a la sabiduría y a la virtud con el respeto a la riqueza y la grandeza.
Hay que entender que Smith claramente favorece la desigualdad económica, entre otras razones, porque entiende que la misma es una fuente de estabilidad política y social. Pero como explica Rasmussen (2016), pensar que la desigualdad económica tuviera ciertas ventajas no significa que un aumento en dicha desigualdad resultase necesariamente ventajoso. Para Smith la extrema desigualdad económica también crea una serie de otros problemas.
En La Teoría de los Sentimientos Morales Smith alude a los «pobres y débiles» en su carácter individual. Tomemos nota de que en esa época es que apenas comienzan a surgir los movimientos sociales en occidente, tal y como los conocemos hoy. Estos movimientos sociales son grupos organizados que lanzan acciones colectivas y sostenidas y que públicamente exigen reclamos a alguna autoridad (Tilly, 2009). Ellos son los precursores de lo que hoy son los movimientos obreros, feministas, ambientalistas, antidiscriminación racial, etc, Actualizando a nuestros días lo planteado por Smith, la disposición a admirar a los ricos y a despreciar a los pobres tiene como consecuencia la tendencia a despreciar también los movimientos sociales constituidos para defender los reclamos de los más pobres. En ese desprecio, según Smith, se corrompen los deberes morales. ¿Se puede ser justo sin escuchar el reclamo de los pobres? Para la filósofa política Iris Marion Young (1990), el llamado a ser justo no surge de observar la injusticia, la pobreza y la marginación, sino de escuchar a los pobres y marginados.
El reclamo de Dominica
El Primer Ministro de Dominica, Roosvelt Skerrit (2017) se dirigió a la Asamblea General de las Naciones Unidas el pasado 23 de septiembre y tras hacer un breve recuento de la devastación ocasionada por el Huracán María en esta Isla de apenas 80,000 habitantes dijo:
El cielo se ha caído. El edén se ha hecho pedazos.
Antes de este siglo, ninguna generación había visto más de un huracán Categoría 5 en el transcurso de sus vidas. En este siglo esto ha pasado dos veces.
El calor es el combustible que hace que tormentas ordinarias, las cuales nosotros normalmente podíamos dominar mientras dormíamos, se recarguen y se conviertan en una fuerza devastadora.
Señor presidente, negar el cambio climático es postergar acciones, mientras la tierra se hunde. Es negar la verdad de lo que nosotros acabamos de vivir.
¡Nosotros, como país y como región, no hemos comenzado esta guerra contra la naturaleza! ¡Nosotros no la hemos provocado! ¡Y esta guerra ha llegado donde nosotros!
Hoy, Señor Presidente, nosotros las naciones pequeñas del planeta necesitamos saber quiénes son nuestros amigos reales. Quiénes están de nuestro lado.
Los videos del mensaje del Primer Ministro de Dominica mostraban claramente una sala con escasa asistencia. A pesar de que nadie como los pobres, débiles y pequeños conocen mejor las consecuencias de la injusticia y sin escucharlos, no se puede ser justo, en esta sala de audiencias apenas se escuchó a este portavoz del reclamo de Dominica.
Recomendaciones de la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud
La Organización Mundial de la Salud se hizo eco de los reclamos de desigualdad económica y nombró la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, la cual sometió un informe con el título Subsanar las Desigualdades en una Generación. cuyo propósito es establecer un nuevo programa mundial por la equidad en salud. La idea básica de los determinantes sociales es que factores que aparentemente están distantes del sector salud pueden tener una alta influencia en la equidad en salud, por lo cual quienes trabajan en el sector salud deben estar atentos y promover cambios en aquellos factores que trascienden los servicios de salud.
Aclaro que el concepto de «determinantes sociales de la salud» se ha despolitizado (Benach, Muntaner, Tarafa y Vergara, 2012) y ha habido cierto retraimiento de la visión de cambio estructural que abogó el informe Subsanar las Desigualdades. A esto le añado yo, que la perspectiva de los determinantes sociales de la salud se ha banalizado. Actualmente a casi cualquier cosa se le atribuye el nombre de «determinante social de la salud». Hoy en día casi se puede elaborar un catálogo de determinantes sociales de la salud cuyos nombres vayan desde la A a la Y. En esta lista tendríamos Activism (Keyon y Garcia, 2016), Built envionment (Sainsbury, Harris, Wise, 2011), Conflict (Martin y Evans, 2015), para luego llegar hasta Violence (NCCAH, 2010), War on obessity (O’Hara L y Gregg), y mi favorita, el Yoga como un determinante social de la salud (Biswas, 2012). En este escrito no definiré ni identificaré si algo es o no es un determinante social de la salud. Cualquier argumento de definición en dicha línea me parece irrelevante. Aquí parto del informe oficial de la Comisión (CDSS, 2008), un texto de alrededor de 250 páginas y no de su resumen analítico.
Subsanar las Desigualdades, establece tres recomendaciones generales, la segunda de las cuales es «Luchar contra la desigual distribución del poder, el dinero y los recursos». En el exeutive summary de la versión en inglés del informe aparece lo siguiente: «Social injustice is killing people on a grand scale»; su tímida y endeble traducción al español afirma «La injusticia social está acabando con la vida de muchísimas personas». Según este informe, para poder hacer progresos en salud «Es necesario subsanar las desigualdades económicas en todos los países», lo cual incluye la financiación pública. Para lograr una financiación equitativa el informe presenta como necesario: (1) un sistema progresivo de impuestos; (2) asignar los recursos con un criterio de equidad.
Las tareas de reconstrucción de Puerto Rico, luego de los huracanes Irma y María, exigen que nos cuestionemos si volver a la normalidad previa a estos fenómenos atmosféricos es lo deseable. O, dicho de otra forma, no se puede reconstruir nuestro país sin evaluar nuestro sistema de salud con criterios de financiación equitativa.
Con miras a una financiación equitativa, presento tres asuntos que resultan urgentes cuando se toma en cuenta la advertencia que nos hace Adam Smith:
(1) El problema de los supersalarios;
(2) El empresarismo local exitoso; y
(3) La falta de transparencia.
1.El problema de los supersalarios
Cuando se corrompen los valores morales a través de la disposición a casi idolatrar a los ricos y poderosos y a despreciar a los pobres, como advierte Smith, se justifican fácilmente los llamados supersalarios. Ejemplos de estos son los salarios de tres empleados gubernamentales, el del Jefe de Departamento de Seguridad, $248,500 (Ruiz Kuilan, 2017); el de la Secretaria de Educación 250,000 (Rosario, 2017) y el de la Directora Ejecutiva de la Junta de Control Fiscal $625,000 (Caro González, 2017). Hay que tomar en cuenta que el ingreso mediano de los hogares en Puerto Rico para el 2016 fue de aproximadamente $20,000 (American Fact Finder, 2016A). Esto quiere decir que la mitad de los hogares en Puerto Rico no llegan a recibir en ingresos $20,000 anuales. El salario de estos funcionarios corresponde entre 10 a 30 veces al salario mediano de Puerto Rico. Vale añadir que el desempeño de estos funcionarios ha sido absolutamente mediocre.
Dentro del sector salud la situación se agrava aún más, pues el financimiento equitativo no es compatible con las compensaciones anuales de los ejecutivos de Triple-S, quienes derivan sus ingresos, al menos en parte, de los planes de salud pagados con dinero de los contribuyentes. La compensación total anual (salario, bono, acciones y varios tipos de compensaciones) de sus principales oficiales ejecutivos son las siguientes: Presidente de Triple-S Vida, $773,000; Presidente de Triple-S Salud & Triple-S Advantage, $1.2 millones, El Vicepresidente Ejecutivo, $1.3 millones y el presidente 2.3 millones anuales (Triple-S Management, 2017, p.4).
2. El empresarismo local exitoso
Si la riqueza y la grandeza suelen ser contempladas con respeto, como dice Smith, se entiende que el empresarismo exitoso —y más aún el empresarismo local exitoso— siempre es beneficioso para la sociedad y resulta en una pieza clave para la reconstrucción de Puerto Rico. Ante esta actitud se hace imperativo presentar una nota de cautela. ¿Desde cuándo los intereses privados son sinónimos del bienestar público? La lista de las compañías de capital local más exitosas (Carmona, 2016) según sus ingresos (revenues), aparecen en la siguiente tabla. La tabla demuestra que la compañía con mayores ingresos es Triple-S Management, con $2.1 billones en ingresos. De las primeras diez compañías, cinco están relacionadas al sector salud. Mientras se recorta el gasto público en salud y mientras cerca del 6.3% de la población o poco más de 220,000 no tiene ningún seguro de salud (American Fact Finder, 2016B), el éxito empresarial está en el sector salud. Claramente, la falta de acceso a servicios de salud de unos se traduce en ganancias para otros.
Contemplar con admiración el éxito del empresarismo local contribuye a disimular preguntas que debemos hacer para reconstruir el país, como por ejemplo, ¿cómo es que nuestro sistema de salud contribuyó a nuestra crisis fiscal? Si no contestamos esta pregunta, cualquier esfuerzo de allegar más fondos al sistema de salud va a agravar nuestras finanzas. Si nuestro sistema de salud fue una de los causales de nuestra crisis fiscal, ¿podemos reconstruir el país sin cambiar nuestro sistema de salud?
3. El problema de la falta de transparencia
Tal vez el caso más extremo y más urgente de la necesidad de transparencia resulta ser la auditoria de la deuda de $72 billones del Gobierno de Puerto Rico. La admiración a los ricos y poderosos va de la mano con la idea de que las decisiones que ellos toman en materia de finanzas y economía son sabias, prudentes y necesarias para el desarrollo del país. El problema con esta actitud es que la realidad demuestra precisamente lo contrario. Nuestra deuda fue originada por el consejo de expertos asesores financieros quienes no advirtieron nunca las consecuencias que hoy enfrentamos y catalogaban como irresponsable el reclamo de una deuda impagable. La auditoria de la deuda no debe verse como un asunto de fijar responsabilidades criminales, sino como un asunto vital para el futuro del país. ¿Qué cantidad fue emitida en deuda? ¿Cuánto estamos pagando en intereses y cuánto en principal? ¿Bajo qué condiciones se emitió deuda? Y lo que me parece más fundamental, ¿cómo evitar que esto vuelva a ocurrir? De paso, también hay que preguntarse cuál es la responsabilidad del gobierno federal sobre nuestra impagable deuda (Medina Fuentes, 2018).
Conclusión: La palabra del año
La Fundación para el Español Urgente (FUNDÉU) escogió como la palabra del año en el 2017, el término «aporofobia». En griego, a-poros significa, sin recursos, pobre, indigente. El neologismo proviene del trabajo de Adela Cortina (2017), profesora de ética en la Universidad de Valencia. FUNDÉU explicó que aporofobia es una palabra acuñada para cambiar la realidad. Y es que precisamente la realidad que desea cambiar es el mundo señalado por Adam Smith, ejemplificado por Donald Trump y tolerado y aplaudido en Puerto Rico, por lo menos hasta ahora.
Para concluir, presentaré una afirmación que para algunos puede parecer que contenga vientos de huracán Categoría 6: Si la bioética no se da a la tarea de colaborar para cambiar el mundo y escuchar el reclamo de los pobres y de los movimientos sociales, mejor sería que ni existiese.
*Este escrito es una versión revisada de una ponencia presentada en el conversatorio «Esfuerzos para Atender los Desastres Naturales desde los Valores de la Bioética: La voz de los académicos», como parte de la Primera Jornada Internacional de Bioética y Desastres Naturales, auspiciada por la Federación Latinoamericana y del Caribe de Bioética. San Juan, Puerto Rico. 1 de febrero de 2018.
Referencias
American Fact finder. (2016A). Income in the past 12 months: Table S1901. Washington DC.: U.S. Census Bureau.
American Fact finder. (2016B). Selected Economic Characteristics: Table DP03. Washington DC.: U.S. Census Bureau.
Avilés, LA. (2017). The Art of Public Policy Statisticians: The Case of the Puerto Rico Pension Reform Report, Caribbean Studies 44(1-2):47-67. Disponible en: https://sites.google.com/view/luisalbertoaviles/publicaciones.
Benach J, Muntaner C, Tarafa CG y Vergara CM.(2012). Impacto del informe de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud cuatro años después. Revista Cubana de Salud Pública 38(5):794-802. Disponible en: http://scielo.sld.cu/pdf/rcsp/v38s5/sup12512.pdf.
Biswas. P. (2012). Socialsutra: Yoga, identity, and health in New York’s changing neighborhoods. Health, Culture and Society 3(1):96-111.
Carmona JL. (2016, November 24). Top Locally Owned Companies Remain Combative. Caribbean Business.
Caro González R. (2017, marzo 27). Cataloga como una falta de respeto el sueldo de Natalie Jaresko. Disponible en: https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/catalogacomounafaltaderespetoelsueldodenataliejaresko-2304699/
CDSS – Comisión de Determinantes Sociales de la Salud. (2012) Subsanar las Desigualdades en Salud en Una Generación: Alcanzar la Equidad Sanitaria Actuando sobre los Determinantes Sociales de la Salud. Traducción de Karina Ruth Tabacinic. Buenos Aires: Editorial Journal SA.
Cortina A. (2017) Aporofobia, el rechazo al pobre: Un desafío para la democracia. Barcelona: Editorial Paidós.
Keyon KH y Garcia, RA. (2016) Exploring Human Rights-Based Activism as a Social Determinant of Health: Insights from Brazil and South Africa. Journal of Human Rights Practice 8(2):198-218.
Martin LS, Evans DP. (2015). Conflict as a Social Determinant of Health. Journal of Public Health and Epidemiology.1(2):1008.
Medina Fuentes JN. (2018). La Deuda Odiosa y la Descolonización de Puerto Rico. San Juan: Publicaciones Libre Pensador.
Mosco V. (2009). The Political Economy of Communications: Rethinking and Renewal. Los Angeles. Sage Publications.
NCCAH – National Collaborating Centre for Aboroginal Health. (2010). Family Violence as a Social Determinant of First Nations, Inuit and Métis Health. National Collaborating Centre for Aboroginal Health, University pf Northen British Columbia.
O’Hara L y Gregg J. (2006).The war on obesity: a social determinant of health. Health Promotion Journal of Australia 17(3):260-3.
Rasmussen D. (2016). Adam Smith on What Is Wrong with Economic Inequality. American Political Science Review 110(2):342-352.
Rodríguez Braun C. (1997). Estudio Preliminar. En, Adam Smith, La Teoría de los Sentimientos Morales. Traducido por Carlos Rodríguez Braun Madrid: Alianza Editorial. Original publicado en 1759, su sexta edición en 1790.
Rosario F. (2017, febrero 23) Keleher asegura que Ética le dio permiso para ejercer varias funciones. El Nuevo Día. Disponible en: https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/juliakelehersecretariaasesorayprofesoraenwashington-2294464/
Ruiz Kuilan G. (2017, mayo 17). Contrato por $248,500 para Héctor Pesquera. El Nuevo Día, p.12.
Sainsbury P, Harris E y Wise M (2011). The built environment as a social determinant of health. In Laverty M, Callaghan L (ed.) Determining the Future: A Fair Go & Health for All. Meolbourne. Connor Court Publishing.
Skerrit M. (2017). United Nations General Assembly, 72 Session Statement. September 23. Disponible en: https://gadebate.un.org/sites/default/files/gastatements/72/dm_en.pdf
Smith A. (1997). La Teoría de los Sentimientos Morales. Traducido por Carlos Rodríguez Braun Madrid: Alianza Editorial. Original publicado en 1759, su sexta edición en 1790.
The Washington Post. (2015, June 16). Full text: Donald Trump announces a presidential bid. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/06/16/full-text-donald-trump-announces-a-presidential-bid/?utm_term=.e158e57a9178
Tilly C. (2009). Social Movements: 1768-2004. Boulder, Colorado: Paradigm Publisher.
Triple-S Management (2017). Form DEF 14A for the United States Securities and Exchange Commission, March 2017. Disponible en: https://seekingalpha.com/filing/3462800
Turn Ignorance Around. (2016) [Youtube video.] https://youtu.be/vqooA2QmlLQ.
Young IM. (1990). Justice and the Politics of Difference. Princeton: Princeton University Press.