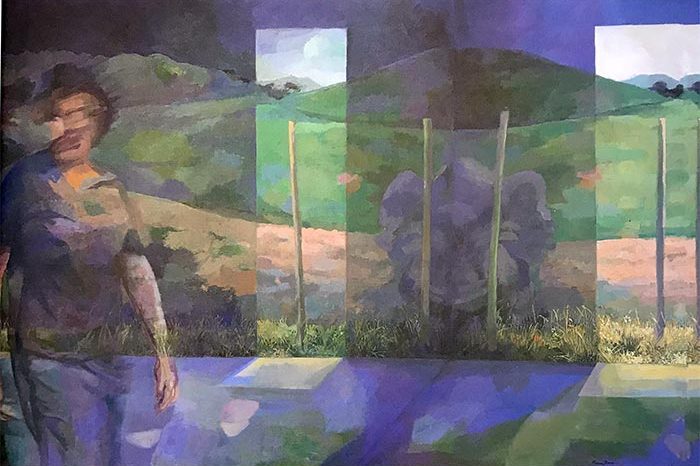Ante la aritmética del sufrimiento: con un pie dentro y otro fuera

Después de que el huracán María azotara la isla. foto por Alvin Baez.
«¿Habrán sido 55, casi 100 o casi 500? Más allá de la relevancia científica del número, este es un asunto que se reviste con importancia política y que requiere sensibilidad humana y moral.»
Así comenzó un artículo publicado por el Centro de Periodismo Investigativo (Ramos Meléndez, 2017) cuando comenzaba la semana 10 luego del huracán. Su título, «La falta de acceso a la información cuesta vidas». Su autor, Ediel Omar Ramos Meléndez, un estudiante del Programa Doctoral en Salud Pública con Especialidad en Determinantes Sociales de la Salud, quien hizo su práctica en dicha organización. Ramos Meléndez muestra lo que debe ser una respuesta universitaria ante las consecuencias del huracán María, realizar una tarea que por su preparación académica, otras personas no pueden realizar.
Contrasto este trabajo con las múltiples acciones comunitarias que nuestro Recinto de Ciencias Médicas realizó. Llevar agua, comida, medicinas y servicios de salud fue una tarea urgente y sumamente necesaria y me place saber que esto se hiciera en las primeras semanas luego del huracán. Pero como universitarios, esta respuesta es insuficiente. Lo que nos toca hacer es similar al trabajo de Ramos Meléndez. Este estudiante doctoral siguió el llamado que hizo hace casi 40 años el geógrafo David Harvey (1973, p. 145), en su libro, Social Justice and the City.
Nosotros somos académicos, al fin y al cabo, y trabajamos con las herramientas de nuestro oficio como académicos. Como tales, nuestra tarea es movilizar el poder del pensamiento para formular conceptos y categorías, teorías y argumentos que podamos utilizar para la tarea de conseguir un cambio social verdaderamente humano.
Entonces, ¿para qué estamos los académicos? Para hacer las cosas que por nuestra formación profesional otra gente no puede hacer. Esto es, para diseñar conceptos, métodos y argumentos, para analizar y repensar nuestro país, como precondición para poder transformarlo.
Desde este imperativo profesional es que me planteo la tarea que me han asignado, presentar una reacción al informe sobre Exceso de mortalidad, comisionado al Instituto Milken de la Escuela de Salud Pública de la Universidad George Washington en colaboración con la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico. O, como diríamos en español boricua, la universidad de allá se llevó el crédito y el dinero, y los profesores de acá «trabajaron pal inglés», sin el debido crédito a su aportación intelectual y sin paga por esta tarea. Honestamente, felicito el excelente trabajo de los profesores y estudiantes de la Escuela de Salud Pública que colaboraron en dicho informe. Sin ellos, el informe no hubiese alcanzado la rigurosidad que tiene. Pero desde una perspectiva de análisis de política pública fundamentado en teoría social, tengo que hacer varias críticas a este informe. Para esto fue que me invitaron, ¿no?
El informe del Instituto Milken se concibió pensando en tres estudios diferentes y complementarios: (1) un estudio para obtener un cálculo del exceso de mortalidad; (2) un estudio sobre los procesos de registro y certificación oficial de las muertes; y (3) un estudio que evalúa la comunicación de riesgo por crisis y emergencias antes y después del huracán María. Para resumir, diría que el informe desea establecer cómo estimar muertes, cómo registrar muertes y cómo comunicar riesgos. Todavía a la fecha de hoy, luego de un contrato de $300,000, el documento no está disponible en español, a pesar de que el propio estudio afirma que uno de sus propósitos es informar a la ciudadanía en general (p. 2). Hay que tener en mente que los datos publicados por la Oficina del Censo (U.S. Census, 2015) documentan que el 80% de la población de Puerto Rico tiene un nivel del dominio del idioma inglés por debajo del «very well».
A diferencia de lo que suele ser la práctica de los académicos estadounidenses, yo parto de la premisa de que sin teoría uno no puede ver bien el mundo. En esto me dejo llevar por la epidemióloga social Nancy Krieger (2011, p. 3) quien afirma que: «Sin teoría la observación es ciega y la explicación es imposible». Para analizar el informe, utilizaré las ideas de Richard Levins, quien fue profesor de la Universidad de Puerto Rico en la década de 1960, hasta que le negaron la permanencia debido a su activismo a favor de la independencia de Puerto Rico y en contra de la Guerra de Vietnam. Al dejar la Universidad de Puerto Rico se hizo profesor de la Universidad de Chicago y luego profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, en la cual ocupó la Cátedra John Rock de Ciencias de la Población hasta su muerte hace dos años. En un escrito titulado, Un pie dentro, otro fuera, Levins (2007) presenta varios de los planteamientos que ha hecho en dos libros previos, The Dialectical Biologist y Biology Under the Influence: Dialectical Essays on Ecology, Agriculture, and Health. Este comentario toma dos de las ideas presentadas en el mencionado artículo:
(1) hay que teorizar para no encallar, para evitar ser anegados por los acontecimientos presentes; y
(2) el profesorado tiene una triple identidad, pues son a la misma vez intelectuales, trabajadores y activistas.
La exhortación de Levins al profesorado para que tenga «un pie dentro y uno fuera» hace referencia a múltiples escenarios. Por ejemplo, hay que tener un pie dentro de la teoría y un pie fuera en la práctica. También hay que tener un pie dentro de una organización (como en el grupo de trabajo del Instituto Milken) y a la vez tener un pie fuera (comprometido con el país antes que con el Instituto Milken). Levins aboga por tener un pie en el mundo académico, en las salas de clase, laboratorios y bibliotecas que no almacenan sus libros en cajas ni descartan revistas antiguas, así también como tener un pie fuera, en la calle, en la experiencia comunitaria, en nuestro ambiente urbano y el resto de la sociedad. Esto de tener un pie dentro y uno fuera no es una situación de acomodo, ambigüedad y falta de compromiso a conveniencia. Los puertorriqueños sabemos que estas ambivalencias a conveniencia, para unas cosas sí y para otras cosas no, han sido una parte de nuestra lamentable e indigna historia colonial. En su esencia, un pie dentro y uno fuera es una difícil situación de tensión continua, que suele generar una seria incomodidad. Como nos dice el escritor F. Scott Fitzgerald (1936) en su ensayo The Crack-Up, que en Puerto Rico se podría traducir como «El crakeao», «la prueba de una inteligencia de primera clase es la capacidad para retener dos ideas opuestas en la mente al mismo tiempo, y seguir conservando la capacidad de funcionar». Un pie dentro y uno fuera, es señal de gente inteligente.
Aquí planteo mi primera preocupación, como ciudadano y como activista en los términos del profesor Levins. El informe del Instituto Milken aboga por prácticas para aumentar la transparencia del Gobierno de Puerto Rico en asuntos de comunicación de riesgos. Sin embargo, el propio origen de dicho informe no fue en nada transparente. El profesorado del RCM, como académicos y como trabajadores, así como el del resto del sistema UPR recibió con desagrado la noticia de que al Instituto Milken se le ofrecerían $300,000 para realizar este estudio, sin que hubiese una convocatoria para someter propuestas de investigación. La periodista Omaya Sosa Pacual (del Centro de Periodismo Investigativo), preguntó a la oficial de prensa de la Oficina del Gobernador si hubo algún comité de expertos que recomendó al Instituto Milken para hacer este estudio. La periodista todavía está esperando la respuesta. Por lo tanto, la decisión de otorgar este contrato fue una arbitraria. Como consecuencia, quien colabora con este estudio —me veo obligado a decirlo— abona a las prácticas de falta de transparencia y de toma de decisiones arbitrarias en el país. Por esto y otras razones, me pregunté cómo es que profesores de la altura intelectual y moral de Cruz María Nazario, Cynthia Pérez y Erik Suárez, con sus respectivos estudiantes, se prestaron para colaborar con dicho proyecto. Permítanme explicar mi incertidumbre sobre este asunto.
Quienes trabajamos en análisis de política pública constantemente enfrentamos la situación de estar dentro de un grupo de trabajo con muchas reservas al respecto. Este es el caso del ex-Ministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis (2017, p. 8), quien relata una conversación que sostuvo en la ciudad de Washington con un ex-Secretario del Tesoro de EEUU, quien le preguntó: ¿Quieres estar dentro o fuera? La pregunta surgió luego de explicarle que existen dos grupos de personas: «los de dentro» que son quienes toman las decisiones y jamás osan criticar a sus colegas quienes también están dentro. Y «los de fuera», para quienes poder hablar sin cortapisas es una prioridad —algo así como la libertad de cátedra— y por lo tanto, pagan el precio de ser ignorados por «los de dentro». Aquí presento un ejemplo local, el de la puertorriqueña Ana Matosantos quien es miembro de la Junta Federal de Control Fiscal. Ella es sin lugar a dudas «de las de dentro», pero pareció tener un pie fuera cuando votó en contra del Plan Fiscal, el 19 de abril de este año y dijo:
Medidas de austeridad que generan sobrantes a corto plazo, pero que fácilmente pueden dirigir a otro precipicio fiscal no están en los mejores intereses de Puerto Rico, sus retirados, acreedores o su futuro… No puedo apoyar mucho dolor con tan poca promesa. (De León Soto, 2019).
Sus palabras fueron geniales. Pero tal osadía solo duró dos meses, pues la siguiente versión del Plan Fiscal, uno con más recortes todavía, se aprobó con su voto a favor el 29 de junio de este año (Cordero Mercado, 2018). En dos meses la convencieron para que fuera sólidamente de «las de dentro» y se dejara de hacer aguajes como si tuviese un pie fuera.
Conociendo bastante bien a Cruz María Nazario, supongo que ella junto a Cynthia Pérez y Erik Suárez asumieron una posición inteligente y a la vez sumamente angustiosa, de tener honestamente un pie dentro y otro fuera. Supongo que Cruz María, quien por naturaleza es una «de fuera» —similar al ministro griego— estuvo dispuesta a comportarse como una de «los de dentro» para asegurar con su presencia la mayor rigurosidad posible en el estudio. No me parece relevante preguntarle a Cruz María qué pasó allí dentro y cuáles fueron sus conflictos, pero supongo que en más de una ocasión se sintió con ganas de regresar a su hábitat natural y ser de «los de afuera».
Después de leer el informe del Instituto Milken, cambié de opinión y hoy afirmo sin reserva alguna que sin ellos (Cruz María, Cynthia y Erik) el informe no hubiese alcanzado su nivel de rigurosidad. Es más, pienso que ellos, junto con otros profesores de este Recinto de Ciencias Médicas sin necesidad de ningún instituto o universidad de EE. UU., hubiesen producido un mejor informe, mucho más sólido intelectualmente y sin tanto costo para el pueblo de Puerto Rico, quien finalmente fue quien financió el estudio.
Inspirado en Levins, presento mi crítica fundamental al informe en su totalidad. Siguiendo el patrón de lo que es el paradigma dominante en la salud pública de Estados Unidos, este informe exhibe una musculatura metodológica y padece de un raquitismo teórico. En cuestiones del cálculo de mortalidad en exceso, tal vez es menos notable la falta de una perspectiva teórica. Pero en otros asuntos la falta de teoría induce al error.
Muy típico de lo que son los esquemas del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) estas instituciones hacen recomendaciones para que igual apliquen a Puerto Rico, a Haití, a Martinica, a Congo o Camerún, ya que ignoran la historia, la cultura y la economía política de la sociedad que debe acoger sus recomendaciones. Presentaré varios ejemplos. El informe del Instituto Milken aboga para que se cree en Puerto Rico una cultura de planificación (p. 17). Pero la realidad de nuestro país no lo permite. Tras décadas de privatización de servicios de salud, se hace imposible la planificación regional fundamentada en criterios demográficos y epidemiológicos. La única planificación en salud posible es la planificación de mercado, es calcular la rentabilidad del capital a invertirse en una institución privada de salud y nada más.
Dicho informe recomienda que el Departamento de Salud sea responsable de todo el sistema de vigilancia de mortalidad (p. 17). Pero esta recomendación tampoco está hecha para Puerto Rico, pues es el propio Departamento de Salud en esta administración y en anteriores, quien se ha negado a declarar epidemias. Cuando la política pública en salud es dictada por publicistas cuya finalidad es realzar la imagen del gobernador de turno, las recomendaciones de este estudio resultan irrealizables. El Centro de Periodismo Investigativo tuvo que demandar al Departamento de Salud en el Tribunal, para que se le diera acceso a los certificados de defunción. Y añado, el escrito de Ramos Meléndez fue parte del expediente presentado ante el Tribunal. Eventualmente, el Tribunal le dio la razón a los periodistas y ordenó al Departamento de Salud a entregar la información. Aún después de perder el caso el Departamento de Salud quería que los periodistas se comprometieran por escrito a que dicha información no se hiciera pública.
Aquí fue entonces cuando nuestros muertos nos volvieron a hablar, en esta ocasión para decirnos lo que el Departamento de Salud quiso acallar. A través del periodismo de investigación, nuestros muertos nos dijeron que al menos 26 de ellos fueron parte de una no declarada epidemia de leptospirosis (Sosa Pascual y Sutter, 2018). No tengo duda de que una declaración de epidemia de leptospirosis hubiese alertado a la población, se hubiesen tomado medidas preventivas adicionales y se hubiesen salvado vidas. Nuestros muertos nunca dejarán de hablar y la suma de sus cuerpos se convertirá en una aritmética de acusación que retumbará por años en los oídos y las conciencias de quienes no quisieron declarar la epidemia de leptospirosis porque afectaría la imagen del país y la del gobernador.
El informe del Instituto Milken aboga por un federal and Puerto Rico policy architecture (p. vi). Pero es precisamente una arquitectura federal de política pública la que nos llevó a los problemas pre-huracán María. Las estructuras de vigilancia en salud, que son la responsabilidad del Estado, llevan décadas en menoscabo. No hay funcionarios que puedan hacer una carrera profesional en el Departamento de Salud, precisamente por la dependencia de fondos federales y las convocatorias a hacer propuestas de financiamiento con el tema de la moda más reciente dictada en las pasarelas de las agencias del gobierno federal. Resulta ilógico abogar por un federal and Puerto Rico policy architecture mientras tengamos una Junta Federal de Control Fiscal.
Aquí presento un elemento adicional para luego concluir. La palabra «universal» no aparece una sola vez en todo el documento, lo cual es inaceptable para cualquier profesional de la salud. Esto quiere decir que ya que en EE. UU. no hay un sistema universal de salud, el mismo no debe ser una aspiración legítima en Puerto Rico. En el caso hipotético de que se vencieran todos los obstáculos para implantar todas las recomendaciones del informe del Instituto Milken, tendríamos un país con un excelente y muy moderno sistema de estimar muertes, un moderno sistema de certificar defunciones y un moderno sistema de comunicar riesgos, pero seguiríamos viviendo bajo un injusto sistema de servicios de salud. Tendríamos entonces una injusticia modernizada. Podría argumentarse que esta idea de universalidad cae fuera de la solicitud de asuntos a estudiar que se le hiciera al Instituto. Pero no exijo que se hiciera una investigación sobre el particular. A lo que me refiero es a que la falta de un sistema de salud universal es un elemento fundamental para analizar, explicar y transformar cualquier situación de salud de Puerto Rico. Obviar un sistema universal de salud implica miopía intelectual. Esto es, analizar y explicar un fenómeno a partir de lo que se observa a poca distancia, la realidad de EE. UU., ignorando la realidad un poco más lejana, la de todo el mundo industrializado en el que hay sistemas universales de salud.
Para concluir, cito unas palabras de Charles Booth, un empresario británico quien después de examinar el más pobre de los distritos de Londres en el siglo xix afirmó: «En la aritmética del sufrimiento solamente se puede sumar o multiplicar, no se puede restar o dividir. En la intensidad de sentimientos como éste, y no en las estadísticas, es que yace el poder de mover el mundo.» (Booth, 1891, p. 598). La historia no se cambia con argumentos racionales, ni con datos numéricos, sino con indignación, rabia, valentía y organización. Agradezco a Cruz María, a Cynthia y a Erik su riguroso trabajo, el cual nos da razones adicionales para una indignación y una rabia que hemos sostenido ya por demasiado tiempo. Nos queda a nosotros, ser valientes y organizarnos para cambiar el rumbo de nuestro país. Tenemos que organizarnos para hacer cosas diferentes a las que ya hemos intentado y no nos han funcionado. Hay que insistir, tenemos que cambiar nuestro sistema de salud y eso solamente se podrá hacer si a la misma vez cambiamos nuestro país.
Nota: Una versión abreviada de este escrito se presentó en la actividad Huracán María: Efectos en la Mortalidad y Lecciones Aprendidas, organizada por el Capítulo del Recinto de Ciencias Médicas de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), el 19 de septiembre de 2018. La grabación de la actividad aparece en el siguiente enlace: https://media.md.rcm.upr.edu/Mediasite/Play/a8990320e1d548c1901bea3e92429cf21d . Mi participación consistió en hacer un comentario sobre el informe de exceso de mortalidad desarrollado por el Milken Institute of Public Health de The George Washington University en colaboración con la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, cuyo título es Ascertainment of the Excess Mortality
from Hurricane María in Puerto Rico.
Referencias:
Booth, Charles. (editor). (1891). Labour and LIfe of the People. Vol I: East London. London: Williams and Norgate. Tercera edición.
Cordero Mercado, David. (2018, junio 29). JCF recertifica el plan con más reducciones al gobierno. Metro. Disponible en: https://www.metro.pr/pr/noticias/2018/06/29/jcf-recertifica-plan-mas-reducciones-al-gobierno.html.
De León Soto, Eric. (2018, abril 19). Una rebelde en la Junta de Control Fiscal. Noticel. Disponible en: https://www.noticel.com/ahora/junta-fiscal/una-rebelde-en-la-junta-de-control-fiscal/731886908.
Fitzgerald, Francis Scott. (1936, febrero). The Crack-Up. The Esquire. Disponible en https://www.esquire.com/lifestyle/a4310/the-crack-up/. Traducción al español disponible en: http://www.sisabianovenia.com/LoLeido/NoFiccion/Fitzgerald-Crack.htm.
Harvey, David. (1973). Social Justice and the City. Oxford: Basil Blackwell.
Krieger, Nancy. (2011). Epidemiology and the People’s Health. New York: Oxford University Press.
Levins. Richard. (2007). Un pie dentro, otro fuera. Ñ información cuesta vidas. Centro de Periodismo Investigativo. Disponible en: http://periodismoinvestigativo.com/2017/11/la-falta-de-acceso-a-la-informacion-cuesta-vidas/
Sosa Pascual, Omaya y John Sutter. (2018, julio 13). Investigación CPI+CNN: Puerto Rico tuvo un brote de leptospirosis tras el huracán María, pero el gobierno no lo dice. Centro de Periodismo Investigativo. Disponible en: http://periodismoinvestigativo.com/2018/07/puerto-rico-tuvo-un-brote-de-leptospirosis-tras-el-huracan-maria-pero-el-gobierno-no-lo-dice/
U.S. Census Bueau. (2015). Table 52. Detailed Languages Spoken at Home and Ability to Speak English for the Population 5 Years and Over for Puerto Rico: 2009-2013. Disponible en: https://www2.census.gov/library/data/tables/2008/demo/language-use/2009-2013-acs-lang-tables-state.xls
Varoufakis, Yanis. (2017). Adults in the Room: My Battle With Europe’s Deep Establishment. New York: Farrar, Straus and Giroux.