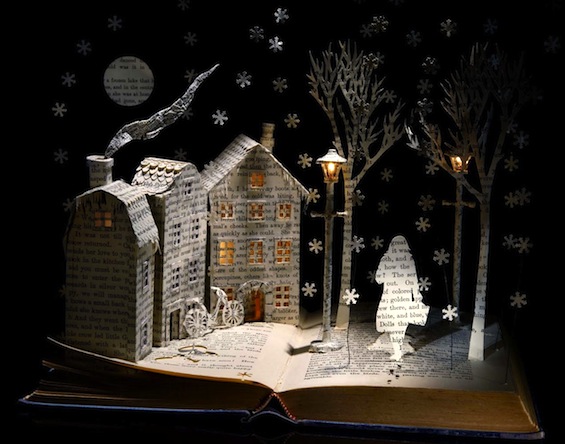Caribe Otros II
El contrapunteo de Fernando Ortiz en clave de género
“Entre los indios de América, donde el tabaco se originó, y entre los negros africanos que lo adoptaron con prodigiosa rapidez, suele el tabaco ser propio de los hombres, ser masculino su espíritu y no poder plantarlo las mujeres”. ( p.120)1
“El cigarrillo de papel se originó en Cuba, fue invento del esclavo […] Y fuera de España el cigarrillo se apicaró más, hasta afeminarse, convertirse en cigarette y como amariconado ganarse la camaradería de las mujeres. Y allá en Turquía se pringó con tales aliños que perdió su hombruno vigor indiano y salió, como eunuco, a buscar fortuna por los harenes del mundo.” (p. 73)
“Si la sensual azúcar requiere rudo empeño de hombres para sus labores, que es pesado, el viril tabaco exige manos delicadas, de mujer o de femenina figura, para su trato liviano.” (p. 79)
El Contrapunteo del tabaco y el azúcar publicado en 1940 es, en parte, un extenso tratado sobre la historia del tabaco, sus virtudes, sus usos, adaptaciones y finalmente su transculturación o su colonización del viejo mundo. De todas las tesis sostenidas con erudición por el antropólogo e historiador cubano podemos retener como esencial la del tabaco como un ejemplo de transculturación, de un objeto, humo, planta, hoja, originario del Caribe, de Cuba, de los indios taínos y cuyo consumo ganará el continente europeo a partir del siglo XVI. El humo del tabaco, ese “demonio”, viajará como mercancía oficial o de contrabando imponiéndose en la cultura europea.Se ha visto, a lo largo de su historia, en las islas del archipiélago del mar Caribe un receptáculo pasivo de consumo, colonizado, cuyas costumbres terminan remitiendo a prácticas nómadas que nos han venido de otros lugares. El Caribe sería entonces un lugar de encuentro, de mestizaje de esas prácticas y modos de subjetivación. La insistencia ha sido, las más de las veces, la de ver en ese espacio un lugar de acogida más que de producción. He aquí que el Contrapunteo se opone a esa tendencia dándonos a leer en la historia del tabaco el ejemplo de una autoctonía que no sólo nos permitiría entender mejor “lo cubano”, sino también que constituye un raro ejemplo de colonización, o lo que su autor llama, transculturación, del viejo por el nuevo mundo. ¡Los indios taínos, eventualmente cubanos, habrían dado al mundo el tabaco, y le habrían enseñado a fumar! Hasta el siglo XVI, la mitad del mundo, la vieja, se embriagaba con la fruta dionisiaca, el vino, y la otra mitad, el nuevo mundo, los indios de las Américas, veían pasar el tiempo y contemplaban la naturaleza al ritmo de bocanadas de aire que a veces expulsaban por la nariz, que aspiraban por la boca, que inhalaban. Remito a los lectores al capítulo que Fernando Ortiz dedica a las maneras de consumir el tabaco. ¡El nuevo mundo habría enseñado a fumar al viejo! ¿Qué pensaría hoy el antropólogo cubano, de este nuestro mundo en el que el tabaco ha devenido sustancia non grata que aunque no ilegal porta el estigma de la enfermedad? Discurrir al respecto no es aquí mi propósito. El combate económico en la historia que nos hace Ortiz es ganado por el azúcar. Ella parece haber ganado sobre el tabaco en la economía del mercado. Vivimos en un mundo anti-tabaco y pro-azúcar en todas sus formas. No así, sin embargo, el combate que propone el Contrapunteo, que consagra el tabaco por medio de su investigación antropológica, hasta casi darle un lugar de fetiche en la cultura cubana, caribeña y mundial.
El texto de Ortiz responde a un proyecto de nación mas también –aunque no sea explicitado- de construcción de género. En muchos de sus intersticios su historia rebasa los límites de una investigación científico-social para escribirse como crónica de viaje entre culturas. Además, las insistencias del autor remiten no sólo al objeto de estudio sino que también nos permiten hacernos un retrato del que escribe. Su crónica oscila entre dos tendencias: una acumulación de datos históricos, antropológicos, literarios y, por otro un ejercicio interpretativo libresco. Digo libresco literalmente. Seamos redundantes. Fernando Ortiz es un caníbal de la cultura europea letrada. Desde sus comienzos el Contrapunteo se sirve de la literatura cuando en su apertura invoca al Arcipreste de Hita: «Hace siglos que un famoso arcipreste de buen humor, poeta español de la Edad Media, dio personalidad al Carnaval y a la Cuaresma […] Acaso la célebre controversia imaginada por aquel gran poeta sea precedente literario que ahora nos permitiera personificar el moreno tabaco y la blanconaza azúcar, y hacerlos salir en la fábula a referir sus contradicciones» (p. 11). Ortiz invoca la posibilidad de que un poeta pudiese escribir las décimas de la Pelea de Don Tabaco y Doña Azúcar. El autor se descalifica para tal tarea por no poseer “autoridad, así de poeta como de clérigo”, y se propone tan sólo decir “los sorprendentes contrastes que hemos advertido entre los dos productos agrarios fundamentales de la historia económica de Cuba” (p. 11). Pero no deja de desear, si bien se entrega a “la prosa pobre” (p. 11), un romance sobre Don Tabaco y Doña Azúcar que en sus intersticios se deja leer. El tabaco es masculino y la azúcar es femenina, tal es una de las tensiones de esa crónica, tratado, estudio antropológico del conocido tercer descubridor de Cuba. En la introducción, que da título a la obra, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, Fernando Ortiz desea un romance del azúcar y el tabaco como una manera de enseñar los fenómenos económicos y sociales. Contaría así ese romance la historia del “varonil tabaco y la femenina azúcar”.
Un romance castizo a lo añejo o unas vernáculas décimas guajiras o acurradas, que tuvieran por personajes contradictorios el varonil tabaco y la femenina azúcar, podrían servir de buena enseñaza popular en escuela y canturrias, porque en el estudio de los fenómenos económicos y sus repercusiones sociales, pocas lecciones han de ser más elocuentes que las ofrecidas en nuestra tierra por el azúcar y el tabaco en sus notorias contraposiciones.
La apertura del Contrapunteo nos da una clave de lectura, libresca, para contar la historia de una tensión económico-social que a su vez se declina en femenino y masculino. El Arcipreste no deja de asediar esta crónica. Ya muy avanzado el tratado, y después de haber eruditamente citado autores del siglo de oro que han rendido culto al tabaco, Fernando Ortiz se exclama: “¡Qué habría dicho del tabaco el punzante Arcipreste si hubiera vivido en el siglo XVII!” (p. 279). Fernando Ortiz es un poco ese arcipreste que, con mucha picardía y poco moralismo, se da a la interpretación del fenómeno de lo que él mismo llama transculturación. Hay un exceso en la interpretación, un comentario, un tono y un estilo que descarrilan ese tratado y que por momentos lo convierten en romance de buen humor.
Así veremos cómo la oposición entre tabaco y azúcar remite a dos modos de organización económica, racial y autóctona. Por tanto, ¿hasta qué punto las tensiones entre el tabaco y el azúcar son tensiones de género que determinan una organización social, y el tratado de Ortiz daría cuenta del lugar de la mujer en esa configuración? Los prejuicios de género de Ortiz serían en ese sentido los prejuicios de una época. ¿Por qué recurrir al paradigma de la diferencia sexual para describir dos modos de producción: el del ingenio, el azúcar, y la vega, el tabaco? ¿Dónde colocar o descolocar el romance entre Don Tabaco y Doña azúcar? ¿Cómo leer enunciados del tipo “el azúcar fue esclavitud, el tabaco fue libertad” (p. 60) a la luz de ese romance de género contrapuntoso? ¿Cómo reinterpretar, si queremos configurar Otros Caribes, releyendo su historiografía clásica, todas las oposiciones del Contrapunteo como el tabaco salvaje, autóctono, inteligente, liberal, revolucionario, citadino, en sus modos de producción silencioso y culto mientras que el azúcar es civilización, es extranjera, capitalista, conservadora, absolutista, y en sus modos de producción es la máquina ruidosa que no deja pensar? ¿El tabaco es cubano y el azúcar es extranjera? ¿Hasta qué punto todo lo que se dice del tabaco y del azúcar se dice, desvía, repercute entre los hombres y las mujeres, masculino y femenino?
En esta columna, no pretendo ser exhaustiva de lo que aquí propongo. Sólo dar a escuchar algunos momentos de ese contrapunto, de ese contraste en clave de género. Son momentos en que el texto se excede, en que la aseveración pierde su norte, que se esperaría estrictamente antropológico.
La primera parte del Contrapunteo que lleva ese título opone el azúcar y el tabaco. Muchas son, según el decir del autor, las cualidades, virtudes, usos y costumbres que oponen esos dos elixires. De todas esas características que oponen el azúcar y el tabaco he querido retener aquella que se centra en el género del tabaco y del azúcar. El Contrapunteo en repetidas ocasiones de su demostración se sirve de la oposición femenino/masculino, mujer/hombre. No nos interesa tanto plantear un machismo muy presente por lo demás en los discursos que consolidan la Nación como metáfora de las narrativas libertadoras. La patria, la madre tierra, aparece como esa figura maternal que acoge a sus hijos. Lo femenino aparece reducido a lo natural y a lo maternal. Mientras que el libertado es ese padre protector. Dado que esta obra persigue el proyecto de dar cuenta de la historia cubana a partir de un elemento incuestionablemente autóctono, El Contrapunteo…, más allá del proyecto nacional declarado y reconocido, nos permite leer un esquema de valorizaciones de género que operan sobre toda la constelación cultural y económica que el tabaco -y por extensión la cubanidad2– ha designado. Esta escena de género que se baila detrás del discurso político ha incidido en las narrativas de lo revolucionario.
Por supuesto, Fernando Ortiz es tabaco, y este es cubano, aún más, habanero. La posición del que escribe es asumida sin rodeos desde su comienzo. ¿Hacia dónde nos conduciría una lectura de la oposición de género en términos de una comprensión de lo caribeño (en la que podríamos leer la expresión de un machismo asumido como propio de la cultura, es decir, mientras más macho más caribeño, en cuyo caso, la autoctonía reivindicada, idea que ha regido los discursos fundantes de identidad, sería una forma de machismo)? ¿A dónde nos conduce desmontar esa operación de comparación “metafórica” en la que unos elementos, “lo femenino” y “lo masculino”, prestan sus supuestas características a otros, azúcar y tabaco? La “[la] mujer”, “lo femenino”, prestaría, traspasaría sus características al azúcar y “el hombre”, “lo masculino” al tabaco. ¿Cómo es posible proponer esas equivalencias en medio de un análisis histórico y económico? ¿Puede el tabaco ser “viril” y “masculino”, y el “azúcar” “femenino”? ¿Qué es lo que hace que el tabaco sea “masculino” y el azúcar “femenino”?
La erudición antropológica e histórica del texto de Ortiz se encuentra justamente desbordada por su pasión, es decir, por los momentos en los que el texto hace afirmaciones del tipo: «el varonil tabaco y la femenina azúcar» o «suele el tabaco ser propio de los hombres, ser masculino su espíritu y no poder plantarlo las mujeres». Estos enunciados desbordan el registro antropológico e histórico ya que recurren en su exposición a unas prácticas de género que se dan por sentado y que figuran a manera de explicación. Así el «varonil tabaco y la femenina azúcar» sería de una evidencia tal que no necesita ser demostrada. Todo el mundo sabe qué es lo masculino, lo varonil, lo femenino como para poder leer esa afirmación.
Citemos por ejemplo este otro momento de caracterización de la bastardía del azúcar versus la certeza casi ontológica del tabaco que siempre es…. El azúcar como una mujer no tiene apellido, linaje. El tabaco por el contrario posee “para siempre” la certeza de nombre. El azúcar sería como una mujer sin nombre, en otras palabras una mujer cualquiera. Mientras que el tabaco tiene su corbata y su vitola bien puestas.
El azúcar nace sin apellido propio, como esclava. Acaso sea conocida por aquél que le presta su amo, el de la plantación o el del ingenio, pero en su proceso económico nunca se apartará de su típico descaste igualitario. Tampoco tiene nombre. Ni en el cañaveral, donde no es sino caña; ni en el trapiche, donde sólo es guarapo; ni en el tacho, donde es más que meladura. Y cuando en el vértigo de las turbinas empiece a ser y tener nombre de azúcar, ya no pasará de ahí. Será como decirle mujer; pero sólo mujer, sin apellido de linaje, ni de bautismo, ni de guerra, ni de amor. El azúcar muere como nace y vive: anónima; como avergonzada de vivir sin apellido, arrojada a un líquido o a una masa batida donde se diluye y desaparece como predestinada al suicidio en las aguas de un lago o en los turbiones de la sociedad.
El tabaco desde que nace ya es y se llama tabaco. Así lo llamaron los españoles con vocablos de los indios, así hoy el mundo, así se llama siempre. Es tabaco en la planta, en la hoja, en la elaboración y en el momento que se consume en cenizas y humaredas. Además, el tabaco tiene siempre apellidos; el de su pueblo, que es la vega; el de su edad, que es la cosecha; el de su escuela, que es la escogida; el de su pandilla, que es el recio; el de su regimiento, que es la fábrica; el de su empresa famosa, que es la enseña comercial, y el de su vitola, que es su figura y corbata. Y tiene ciudadanía que ostentará con orgullo si es la cubana. (pp. 44-45)
En la escala de apreciaciones del Contrapunteo, el azúcar, y todo lo que con ella se asocia, es des-preciado, inferior a todo lo que representa el tabaco noble y señor. Aunque no por ello simplemente podríamos afirmar que Fernando Ortiz desprecia a las mujeres, y en otros momentos de su obra les concede un cierto lugar, así la importancia de la mano de obra femenina, las despalilladoras, en la fabricación del tabaco: «el viril tabaco exige manos delicadas, de mujer o de femenina figura, para su trato liviano», mientras que «la sensual azúcar requiere rudo empeño de hombres» para sus labores. No obstante, la oposición de género se mantiene. La apreciación del tabaco, que también es una valorización de lo cubano, remitirá siempre a una organización social por géneros, que se da por sentada, y que en el contexto de la economía de la plantación tendrá poco de romance para las mujeres.
Una escena recurrente ha asediado la imaginación de las escritoras del Caribe: esa escena de la violación inicial que abre el mestizaje. Esa escena brutal, que obceca a las mujeres y que en muchos casos abre la ruta del exilio, es el relato en femenino de la plantación. La mitología del tabaco y el azúcar que nos cuenta Ortiz, por su parte, se cierra con el maridaje. El resultado: el alcohol. ¿Un hijo varón?
- El contrapunteo del tabaco y el azúcar, Fernando Ortiz, Biblioteca Ayacucho, Caracas:1978. [↩]
- Ver de Antonio Benítez Rojo La isla que se repite, Ed Casiopea, Barcelona: 1998. En particular el capítulo que dedica a la obra de Ortiz: Conocimiento en fuga. [↩]