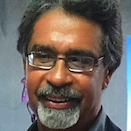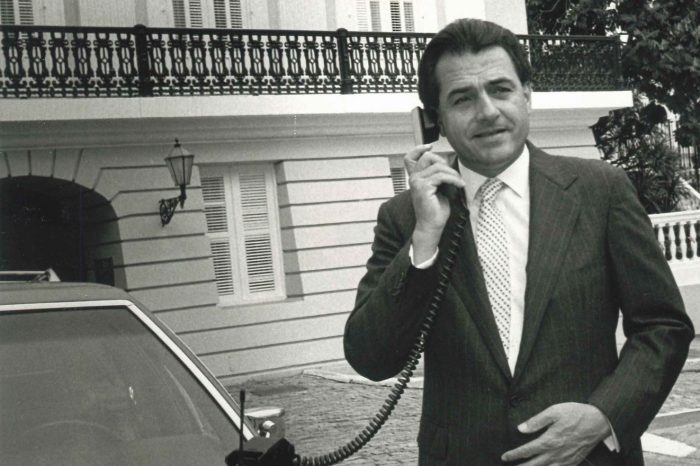Globalización y autosuficiencia

Eva Vázquez
la paradoja imperial-poscolonial capitalista
Cuando Marco Polo viajó a la China, en el 1271, jamás pensó que al cabo de 24 años habría visitado Burma, el Tibet, la India y Persia, que formaría parte de la corte del gran Kublai Khan, heredero de Genghis Khan, y que terminaría en una cárcel de Génova contando la historia de su vida a un escritor romántico llamado Rusticello que este titularía Livres des merveilles du monde, el cual Cristóbal Colón llevaría consigo en su primer viaje. Tampoco imaginó que el proceso que inició, seis siglos más tarde, se llamaría globalización.La famosa Ruta de la seda, por la que se acarrearon telas, especias, fideos, pólvora y asbestos, entre otros exóticos productos hacia occidente, sentó las bases para el comercio entre la Europa del siglo XIII y el resto de un mundo hasta entonces desconocido y alejado del Medi-terráneo, el mar en medio de la tierra.
La conquista de América y los demás continentes, dio paso a la colonización y el saqueo de metales preciosos y otros recursos naturales lo cual convirtió las principales potencias europeas en imperios. Con las riquezas extraídas y generadas por la mano de obra esclava, se financió la revolución industrial sobre la que se edificó el sistema de mercado que prevalece hasta el presente.
Sobre la colonización y el enriquecimiento de los imperios
Las colonias se convirtieron en las suplidoras de la materia prima que alimentaría las maquinarias con que se fabricarían incontables productos de consumo. Grandes poblaciones rurales emigrarían de los campos a las ciudades para convertirse en trabajadores de toda clase de industrias. La revolución industrial hizo posible que con escasas educación y destrezas, los migrantes dentro de los territorios nacionales se convirtieran en asalariados y consumidores. A medida que la manufactura aumentó, se recurrió a mercadear sus productos en las colonias y, tras sus guerras de independencia, en las neocolonias que continuaron dependiendo de los imperios y sus instituciones financieras para lograr su propio desarrollo económico.
La independencia política de las colonias a partir del siglo XVIII no redundó en independencia económica. En Norteamérica tuvo lugar la única excepción que capturó el imaginario mundial al convertir las Trece Colonias en una potencia industrial que acaparó el planeta. En el caso del resto de las colonias, la combinación del control por las metrópolis de los mercados de materia prima y la manufactura industrial, los aparatos militares y el sistema financiero, subyugó a las excolonias a los designios de desarrollo económico a imagen, semejanza y condiciones del sistema de producción y economía de mercado de occidente.
Las élites poscoloniales, muchas de ellas educadas y vinculadas económicamente con las metrópolis, privilegiaron los intereses de las grandes corporaciones y los suyos particulares, a los intereses de sus propias naciones. En muchos casos, los acuerdos comerciales fueron suficientes para supeditar los intereses nacionales a los corporativos. Cuando surgieron movimientos para desvincular los recursos e intereses nacionales de los de las metrópolis, los eximperios no tuvieron reparos en invadir a sus antiguas colonias para restablecer un orden en el cual los intereses metropolitanos siempre estuvieron por encima a los intereses de las neo colonias.
Tres guerras “mundiales”, un sistema económico global
El dominio del mundo mediante la implantación de un sistema capitalista, exacerbó antiguas rivalidades entre los imperios europeos lo cual resultó en tres guerras “mundiales” mediante las cuales unos países pretendían acaparar los recursos naturales de las colonias y los emergentes mercados del resto del planeta. La Guerra Cubano-Hispano-Estadounidense (1898) y las I y II Guerras Mundiales (1914-18 y 1939-45), resquebrajaron el orden mundial conformado a la medida de los intereses de Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, Italia, Alemania y Japón, y los Estados Unidos. Los EEUU contribuyeron a financiar la compra y venta de armamentos, combustible y adelantos tecnológicos, a ambos bandos del conflicto en Europa y el Pacífico. Fuera de la base de Pearl Harbor en Hawái, su territorio nacional no fue afectado por los combates, lo cual le permitió robustecer tanto sus sectores industriales como financieros. El fortalecimiento de la manufactura y las finanzas redundó en una segunda revolución industrial en los EEUU a partir, particularmente, de la Segunda Guerra Mundial.
En 1943, a cuatro años de haber comenzado en la Segunda Guerra Mundial y dos antes de que terminara, los EEUU e Inglaterra conformaron un nuevo sistema financiero mundial que fue ratificado por 44 países en la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, en Bretton Woods, New Hampshire. Este vinculaba el valor de toda moneda al precio del oro, y convertía el dólar en la divisa de intercambio comercial internacional. A partir de ese momento, los países occidentales crearon el eje económico que ha dominado desde entonces los mercados mundiales tanto de materias primas a base de demanda, como de productos manufacturados, a base de oferta.
Sobre cómo y por qué el sistema económico mundial sigue en mano de los imperios
Las empresas multinacionales europeas y estadounidenses controlan el precio de las materias primas al ofrecerle a los mercados precios ajustados a sus decisiones de negocios, no al valor de los productos. Simultáneamente controlan el precio de los productos manufacturados al acaparar los mercados e impedir la competencia de los países en desarrollo. Un saco de maíz cosechado en Argentina está sujeto al precio del grano en los mercados internacionales que establecen los agricultores de Iowa, Illinois y Nebraska. Este precio, a su vez, es artificialmente reducido gracias a los subsidios que el gobierno federal les otorga a los agricultores. De igual forma, el costo de los automóviles, por ejemplo, que se manufacturan en México o Brasil, está sujeto a los precios que establece Detroit. Quienes controlan los mercados y, por lo tanto, la economía del resto de los países. Ningún país puede desarrollar una economía al margen de los mercados internacionales. Los precios y los valores de lo que cada país produce y consume, lo determinan las principales empresas productoras y procesadoras de la mayor parte de las materias primas y los productos terminados. Así ha sido hasta el presente.
El boom industrial post Segunda Guerra Mundial, expandió al mundo excolonial como principal suplidor y consolidó a occidente como principal centro de manufactura creando un sistema de fabricación industrial y de intercambio agrario mundial controlado por los intereses de las empresas multinacionales que crecieron y se multiplicaron en el periodo de recuperación de la posguerra.
La independencia política de las colonias a partir del siglo XVIII no redundó en su independencia económica. La única excepción, que capturó el imaginario mundial, tuvo lugar en Norteamérica cuando las Trece Colonias se convirtieron en los Estados Unidos de América, la potencia industrial que, a partir del final del siglo XIX, acaparó el planeta. Los gobiernos de las nuevas repúblicas en las Américas, Asia y África, fueron apoyados o saboteados, incluso derrocados política y militarmente, en proporción a su apoyo a las políticas e intereses económicos de las multinacionales, representados diplomáticamente por sus gobiernos. Las multinacionales provenientes de los ex imperios compraban su materia prima y productos no procesados, y mercadeaban los productos manufacturados en sus metrópolis y algunas de sus colonias a nivel global convirtiendo el planeta en un gran supermercado de productos de consumo.
Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX ocurrió un fenómeno que habría de descalabrar el dominio de occidente de los mercados internacionales. Las grandes empresas se propusieron mejorar sus “eficiencias”. Se adoptaron tecnologías y se redujeron las plantillas de empleados para reducir costos de producción. Cada vez resultaba más económico manufacturar con menos recursos y aumentar ingresos. En vez de planificar para maximizar las capacidades de empresas y países para producir y satisfacer las necesidades y caprichos de sus consumidores, se comenzó a buscar nuevas formas de aumentar las ganancias. La solución más sencilla fue transferir las operaciones de manufactura a las antiguas colonias cuyas poblaciones realizaban la misma labor por salarios muy inferiores a las de los asalariados en las metrópolis.
Al transferir operaciones de manufactura a las ex colonias para reducir el gasto, no solo de la mano de obra, sino también el de los suplidores locales cuyos empleados y procesos, aumentaban su producción un costo menor al de sus equivalentes en los países desarrollados. Como resultado, al transferirse las operaciones a las antiguas colonias comenzaron a reducirse los puestos de trabajo bien remunerados en las industrias de los países de Europa y los EEUU. No solo el nivel de vida de los asalariados de los países desarrollados comenzó a reducirse en comparación con el aumento en el nivel de vida de las antiguas colonias, sino que las antiguas colonias ahora podían adoptar las nuevas tecnologías y manufacturar productos a precios inferiores a los de las multinacionales, a la vez que aumentaba el poder adquisitivo de sus propios asalariados.
Como resultado, ha habido un enorme trastoque de las fuentes de empleo y poder adquisitivo en los países desarrollados. La fuga de empleos industriales bien remunerados no está siendo balanceada con la creación de empleos en el sector de servicios que ha sustituido la manufactura. Esto ha comenzado a empobrecer las clases asalariadas de los países desarrollados mientras que aumenta el nivel de vida de los países en desarrollo. Los países en desarrollo que han acaparado la manufactura continúan fortaleciendo sus economías y compitiendo en eficiencias y calidad de productos a los países desarrollados.
El crecimiento desmedido de las multinacionales resultado de la visión cortoplacista, de maximizar ganancias año tras año, ha socavado la disposición, el interés y la capacidad de las propias industrias de invertir a largo plazo. Toda vez que el afán de mantener ganancias ha excedido la capacidad de reinvertir en sus propias operaciones, y en los recursos humanos que potencialmente diversificarían y ampliarían la creación de nuevos productos, las multinacionales han optado por influenciar a los gobiernos para reducir las regulaciones diseñadas para proteger los consumidores y el medioambiente.
A todas estas estrategias de reducción de costos se han añadido múltiples mecanismos a través de la subvención de políticos y partidos, que han multiplicado los mecanismos para eximir sus empresas de pagar contribuciones al erario público, relegando una cada vez mayor proporción de dichas aportaciones a los asalariados. Los empleados a cambio de un salario, a su vez, han visto los empleos bien pagos exiliarse y ser sustituidos por empleos de menor remuneración en los sectores de servicios, sobre todo las ventas al detal. A menor salario, menor contribución sobre ingresos y, por lo tanto, menor ingreso del erario para suplir las necesidades de todos los ciudadanos.
El impacto de estas políticas en la economía y el desarrollo económico de los Estados Unidos y Puerto Rico, confronta tres variables ineludibles:
Primero, los empleos bien remunerados de la industria, en Puerto Rico sobre todo en el sector biofarmacéutico, no van a regresar. Los costos en la isla (energía, transportación, suplidores, salarios, etc.) son demasiado altos en comparación con las demás jurisdicciones a las que se han estado trasladando las operaciones de manufactura. Lo mismo aplica a las operaciones comerciales que se ocupan de la distribución, mercadeo y ventas. Se están ubicando cada vez más cerca de sus principales mercados globales o están enviando sus empleados por periodos cortos a las jurisdicciones que ameritan un mayor esfuerzo de mercadeo. Al Caribe, por ejemplo, se le mercadea desde Miami, reduciendo significativamente las operaciones fuera de territorio estadounidense, y con ello, los servicios complementarios y los salarios de los empleados a tiempo parcial o por comisiones.
Segundo, el aumento en el reclutamiento en el sector de ventas al detal (desde Walmart hasta los restaurantes de comida rápida) suelen ser empleos predominantemente a tiempo parcial lo cual exime al patrono de pagar beneficios marginales como plan de salud, vacaciones, vacaciones por enfermedad, maternidad y doble compensación por horas extras. Esto redunda en una mayor cantidad de la población subempleada, sujeta a interrupciones en sus ingresos por no contar con los beneficios que suelen prevenir o atajar condiciones de salud. Además, desincentiva a los más jóvenes a continuar estudios post secundarios toda vez que no hay un mercado laboral que pueda absorber las carreras que se están ofreciendo ni los patronos están remunerando más a aquellos que continúan estudios.
Tercero, el autoempleo se está concentrando en restaurantes y confección de alimentos para consumo local y regional, iniciativas agrícolas sobre todo concentradas en productos orgánicos, diversas artesanías y servicios a domicilio desde cuidado de enfermos a lavado de autos, mecánica liviana y los indispensables servicios de electricidad y conectividad. Los ingresos de este tipo de empleo suelen ser temporeros o de temporada, y sujetos a las fluctuaciones de la demanda afectada a su vez por las reducciones de salarios. Esta precariedad mantiene a dicha población a expensas parcialmente de las agencias gubernamentales que, a su vez, a medida que merman los ingresos del erario público se ven obligadas a reducir sus servicios y sus puestos de trabajo aumentando, de paso, el desempleo.
¿Qué hacer?
Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de Economía, exasesor financiero del presidente Bill Clinton y exvicepresidente del Banco Mundial, plantea que la globalización necesita reestructurarse tanto a nivel mundial como a nivel de los países individualmente. La tarea no es fácil dado el control de las multinacionales de los mercados mundiales y su descomunal influencia en los gobiernos de prácticamente todos los países, tanto los desarrollados como las excolonias en desarrollo. En su libro El malestar en la globalización, re editado en el 2018, Stiglitz propone tres sencillas estrategias para intentar reencauzar el sistema económico mundial para promover una mayor justicia social y la autodestrucción del sistema que en su avaricia, al igual el titán Cronos, termine comiéndose a su propia estirpe.
La primera estrategia es la diversificación: no depender de uno o un reducido número de sectores de producción y no depender de un solo país o un puñado de países de los cuales importar y a los cuales exportar. En Puerto Rico, empresas como café Alto Grande, El Mesón, Danosa Goya, Lotus (ahora bajo Campo Fresco) y Lanco, no solo han satisfecho un segmento significativo de su sector industrial, sino que han aprendido a exportar a otros países además de los EEUU. Puerto Rico cuenta con una serie de frutos autóctonos que podrían complementar la cocina internacional cultivando el gusto por dicha cocina en restaurantes y centros vacacionales, y a través de los cientos de cruceros que visitan la isla. En los renglones de servicios, desde los servicios médicos de alta calidad (ha habido varios intentos de establecer una industria de turismo médico) a precios muy inferiores a los de EEUU y Europa, hasta los relacionados con seguros y sistemas de computación y seguridad, podrían beneficiarse de los mercados de habla hispana.
La segunda estrategia que propone Stiglitz, al momento está fuera del alcance de Puerto Rico: Rehacer la arquitectura mundial sin Estados Unidos. Los EEUU continúan subsidiando sus propias industrias y oponiéndose a que sus socios comerciales subsidien las propias, o imponiéndoles aranceles que lleva a dichos países a hacer lo mismo. Además, los EEUU se han opuesto a la creación de un Fondo Monetario Asiático que realizara la misma función que el FMI y el Banco Mundial en el Pacífico, y a otros tratados dirigidos a fortalecer lazos entre países aledaños o cuyas producciones se complementan.
Toda vez que las juntas de directores del FMI y el BM están compuestas por representantes de las empresas de Europa y EEUU, estas dictaminan las condiciones bajo las cuales los países en desarrollo pueden tomar prestado para su propio desarrollo interno. Las exigencias de dichos organismos para replicar los modelos de desarrollo industrial, agrícola y financiero de los países en desarrollo, prácticamente los condena al fracaso al no contar con las estructuras gubernamentales, los sectores empresariales, ni el peritaje en los sectores público y privado para adecuar las condiciones de sus países a los modelos de los países desarrollados.
La tercera recomendación de Stiglitz es crecer más mediante la demanda interna. Este acercamiento tiene varios propósitos y recompensas para los países que las implanten incluyendo Puerto Rico. En primer lugar, forjan manufacturas y procesamientos de productos generados o importados creando cadenas de suministro, empleos, financiamiento, y mercados de consumo que aumentan los ingresos y las contribuciones al erario público. Es importante recalcar que para hacer crecer estos sectores, se requiere una intervención gubernamental que privilegie la industria local por sobre la extranjera. Segundo, se reduce la dependencia de las importaciones que reducen la rentabilidad de los productos internos y generan un crecimiento artificial mediante el consumo sin un desarrollo agrario e industrial a largo plazo. Tercero, aumenta la capacidad de producir para exportar y condiciona las exenciones e incentivos de producción estrictamente vinculados a la creación de empleos y a la contratación de otras empresas locales, así como a la reinversión de no menos de un 50% de sus ingresos netos en el país en vez de en instrumentos financieros o expatriación de ganancias.
La globalización difícilmente se podrá reestructurar a corto plazo. Más difícil aun podrá Puerto Rico tomar decisiones unilaterales para cambiar las reglas del juego sesgadas a favor de las grandes operaciones tanto de manufactura como de ventas, sobre todo al detal, que pagan los salarios más bajos y venden una multiplicidad de productos que compiten desfavorablemente con los manufacturados, procesados o producidos localmente.
Para lograrlo se necesitan varios elementos de los que resaltamos doce:
1) Resulta indispensable implantar una campaña de medios subvencionada por el gobierno estatal, los gobiernos municipales y las asociaciones de empresarios, a favor de que se consuma principalmente lo que se produce en el país, acompañada de incentivos para agricultores, productores, procesadores y manufactureros del patio.
2) El gobierno estatal necesita adecuar las exenciones e incentivos del gobierno estatal a empresas locales a su capacidad de suplir el mercado según determinado por una organización independiente inoculada de presiones o acuerdos económicos con empresa alguna.
3) El gobierno estatal deberá obligar a las empresas internacionales a cumplir con los decretos de generación de empleos y compras a suplidores locales o aumentarles las contribuciones proporcionalmente al incumplimiento.
4) El gobierno estatal deberá transformar la generación de energía para reducir la dependencia de combustibles fósiles y reducir los costos sobre todo para la industria.
5) El gobierno estatal deberá cancelar las exenciones contributivas a las megatiendas y a las cadenas de comida y ventas al detal. El volumen de ventas de dichos comercios justifica que contribuyan al erario público proporcionalmente a sus ingresos.
6) El gobierno estatal deberá cumplir estrictamente con la Ley de Preferencia que estipula que no menos del 15% de las compras del gobierno estatal y los gobiernos municipales deben hacerse a productores locales. Este estatuto debe aumentarse proporcionalmente a la capacidad de la industria local suplir las necesidades del gobierno. Por ejemplo, la compra de alimentos para los Departamentos de Educación y Salud, debe ser predominantemente de productos producidos y procesados en Puerto Rico. El gobierno estatal debe trabajar de la mano con el gobierno federal para asegurar el financiamiento de pequeñas empresas que puedan suministrar alimentos a nivel municipal, regional y nacional.
7) El gobierno estatal debe trabajar conjuntamente con el sector privado para generar empresas dentro de las instituciones carcelarias del país para: a) generar productos para consumo del propio gobierno y local; b) asegurarse que los confinados salgan de prisión con destrezas y conocimientos que les cualifiquen para empleos en la libre comunidad; y c) que dichos egresados salgan con ingresos y una experiencia de trabajo remunerado que incentive su auto-sustentabilidad dentro de la sociedad civil.
8) Que se utilice la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones de educación superior y postsecundaria para realizar no menos del 75% de las consultorías de los gobiernos estatal y municipal para adelantar sus agendas de trabajo y ofrecimiento de servicios, prescindiendo de las cientos de firmas extranjeras que brindan dichos servicios al presente a un costo millonario.
9) Que se transicione el sistema de salud hacia un modelo de pagador único que reduzca escalonadamente la dependencia e interferencia de las aseguradoras en el ofrecimiento de servicios al menor costo posible.
10) Que se colabore con los demás territorios de los EEUU para que se eliminen por fases las leyes de cabotaje y se proceda a un proceso de validación de suplidores alternos de transporte marítimo y aéreo que cumpla con las exigencias federales y estatales aplicables.
11) Que se realicen acuerdos colaborativos con los gobiernos de Centro y Sur América, en colaboración con el Departamento de Comercio de los EEUU, para que Puerto Rico pueda recibir productos de dichos países que no compitan con productos similares o iguales de los EEUU y aumentar las exportaciones a dichas regiones.
12) Establecer en Puerto Rico en la principal oficina de la Administración de Drogas y Alimentos que examine, valide y autorice la entrada de productos agrícolas, químicos, biológicos y medicinales a los EEUU, multiplicando la cantidad de empresas que ya realizan dichas labores para la industria biofarmacéutica y de alimentos, utilizando las facilidades vendidas, a la venta o abandonadas por empresas extranjeras de estos sectores.
Estas sugerencias no son ni exhaustivas ni resultarán fáciles de implantar tanto por consideraciones legales como por la descomunal presión de los sectores que se benefician del sistema actual. Se necesita un gobierno estatal, en coordinación con los gobiernos municipales, para comenzar estos cambios a corto, mediano y largo plazo. Un factor determinante será el respaldo de la mayor cantidad posible de ciudadanos, con especial énfasis en la participación de figuras públicas, que apoyen tanto la campaña de medios mencionada como la presión que ejerzan sobre los oficiales electos para que se comience a generar legislación como a hacer cumplir las disposiciones de ley en vigor que al presente se ignoran o se anulan con subterfugios y frívolos recursos legales.
En otras palabras, lo que se requiere es voluntad, voluntad de parte de quienes aspiran a salir electos, voluntad de quienes quieren un gobierno alterno que responda a los intereses de todos, sobre todo los asalariados que son la mayoría, voluntad de país, de territorio no-incorporado, de territorio incorporado conducente a la estadidad y voluntad de nación soberana y autosuficiente. Puerto Rico “no tiene por qué ser un Estado Libre Asociado pobre, un estado de los EEUU pobre o una nación independiente pobre”, como dijo Manuel Daubón hace muchos años. De hecho, la única forma en que Puerto Rico en realidad puede labrar su propio destino político es siendo lo suficientemente autosuficiente para poder escoger en vez de mendigarle a sus votantes y a los Estados Unidos, el futuro que queremos para todos nosotros.
Voluntad es una palabra tan fácil de pronunciar, tan intangible como una idea, tan alarmante ante la adversidad, tan valiosa como vehículo de solvencia moral y económica, que resulta indispensable, como el valor y la identidad, para culminar toda aspiración de ser y estar. Voluntad.