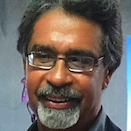Globalización y mediatización o el fin de la pertinencia

Alex Gross
…la ‘distancia’… es un producto social; su magnitud varía en función de la velocidad empleada para superarla…
-Zygmunt Bauman
El siglo XXI se caracteriza entre muchas cosas por dos procesos interconectados e interdependientes: la globalización y la relativización de la distancia como resultado de la mediatización de las comunicaciones. Lo que sucede en Beijing, Brasilia o París, llega en tiempo real a los aparatos electrónicos con que nos comunicamos y a través de los cuales vemos y pretendemos entender el mundo.
Paradójicamente, para la mayoría de los habitantes del planeta y, a pesar del crecimiento exponencial de la aeronáutica, el mundo sigue siendo un lugar «ancho y ajeno» como decía Ciro Alegría. Sin embargo, a la vez resulta inmediato y reconocible porque lo hemos visto a través de unos medios de comunicación masiva que lo vuelve familiar, reconocible.
Cada vez más el conocimiento «global» que solemos adquirir en contextos formales, con propósitos específicos (educación, trabajo, migración), se complementa e, inclusive, sustituye a través de unos medios de comunicación globalizados y entrelazados. Y, toda vez que vivimos en una era que los sociólogos han llamado la McDonaldización del consumo, aprendemos sobre el mundo a bocados, pequeñas porciones que parecerían versiones levemente diferenciadas en sus rasgos culturales pero integrados a un todo relativamente homogéneo y visualmente inteligible.
Sin embargo, cuando incursionamos en la variada naturaleza de las culturas, descubrimos que los nombres, significados y representaciones tanto de lo familiar como de lo extraño o exótico resultan muy diferentes a lo conocido, aun cuando cada vez se nos presenta homogeneizado para el consumo masivo. Cuando incursionamos más a fondo en las características distintivas de cada cultura y sus manifestaciones individuales y colectivas, sobre todo en lo relacionado con conflictos y desafíos al orden establecido, con demasiada frecuencia nos resultan, no solo foráneas, sino poco comprensibles y distantes de nuestra realidad «personal».
En gran medida gracias a la saturación de información con frecuencia más publicitaria que basada en hechos, vivimos una época en la cual, recurrentemente, la experiencia individual es el principal indicador de veracidad, confiabilidad y pertinencia. Para los educadores que intentamos compartir conocimiento, provocar curiosidad por lo desconocido y propiciar el pensamiento crítico, los esquemas mentales de relativización y falta de empatía se han convertido en un muro transparente en el cual nuestros intentos de proyectar las realidades pasadas y presentes de otras gentes, parecen rebotar con el lustre opaco de la sonrisa de distraída incomprensión o afable indiferencia. Las características de los actores del drama humano y el impacto de sus actos, tanto en las víctimas como en los victimarios, continúan siendo motivo de estudio para científicos sociales e historiadores, en la búsqueda de respuestas a las preguntas que todos esos hechos históricos nos obliga a hacernos sobre la naturaleza humana. Pero para el ciudadano común parecen resultar menos comprensibles y la tragedia se ha convertido en una nueva normalidad que llama momentáneamente la atención para ser sustituida por otra noticia de envergadura u otra fuente de entretenimiento y distracción.
Uno de los principios a que recurrimos reza que para comprender el presente, el pasado necesita cobrar pertinencia. Resulta imposible entender tanto los conflictos globales como las alianzas con que suelen mitigarse sin comprender la torre de babel del medio oriente que produjo el sistema filosófico, religioso, legal y comercial más complejo de la historia de la humanidad. Los nombres de los protagonistas de dichos conflictos, resultan familiares pero rara vez se vinculan sus motivaciones con sus consecuentes actos anteriores que transformaron el curso de la humanidad. Los bandos, las alianzas y las configuraciones de regiones, naciones y empresas que resultaron de dichos actos, dejan de formar parte del relato de lo acontecido y parecería que con cada nueva edición parecen convertirse en un nuevo punto de partida incrementalmente divorciado de su propia historia.
En nuestro esmero, exploramos el desarrollo tecnológico desde el hacha de piedra hasta el teléfono «inteligente», desde los sistemas de producción mediante la recolección agrícola manual hasta la manufactura computadorizada; desde los sistemas sociopolíticos desde la mancomunidad prehistoria cavernícola hasta las federaciones regionales como la Unión Europea; y desde la comprensión del universo y nuestro rol en él dentro del orden del universo en los libros sagrados del Rig Veda de la India hasta el planteamiento sobre la condición teo-legal del ser humano en el siglo XXI del filósofo Xavier Zubiri.
Esta exploración de las raíces de la globalización y sus manifestaciones más concretas y abstractas en el presente no-tan-posmoderno obligan a deconstruir el ejercicio mediático que nos presenta una realidad fragmentada y en extremo personalizada, cada vez más distanciada de la imparcialidad tan indispensable ante la futilidad de las pretensiones del objetivismo y su fiel edecán, el positivismo.
Uno de los mayores impactos de la globalización es la extrema dependencia de los medios visuales para «re-crear» la realidad. En la era de la globalización mediatizada o la globalización mediatizada (el orden de los factores no altera el resultado), las ciencias sociales en general y la psicología, la sociología, la antropología y la historia (como híbrido humanístico-social) cada vez más parecen necesitar de la reproducción visual de la realidad propia y ajena para que resulte identificable, familiar y pertinente.
La conversión de los hechos y los datos en bocados de consumo mercadeados a través de los medios de comunicación masiva crea desconocimiento en vez de conocimiento. El proceso propicia suficiente familiarización para que se reconozcan eventos y figurantes pero insuficiente reflexión para comprender la simplicidad de las causas y la complejidad de los resultados. Simultáneamente, se inmediatiza la realidad de otras gentes creando la ficticia sensación de que no existe una verdadera distancia entre su cotidianeidad y sus conflictos, y la nuestra como espectadores.
El flujo continuo de fragmentos de noticias y acontecimientos en un contexto de entretenimiento (nótese a cuántos programas de noticias se les llama «shows»), sepulta los orígenes y razones de los conflictos. La programación mediática trivializa la tragedia cuando estremece la audiencia con imágenes a menudo crudas, sobre lo encarnizado del conflicto, e interrumpe la transmisión con dos o tres minutos de pautas comerciales diseñadas para convencer que el acceso a la felicidad es posible a través del consumo. Cuando se programa el análisis, este se circunscribe a los hechos del pasado inmediato, como si las raíces y las causas residiesen en la experiencia de los protagonistas del momento. En las pocas ocasiones en que se reseñan, no necesariamente los orígenes del conflicto reciente sino los paralelismos con conflictos similares del pasado, las referencias tienen el vigor de las notas al pie de la página para aquellos que se molestan en tratar de estudiarlas, pero sin valor noticioso alguno, lo cual sugiere una realidad un tanto irrelevante.
En otras palabras, la ventana tecnológica nos convierte en vecinos sin serlo, crean la sensación de que los desafíos que enfrentamos gentes en distantes puntos del planeta son muy parecidos solo que los de ellos, los “otros”, permanecen irresueltos a diferencia de los nuestros, que los miramos desde la comodidad de nuestros móviles y nuestras pantallas LED.
La globalización y la mediatización de las comunicaciones de manera alarmante distancia al ser humano del siglo XXI de las lecciones de la historia sobre las razones del comportamiento humano que resulta en tragedia. En este contexto, cuando el sociólogo polaco Zygmunt Bauman dice que «lejos de homogeneizar la condición humana, la anulación tecnológica de las distancias y espacio tiende a polarizarla», nos alerta sobre el efecto atomizador de dicha globalización mediática que redunda no solo en distanciamiento sino en una polarización entre los otros y nosotros, recurriendo a los prejuicios que suponíamos superados.
En este contexto, la inestabilidad y la carencia de la pobreza ampliamente distribuida, a diferencia de los recursos con que mitigarla o extinguirla, se convierte en profecía autorealizable de la tragedia, del sufrimiento como esencia humana profetizada por religiosos y filósofos por igual, que caracteriza al ser humano, sobre todo ante la preeminencia de lo material por sobre lo espiritual que tantos defienden y pocos practican. La polarización resulta demasiado fácil e irreflexivamente conveniente para recurrir al populismo, a desempolvar nuestros milenarios instintos de supervivencia y a condenar al exterminio a toda manifestación de amenaza. Y si la amenaza son los otros, la vía más rápida para recobrar la normalidad y librarnos del mal que nos intimida, es estigmatizándoles, demonizándoles, marginándoles, expulsándoles, exterminándoles.
La Ilustración y la Modernidad nos sacaron de las tinieblas del maniqueísmo religioso siempre gustosamente aliado al poder y del autoritarismo político tan afín a la bendición divina. La globalización que es el resultado precisamente del triunfo del ejercicio del raciocinio sobre la irreflexión religiosa y ha servido para materializar toda relación humana, convirtiéndola en mercancía con variados procesos para diseminarlas y canteras de dígitos con las cuales consumirla.
La globalización y la mediatización de las comunicaciones tienen el potencial de acercarnos para inventariar nuestras similitudes y aspiraciones compartidas, o pueden alienarnos de las causas de las condiciones que nos separan, que fomentan la inequidad que siempre resulta en guerra y, paradójicamente, nos encierran en pequeños mundos individualizados que nos convierten en hologramas ante los ojos de los demás. Depende de nosotros buscar en esa matriz (en el sentido de Matrix) de binomios digitales y en las huellas digitales de quienes nos rodean, y comenzar a rescatar las conexiones entre los inicios y los presentes, entre los principios y su pérdida que siempre termina en tragedia. Tal vez solo de esta forma podremos tener un futuro alterno al pasado que no hemos sabido superar del todo.