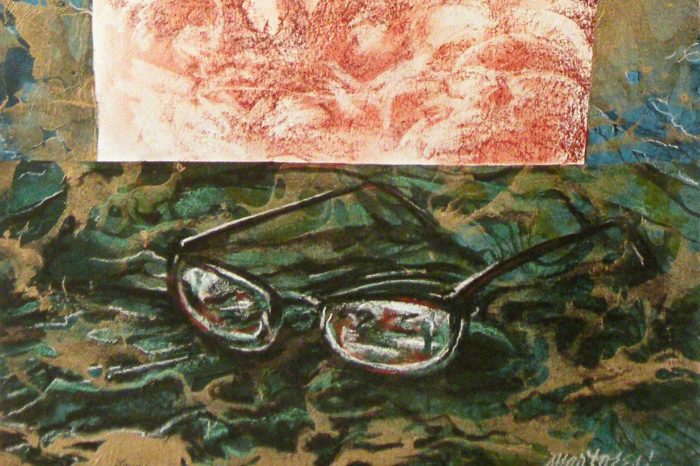Playa

A los Amigos del Mar
Y a José Santos, José Carlos, Vanesa Vilches, Yamil Collazo y la gente de la 17 y la Papa Juan
Llama la atención que en una isla o archipiélago como Puerto Rico haya tanta gente que no sepa nadar. Digo llama la atención a quien observa desde afuera, porque entre quienes crecimos en los suburbios que aglomeraron nuestra población a partir del medio siglo pasado era muy común quien no sabía nadar; incluso que no se metiera al agua o que nunca fuera a la playa. Decir llamar la atención es creer que la norma es el saber cuya ignorancia asombra: ¿Cuántas puertorriqueñas y puertorriqueños saben nadar? ¿La mayoría? ¿Hay data? Y decir que llama la atención se refiere a unos que asumen su experiencia –su saber nadar– como la norma cuando saber nadar conlleva unas relaciones con los cuerpos de agua que no son iguales para toda la población. Sí, esto a pesar de que vivimos en una isla, o en más.Entonces indagar en esta diversa relación con el mar y las playas debe ayudar a entender este fenómeno. Piense que quiere ir a una playa, cualquiera, y piense qué ahora mismo se lo impide: ¿el Covid-19 o la ordenanza de Wanda? Considero que las diversas respuestas a esta pregunta en gran medida responden a la diversidad que refiero y a que el acceso a las playas de Puerto Rico está mayormente intervenido por controles de acceso público y privado. Cosa que no era así cien años atrás, pero cuyo cambio se normalizó a la largo del siglo pasado; en parte, porque nuestra realidad más obvia –que somos islas rodeadas por mucho mar, como diría Trump– no está contemplada en la educación ni en la planificación de terrenos.
Sobre lo segundo pueden hablar mejor investigadores y planificadores como José Rivera Santana, entre otras y otros, quienes pueden referir como las leyes de permiso han permitido el saqueo de tierras y la apropiación de costas y playas para complejos hoteleros y de vivienda vacacional; así como encerrado el acceso a los ríos; pero sobre todo desparramado en suburbios las poblaciones citadinas. Yo quiero hablar de cómo lo primero interviene en la normalización de lo segundo.
Mi familia es de Vega Baja y Santurce, pero no eran así las de mis amistades en la calle y la escuela. Unas venían del Bronx, otras de Harlem, otras de Naranjito, Toa Alta y hasta de Ponce. Las madres y los padres de mis amistades en Bayamón no tenían la playa en su imaginario. La mayor parte, habría ido una que otra vez y que yo me enterara nunca fueron con sus hijos e hijas como nosotros íbamos con mami y papi, a pesar del terror de mi abuela. Nunca supe bien la historia de la muerte de abuelo y el mar, la cosa es que a papi le encantaba el mar, pero solo lo vi mojarse los pies una vez.
En la escuela nunca nos hablaban del mar ni de sus recursos, por lo que vivíamos enamorados de Jaques Cousteau, quien con cada nueva aventura exhibía nuevos aparatos tecnológicos que recordaban las películas de Julio Verne. Imagino que con los cambios climáticos ya habrán incorporado algo por aquello de las especies en peligro de extinción, pero en nuestros textos no había referencias a peces, tortugas, nada de la vida marítima que no fuera el límite del territorio. Pocos sabían qué es una buruquena o una picúa. La única experiencia escolar con la playa eran las fugas y cuando inauguraron la primera piscina pública en Bayamón nos quedaba tan lejos y nadie sabía el horario, así que ni para allá mirábamos.
Hoy las campañas de turismo privilegian las playas sobre las montañas y los ríos, pero no siempre fue así. Nostálgica de la naturaleza, la burguesía de comienzos de siglo pasado privilegiaba el campo con su fresco y su verdor para sus tiempos vacacionales. No fue hasta la explosión hotelera de mediados de siglo cuando el mar comienza a penetrar continuamente en el imaginario insular. Se puede contrastar el diferente énfasis en las playas y costas entre una edición dedicada al turismo de Puerto Rico Ilustrado de 1936 y el documental de la Dudlley Pictures de 1950. (lo encuentra aquí)
El primero destaca elementos y figuras folclóricas, así como el pasado colonial, mientras que imágenes áreas de las costas y playas ocupan más de una tercera parte del segundo. Claro, como apunta el documental se trata de la promoción de los hoteles, la que vino junto con la segregación “democrática” de los espacios playeros con la “construcción” de balnearios como Luquillo, Isla Verde y Boquerón.
Las playas comienzan a destacar en el imaginario boricua a partir de la pos guerra cuando el turismo despertó el interés en las zonas costeras. ¿Alguien recuerda alguna película sobre vacaciones en la playa anterior a los 50s? Anteriormente vivían en las costas los trabajadores desplazados del centro o provenientes de la ruralía. Así creció Santurce, por ejemplo, y más todavía Hato Rey. Hacia esos desplazamientos a mediados del siglo –pasado que incluyeron la construcción del aeropuerto internacional de Isla Verde– apunta José Luis González en “El fondo del caño hay un negrito”, cuyos protagonistas recién venían del área que hoy ocupan condominios y hoteles frente al mar.
Vivir a las orillas del mar, a la merced de sus olas, mareas, marejadas y huracanas por siglos careció del encanto romántico de hoy. Mi hermana recuerda emocionada la casa de playa en que vivía mi familia de la que prácticamente se saltaba al mar. Pero por alguna razón mi familia se mudó del Barrio Puerto Nuevo en Vega Baja, primero al pueblo y luego al suburbio vaquero. Aquellas casitas frente al mar posteriormente fueron mayormente viviendas vacacionales, y desaparecieron con la modernización del balneario. Mayormente sembradíos de caña que alimentaban las centrales de Manatí y Arecibo, Vega Baja pasó a ser uno de esos centros industriales que creció mayormente en la costa norte.
Inolvidables los viajes los veranos con papi, quien nos depositaba en la playa a las ocho menos diez o menos cinco antes de ir a su oficina en la Caribe China, en donde nos esperaba a las cinco para regresar a Bayamón. Allí aprendimos a nadar, allí escuché al Gran Combo, Héctor Lavoe y Willie Colón hasta la saciedad, allí nos achicharrábamos sin protección solar hasta que mami nos rescataba del mar: rojos como langostas, tiernas listas para la olla. La playa más linda del mundo era solo nuestra y de nuestros primos, pero por qué no había allí también jóvenes y familias vegabajeñas. Razones habrá muchas: quizás llegaban por la tarde o quizás conocían playas más bellas, no sé. No es mi intención indagar sobre ellas, sino compartir mi asombro sobre lo diferente que era la playa, el mar, los ríos lo que quizás me ayude a entender el temor al Covid playero.
De allá hacia acá el mundo ha cambiado mucho: quienes crecimos con dos pares de zapatos, le compramos más de cinco a cada uno de nuestras hijas e hijos; quienes cortábamos mahones para usarlos de traje de baño tenemos una variedad que sería envidia de cualquiera de nuestros panas y amigas. Pasando por los festivales playeros hasta llegar al boom industrial de sillas, neveritas, sombrillas, cubitos, paletas y todo tipo de cachivache la clase media se apropió de la playa hasta hacerla su centro de atracciones y así como unos invirtieron en segundas hipotecas otros se hipotecaron con lanchas, veleros, jetskies y otras maravillas de la diversión. La playa también se convirtió en el paisaje de exhibición y de opresión de los cuerpos junto con la imagen de libertad, de la misma que recoge el Conejo Malo en las siglas de su reciente grabación: yhlqmdlg. En el nuevo milenio las playas también han cobrado importancia en las campañas ecológicas y han sido motivo de movilización de ciudadanos y ciudadanas en todo tipo de gestión voluntaria para protegerlas: desde velar anidajes de tortugas marinas, recoger basura o acampar para detener proyectos de construcción.
En marzo, de la noche a la mañana, nuestras islas se vieron amenazadas por fuerzas invisibles para las que, de la noche a la mañana, se creó un Task Force, en cuyas mentes privilegiadas la Gobernadora depositaba su confianza. A sus recomendaciones asumió labores de dictadora ordenó un toque de queda restringiendo derechos en pro de la salud y de ordenanza en ordenanza se va acercando a las elecciones. Con ello, desconfiamos, al menos yo, si sus decisiones son regidas por esos científicos o recomendadas por el Task Force de relacionistas públicas y estrategas de campaña. ¿Cómo confiar en este gobierno cuyo primer paso ante la crisis fue enlucrecer a sus amigotes?
En abril, porque la economía y la economía, al task force médico se añade el task económico, representado exclusivamente por dueños de empresas (y creo entenderán que generalice con el masculino) como si sobre sus hombros descansara la economía del país. Al carajo Marx y la fuerza de trabajo que mueve la economía. En preparación para los pacientes del Covid se vaciaron los hospitales, los cuales aprovecharon para despachar personal. ¡Y paf! así quedamos desarmados les demás: esos, esas y eses que se tienen que quedar en casa y acatar decisiones que nuestros sabios y comprometidos líderes toman para salvarnos de la pandemia. Así sin representación en ese Task Force, porque los trabajadores y el sector cívico no forman parte de la economía ni tienen nada qué decir sobre la salud social. Así sin poder cuestionar siquiera por qué se prohibía el ejercicio al aire libre o por qué la gobe dejó de usar la mascarilla al tiempo que ordena usarla para hacer ejercicios y ordenó que se podía hacer ejercicios al aire libre al mediodía y no a las cinco de la tarde, como es médicamente recomendable.
Siguiendo la ordenanza, la Policía comenzó a arrestar individuos por caminar por la orilla o permitir que sus perros se metieran al agua; a perseguir en autos todo terreno a surfers porque la ley y el orden son más importantes que los nidos de tortuga: acciones punitivas que contrarían la lógica de la salud. Las estadísticas del Covid-19 en Puerto Rico son sorprendentes: hay casi tantos arrestos como casos positivos. Y en un ambiente de policías arrestando ciudadanos por caminar a deshora y meterse en la playa, la legislatura aprueba un código civil a consciencia que tendrá la oposición de muchos de esos que estamos locos por meternos en el mar.
Más que una ribera de mar, formada de arenales –como la define la academia– una playa es un espacio de tregua entre el continuo batir del agua y la tierra. Su calma seduce y hay quien dice que contagia o que es vital. Las playas han acompañado a la humanidad desde que se precia de serlo. Hoy, por el terror a fuerzas extrahumanas se prohibió su disfrute a pesar de que no había estudios que claramente probaran la transmisión del Covid-19 por el agua
Hoy el temor a las masas hace que una pared invisible, vigilada por policías tomando sombra, impida su acceso y sea área prioritaria de vigilancia en San Juan y hasta en Culebra, a pesar de que allí sí han cancelado las visitas de “extranjeros”.
Contrario a quien tema sea centro de contagio las playas pueden ser espacio para repensar nuestras formas de sociabilidad, de respeto sin miedo al otro. Mucho se puede aprender de quienes por años se han dedicado a proteger nuestras costas: aprender a convivir con el mar y de paso a repensar nuestra convivencia.
Y ¡plaff! Antes que terminara de escribir estas líneas, de un día para otro —de jueves a viernes— la gobernadora da un riverzaso y permite la recreación deportiva en la playa. Quizás porque alguien le dijo que si no permitía el uso de las playas no podía abrir las iglesias; no sé. Creo que simplemente no sabe nada sobre nuestras playas.