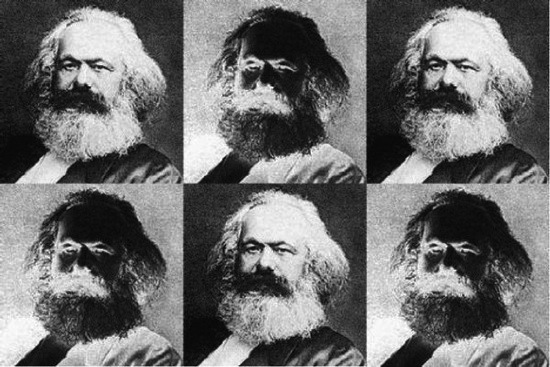A un siglo de la Revolución Rusa

Alexander Aleksandrovich Deineka
La Revolución de Octubre de 1917 sin embargo sugiere que 1) la violencia (dictadura, coerción sobre el capital) es la base de la hegemonía (alianzas, consensos, inclusión amplia, dirección moral-intelectual, participación democrática, progreso social); y 2) que durante una fase histórica la propuesta comunista —i.e. una sociedad sin clases y con una productividad aumentada— necesitará usar el capitalismo para impulsarse.
La proposición de Lenin en 1921 de terminar el llamado «comunismo de guerra» e iniciar una Nueva política económica que permitiese el capitalismo, para que creciera la economía y se aliviaran las tensiones sociales, es contribución original y a la vez tabla de salvación del comunismo. El proyecto socialista —o comunista— auspiciaría el capitalismo para impartirle hegemonía.
No hay más remedio que admitir la inescapable globalización capitalista que se ha formado a lo largo del siglo. Los proyectos de la República Popular de China, Cuba, Vietnam y otros se fundan en una hegemonía socialista sobre el mercado.
La sustitución de la vieja forma de revolución por un probable gradualismo revolucionario responde a la globalidad de la civilización burguesa, pero también a que, tendencialmente, la clase obrera no es ya sólo un grupo particular sino en cierto modo la sociedad en su conjunto.
Si entendemos clase obrera como la masa que produce valor mediante su trabajo asalariado, debe admitirse que la misma es hoy un entramado general que incluye sistemas científicos, tecnológicos, administrativos, mediáticos, académicos y escolares, y grupos que a veces calificamos de «clase media».
Muchos ingenieros y abogados son asalariados de grandes empresas, y los médicos lo son de las aseguradoras, que son empresas financieras. Los «obreros» no son sólo de fábricas en el sentido manufacturero y de fincas y compañías agrícolas, sino que conforman variadas y numerosas escalas salariales que atraviesan la sociedad entera.
Incluso el estado moderno no es simplemente un aparato de represión y burocracia, sino un sistema de servicios para reproducir la nación y las clases productivas y populares. Cumple una función social pero sobre todo capitalista —si una fuerza diferente no le da dirección—, incluso como deudor que toma préstamos una y otra vez, e inversionista cuyo dinero se confunde con el capital privado.
¿En qué consistió la contribución de la Revolución Rusa? En quebrar por primera vez el sistema mundial y mostrar que las clases trabajadoras podían tomar el poder. Hacer el socialismo sería otra cosa: no se ha podido construir en ningún sitio todavía. Más bien se construyen estrategias nacionales inspiradas en el socialismo, en que nuevas instituciones y formas culturales se van imponiendo junto a los intereses de las clases populares.
En Rusia diversos grupos socialistas y antizaristas coincidían en que había que expandir la modernidad y las relaciones de mercado. Para los bolcheviques, sin embargo, la economía de propiedad privada cumplía una función progresista sólo si los soviets —no la clase capitalista— asumían el poder político. Se le ha llamado, pues, «comunismo» a eso: una estrategia apoyada en la negación de sí misma. La nueva economía incluiría empresas privadas, estatales y cooperativas.
La Revolución de Octubre de 1917 llamó a un gobierno de los soviets —asambleas espontáneas y masivas de trabajadores, campesinos y soldados opuestos a la guerra— en dirección socialista. Un régimen socialista propiamente hubiese requerido un alto desarrollo industrial y productivo y un proceso internacional que no se dio. No hubo insurrecciones comunistas triunfantes en Europa como esperaban los bolcheviques. Rusia debió abrirse paso sola. Era un país enorme, relativamente atrasado y devastado por la guerra, el hambre y la paralización de la producción.
La república soviética que se instaló en 1917 perseguía una «dictadura democrática de obreros y campesinos»: dictadura sobre el capital, democracia hacia el pueblo. El Sovnarkom, el consejo ejecutivo del gobierno bolchevique, sustituyó la república parlamentaria con una república de soviets; nacionalizó las empresas capitalistas financieras, industriales y comerciales (desde 1921 permitió las empresas privadas, aunque el gobierno mantuvo los servicios esenciales, la banca y el comercio exterior) y se las dio a los soviets; nacionalizó las tierras de los terratenientes y las distribuyó entre los campesinos que las trabajaban; denunció y abolió las deudas pública y privada; por primera vez en la historia descriminalizó la homosexualidad y permitió personas gay en altos puestos del gobierno; garantizó igualdad de la mujer en lo civil, laboral y educativo; garantizó los derechos al divorcio y el aborto; en lo internacional insistió en la paz y la cooperación; estableció el derecho a la autodeterminación e independencia de los países antes sometidos al imperio zarista y los invitó a unirse como repúblicas iguales a lo que luego se llamó Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); sacó a Rusia de la Primera Guerra Mundial; hizo gratis los servicios médicos y la educación a todos los niveles; hizo obligatoria la escuela para los niños; aumentó salarios, redujo horas de trabajo, estableció pensiones de retiro y creó el seguro social; nacionalizó los edificios y empezó a garantizar el derecho a la vivienda; separó iglesia y estado y confiscó tierras de la iglesia; instauró la igualdad ante la ley; abolió las jerarquías en las fuerzas armadas; los salarios de los funcionarios del gobierno soviético eran al nivel del promedio salarial de los trabajadores.
Muchas de las conquistas y provisiones legales de la revolución desaparecieron con el ascenso de Stalin —quien fue dictador desde 1928 hasta su muerte en 1953—, y especialmente con la constitución de 1936.
La Nueva política económica había dejado de aplicarse hacia fines de los años 20. Las zonas urbanas, dependientes de la producción agraria, se hundían en el hambre. Stalin, quien había maquinado su ascenso como jefe del Partido Comunista —que monopolizaba el gobierno— decidió en 1929 iniciar una represión masiva contra los campesinos. Fue la visión brutal que tuvo para construir una economía y hacer que Rusia sobreviviese en el sistema capitalista global.
Cinco millones murieron en la llamada colectivización forzosa de la agricultura y en el trabajo forzado en la industria, en un proceso con rasgos de genocidio. Debía destruirse también al Partido Comunista mismo, que por sus ideales se opondría a tal monstruosidad, de manera que fueron purgados —i.e. asesinados, forzados al suicidio, la prisión, etc.— cientos de miles de comunistas. Fue el terror estalinista, y liquidó la generación que había hecho la Revolución de Octubre.
Que el primer estado inspirado por el ideal comunista desembocara en una experiencia tan trágica y deprimente, seguramente «atrasó» la causa por varias generaciones.
El estalinismo fue sin embargo una reacción dictatorial y criminal a un problema general, el desarrollo de los países campesinos, pobres y subordinados por las relaciones de poder del mercado mundial y el fenómeno del imperialismo. El sistema mundial fuerza a los países que intentan «desarrollarse» y «modernizarse» a producir riqueza a toda velocidad y endeudarse, contra condiciones siempre onerosas.
A partir del estalinismo, el actual sistema mediático global —cada vez más constituido por chismes y un culto a la ignorancia que conforman una estrategia ideológica premeditada, sobre todo estadounidense— identifica comunismo con dictadura horripilante. Pero debe recordarse que Estados Unidos, Inglaterra, Francia y demás potencias capitalistas industrial-militares construyeron sus economías modernas asesinando y esclavizando también millones de gentes, en países coloniales, africanos durante el sistema esclavista, indígenas en América y otros continentes, y masas trabajadoras de los mismos países industriales. Invisibilizar el proceso de siglos en que se formaron las economías capitalistas dominantes sugiere racismo, pues supone que los pueblos africanos, asiáticos y americanos no importan.
Que en Rusia la opresión y la matanza se hiciesen a nombre del comunismo fue una contradicción esencial. Produjo un grave desprestigio moral de este ideal, que continúa. En muchos países hoy sistemas escolares, de prensa y medios de comunicación reducen «comunismo» a un repulsivo «totalitarismo». Así las generaciones jóvenes ignoran experiencias históricas de lucha y a menudo carecen de herramientas para comprender el sistema mundial y la dictadura social que subyace a la vida normal. El desamparo intelectual facilita la explotación de las clases populares, o sea el poder del capital.
La aspiración socialista consiste en dejar atrás las jerarquías sociales y liberar la creatividad y capacidad tecnológica de la humanidad. Está aún por verse la calidad del socialismo, y cuánto éste herede, en cada caso, las carencias culturales y morales de la civilización capitalista.
Pero parece un hecho confirmado que el capitalismo decae, aunque no sea siempre obvio en las áreas más intensamente influenciadas por el imperialismo norteamericano, como América y Europa occidental. La humanidad busca alternativas.
 La gigantesca China parece estar cumpliendo calladamente una función revolucionaria, relativamente, al usar el mercado para transformar las relaciones internacionales y neutralizar extremos antisociales del sistema capitalista. Así, el comunismo contemporáneo promueve —irónicamente— comercio beneficioso para ambas partes y la institución del estado nacional soberano.
La gigantesca China parece estar cumpliendo calladamente una función revolucionaria, relativamente, al usar el mercado para transformar las relaciones internacionales y neutralizar extremos antisociales del sistema capitalista. Así, el comunismo contemporáneo promueve —irónicamente— comercio beneficioso para ambas partes y la institución del estado nacional soberano.
En China una revolución popular, nacional, armada y dirigida por un partido comunista —a su vez influenciado por la Revolución Rusa— tumbó el poder capitalista y colonial en 1949. A partir del poder político entonces progresan la flexibilidad, los usos creativos del mercado mundial, las alianzas, la tecnología y las inversiones financieras. China viene discretamente socavando el sistema global a partir de sí mismo, sobre todo en decenas de países de Asia y África. Altera las relaciones de poder internacionales, y nacionales en países pobres y herederos del legado del colonialismo, al estimular su desarrollo social y sus fuerzas productivas.
La derrota militar de Estados Unidos en Vietnam, en 1975, creó condiciones para el ascenso de China. La resistencia exitosa vietnamita llevó a un punto muy bajo la situación financiera y la hegemonía de Estados Unidos, la cual en lo moral y político ya era débil en Asia oriental, dadas las criminales bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. China entonces pudo estimular el capital privado, para impartirle hegemonía, e iniciar el proceso en que será pronto la primera economía del mundo. Su economía incluye propiedad privada, estatal y cooperativa. Persigue, según su constitución, la eventual construcción del socialismo. La epopeya vietnamita fue también dirigida por comunistas, en el sur de Vietnam y desde la república que instalaron en el norte en 1945, después de derrotar al colonialismo francés y al fascismo japonés.
En los años 50 la alta burocracia soviética criticó algunos excesos de la tiranía de Stalin, y reformó el estado. A pesar de sus limitaciones, la URSS produjo extraordinarios adelantos científicos, técnicos y culturales, propuso la economía planificada y sirvió de referencia y apoyo a movimientos de cambio social y liberación nacional en Asia, África, América Latina y el mundo árabe.
Pero en los 80 la economía y el estado de la URSS fueron incapaces de competir con los nuevos desarrollos tecnológicos que el capitalismo producía (notablemente de informática y cibernética) y de incorporar crecientes reclamos democráticos y civiles. El colapso vino en 1991, meses después de derrumbarse los estados «socialistas» que la URSS había instalado tras la Segunda Guerra Mundial, burocráticamente, en Alemania del Este, Checoeslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y Bulgaria. Desde luego, el imperialismo norteamericano está activo tratando clandestinamente de destruir los gobiernos que invoquen el socialismo de una forma u otra o insistan en rutas independientes.
Sorprendentemente, hay gente (por ejemplo en Puerto Rico) que hoy cree que la Unión Soviética sigue existiendo, e ignora que en 1991 colapsó; cree que Putin y Rusia son «socialistas». No sólo Rusia es capitalista, sino que sus magnates capitalistas tienen un enorme poder, incluso en notorias actividades mafiosas.
Pero el actual gobierno ruso se relaciona con el mercado mundial de forma diferente a la lógica usual capitalista, al participar en acuerdos que favorecen el desarrollo y soberanía de países subordinados. Si en su política exterior y sus relaciones comerciales toma alguna distancia del sistema imperialista, se debe a sedimentos que han quedado de la revolución de 1917 y de la URSS.