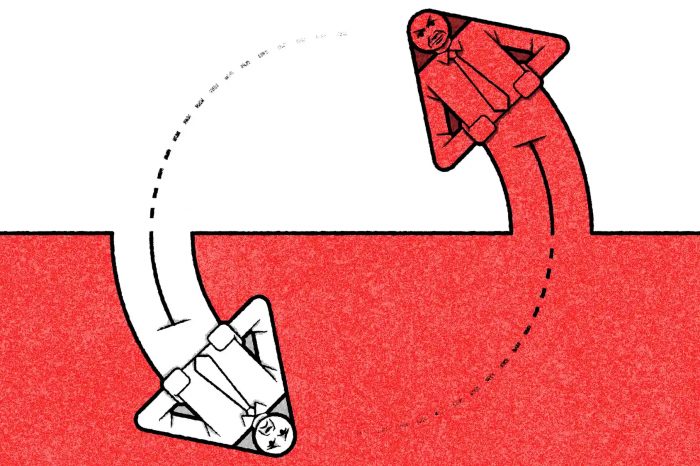Boys in the Band: pionera

La temporalidad de Stonewall y el drama son de interés porque explican en parte porqué la obra se mantuvo en cartelera poco más de dos años. Además, ambas cosas contribuyeron a traer a Broadway obras como el drama Love! Valor! Compassion! (Terrence McNally;1995); el musical Falsettos (William Finn;1992), y, eventualmente, una de las obras maestras del teatro moderno, Angels in America (Tony Kushner; 1991).
Es curioso que, tanto la obra que nos ocupa como la de McNally, tengan ocho personajes principales. El número 8 significa el comienzo. También simboliza la transición entre el cielo y la tierra, y, si se escribe horizontalmente, representa el infinito. Sabemos que hay un comienzo en ambas y, que las preocupaciones de los personajes han estado presentes en la humanidad desde que existimos. (No tengo idea si los autores pensaron en esto, pero aquí va.)

Los ocho hombres que se juntan para el cumpleaños de Harold (Zachary Quinto) en casa de Michael (Jim Parsons) vienen de trasfondos distintos y representan varios segmentos de la sociedad. Bernard (Michael Benjamin Washington) es negro y Emory (Robin de Jesús) es bien afeminado; Hank (Tuck Watkins) ha abandonado a su mujer y sus hijas por Larry (Andrew Rannells) y es representativo de la clase media de la época. El regalo que le tienen a Harold es “Cowboy” (Charlie Carver), un joven no muy inteligente que vende su cuerpo. No esperaban a Alan (Brian Hutchison), que fue compañero de cuarto de Michael en la universidad, pero que está de paso en la ciudad y, básicamente, se invita a la fiesta. En él recae parte del enigma de la historia, que vamos descubriendo poco a poco a través de los ardides emocionales de Michael y las insistencias del homenajeado a que, no importa lo que pase, “que siga la fiesta”. En realidad, hay más tortura psicológica que fiesta.
Los diálogos son estupendos, muchas veces graciosos. Hay en ellos una serie de referencias a los íconos gay de la época, Judy Garland y Bette Davis, y la situación social del momento. La escenografía funciona como metáfora: Hay que subir una escalera al cuarto dormitorio, lugar que es más digno para el sexo que los zaguanes y los baños públicos, o, si recuerdan Angels in America o Torch Song Trilogy (Harvey Fierstein, 1988), la oscuridad debajo de los puentes en Central Park o el suelo detrás de los arbustos.
Un poco más de la primera mitad de la obra me pareció llena de clichés. Sin embargo, sería injusto criticar lo que se escribió en 1968 por lo que sabemos 52 años después, cuando la sociedad incluye los derechos al matrimonio gay y que la vida íntima de las personas es de ellos y nadie más. Pero ese es el albur que uno se corre al ser escritor: que la “moralidad” social cambie con el tiempo y lo que una vez sonaba de vanguardia y arriesgado se haya convertido en aceptado y común. Si pasamos de los estereotipos, la obra es una especie de Who’s Afraid of Virginia Wolff, en la que Martha y George se han fundido en un solo personaje: Michael. Este recurre al punto más vulnerable de sus amigos (que deben pensar que, con amigos como él, quién necesita enemigos): el amor. Es un juego cruel en el que hay que llamar por teléfono a la persona que más se ha querido y decírselo. De antemano, los personajes saben que algunos amores son imposibles y que su llamada ha de ser un nuevo rechazo, una nueva herida.

Es aquí donde la obra tiene sus mejores momentos porque, como suele ser con la profesión actoral, el intérprete tiene que sobrepasar el material sin excederse. Su interpretación debe estar ligada a la de los otros actores sin que se note el zurcido, de modo que nos transporte a la realidad de esa falsedad irónica que presenta. Todos los actores en este conjunto, que representaron los mismos papeles en Broadway cuando la obra fue repuesta hace dos años para celebrar su cincuentenario, han captado a la perfección que ocupan partes en un escenario en el que, durante casi todo el tiempo, todos los actores están presentes. Por ellos, tienen que esperar su turno para estar “center stage” y mostrar sus quilates.
Porque esto es película, hay flashbacks y retrospecciones que se usan para sacarnos de la fiesta y mostrar acción, cuando la hay de sobra en la esgrima verbal y los juegos psicológicos. Me parecieron innecesarios. Más bien prolongan la duración del drama sin añadirle pathos, pero si sensiblería. Al fin son los actores los que sostienen la historia. Jim Parsons, quien lució espectacular como Henry Willson en la serie de TV, Hollywood (reseñada en estas páginas, 22 mayo de 2020) vuelve a brillar como Michael, personaje que sufre de autodesprecio que traslada a su crueldad. El Harold de Zachary Quinto, un actor del montón que aquí se da a notar, es la esfinge en la sala. Devora a quien se cruza en su camino. Se desprecia por viejo y por feo, pero sabe la respuesta a su enigma: lo ha aceptado, pero el discrimen lo hace mirar al resto de la humanidad desde las sombras. Por suerte, mucho de eso ha cambiado para mejor.