
Lola Rodríguez de Tió y Manuel Ramos Otero
Ahora que me abandonas
quisiera, José, contarte
la soledad relativa
en que quedan los amantes (27).
—Manuel Ramos Otero, Invitación al polvo.
I. Leyendo mal a propósito
Han pasado muchas semanas de silencio tras el terrible año del 2018… pero es tiempo de regresar, lentamente, al espacio de la lectura. Recientemente, me invitó mi colega Jorge Duany a participar en la conferencia organizada por el Cuban Research Institute de Florida International University (el CRI, como le decimos algunos de cariño) para colaborar en un diálogo titulado “Cuba y Puerto Rico: ¿De un pájaro las dos alas?”.
Animado por sus investigaciones acerca de la reciente migración masiva de puertorriqueños a Florida tras el huracán María (ver algunas de sus contribuciones en la lista de referencias), Jorge Duany nos convocó a conversar sobre los múltiples contactos y relacionalidades entre estos dos países caribeños, que comparten al mismo tiempo “la maldita circunstancia del agua por todas partes” (para recordar el verso con el que Virgilio Piñera abre su poema terrible y hermoso La isla en peso y los ires y venires de recuerdos, personas y remesas financieras, afectivas y culturales.
Tras la invitación de Duany, regresé al poema de Lola Rodríguez de Tió en diálogo con la relectura ectópica de Manuel Ramos Otero. El ejercicio de lectura que tiene lugar entre estos dos textos me recordó un gesto muy similar al de Gloria Anzaldúa, quien a propósito leyó mal el mestizaje de José Vasconcelos, y lo tradujo a su conceptualización del “new, mestiza consciousness”:
“José Vasconcelos, Mexican philosopher, envisaged una raza mestiza, una mezcla de razas afines, una raza de color—la primera raza síntesis del globo. He called it a cosmic race, la raza cósmica, a fifth race embracing the four major races of the world. Opposite to the theory of the pure Aryan, and to the policy of racial purity that white America practices, his theory is one of inclusivity. At the confluence of two or more genetic streams, with chromosomes constantly “crossing over,” this mixture of races, rather than resulting in an inferior being, provides hybrid progeny, a mutable, more malleable species with a rich gene pool. From this racial, ideological, cultural, and biological cross-pollinization, and “alien” consciousness is presently in the making—a new mestiza consciousness, una conciencia de mujer. It is a consciousness of the Borderlands.” (99)
Lo que hace aquí Anzaldúa es proponer una metodología de la intervención, que se arma a partir de un degenere no sutil de uno de uno de los métodos centrales de la crítica literaria: el close reading o la explicación de texto. En la lectura aparentemente desordenada y respondona de Anzaldúa, la referencia al texto original se traduce en una interpretación desfasada que culmina en el desvío productivo de la polisemia del lenguaje… De la exégesis a la polisemia en libre asociación, este es el punto de partida de Borderlands/La Frontera, texto crucial en el imaginario chicano, mexicano y latino.
Pensando entonces que leer mal es un modo de cambiar el giro o de desviar la conversación hacia una nueva dirección… en esta intervención propongo una lectura desordenada de dos poemas sobre Cuba y Puerto Rico, a partir de varias tramas paralelas: la Confederación Antillana del siglo diecinueve el desencanto queer del siglo veinte, y el desorden profundo del presente.
II. Confederaciones y multinacionalismos
Los versos de Lola Rodríguez de Tió sobre Puerto Rico y Cuba han tenido resonancias muy amplias entre caribeñistas y latinoamericanistas. Con frecuencia mal atribuidos a José Martí, “Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas” invocan a dos de los países del Caribe hispano a partir de una historia compartida de colonización española y deseos de identificación antillana. Los versos forman parte del poema que abre la colección en Mi libro de Cuba, publicado en La Habana, Cuba en 1893.

Lola Rodríguez de Tió, Mi libro de Cuba, 1893.
El contexto de la publicación es importante, pues Lola Rodríguez de Tió escribe en un momento en que coexisten ecos del proyecto de la Confederación Antillana con las luchas de independencia de Cuba y Puerto Rico contra España. La Confederación Caribeña surge en la década del 1860 y se define generalmente como un proyecto co-imaginado por Ramón Emeterio Betances (1827–1898), Eugenio María de Hostos (1839–1903), José Martí (1853–1895) y Máximo Gómez (1836–1905), en diálogo con Anténor Firmin (1850–1911) y sus meditaciones sobre Haití como la primera y única república negra de las Américas. En 1874 Betances fundó en París la Liga de las Antillas para luchar por la confederación. En 1878 Antonio Maceo (1845-1896), Gregorio Luperón (1839-1897) y Betances fundaron la Liga Antillana, una organización secreta que también promovía la independencia de las islas del Caribe con el propósito de crear una confederación (Buscaglia-Salgado, 2003, 248).
La conceptualización de la región como un colectivo mulato o afro-criollo es fundamental para la constitución de estos imaginarios multi-insulares y multi-estatales. Esta conceptualización se desarrolló a su vez en colaboración y tensión con los imaginarios asiáticos y afroasiáticos de la región (Buscaglia-Salgado, 2003; James, 1958; Lewis, 1957; Fischer, 2004). Daylet Domínguez nota que, a principios del siglo diecinueve Humboldt predice la formación de una confederación antillana negra si el imperio español no hace un esfuerzo concertado para incluir a las poblaciones negras y mulatas en los proyectos imperiales/coloniales para la zona (Ensayos (1827), en Domínguez, 2015: pág. 150).
La Confederación Antillana proponía un imaginario descolonizador que culminaría a fines del siglo diecinueve con una serie de proyectos de separatismo, autonomía y/o independencia de España. Este imaginario descolonizador se relacionaba positiva y negativamente con los Estados Unidos como república americana. Varios estudiosos han explorado las múltiples conexiones del imaginario político de la Confederación con los debates políticos y etnorraciales sobre la negritud y la soberanía que resonaban en todo el Caribe (Buscaglia-Salgado, 2003, p. 183-264; Arroyo Martínez, 2011; Chaar-Pérez, 2013).
Los movimientos separatistas en el Caribe hispano ocurren a veces de modo paralelo y en otras ocasiones a contrapelo del proyecto de la Confederación Antillana. En Cuba y Puerto Rico las luchas independentistas se intensifican a partir de la década del 1860, el mismo momento en que el proyecto de la Confederación Antillana se empieza a configurar. Ambas islas coordinan sus esfuerzos de lucha independentista, como es el caso del Grito de Yara en Cuba y el Grito de Lares en Puerto Rico en 1868, así como el de los esfuerzos del Partido Revolucionario Cubano, fundado por José Martí en 1892 en Nueva York, y que establece entre sus objetivos que “El Partido Revolucionario Cubano se constituye para lograr, con los esfuerzos reunidos de todos los hombres [sic] de buena voluntad, la independencia absoluta de la Isla de Cuba, y fomentar y auxiliar la de Puerto Rico” (Acta del Partido Revolucionario Cubano)
Sin embargo, muchas de las rearticulaciones nacionalistas de la Confederación Antillana borran el complicado entrejuego entre separarse de España y unirse a los Estados Unidos, tema que se debate en Cuba y Puerto Rico en el siglo diecinueve. En el caso de la República Dominicana, la compleja tensión entre separatismo y reanexión a España es a su vez un resultado de la ocupación haitiana entre 1822 y 1844. Otro punto ciego en el estudio de este proyecto multinacional es el borramiento del fundamento criollo negro que en esos momentos vinculaba al Caribe hispano con Haití (tema que han estudiado Buscaglia-Salgado, 2003 y Fischer, 2004 en más detalle) para favorecer un imaginario criollo blanco que termina desconectando al Caribe hispano del Caribe francés e inglés en los debates sobre criollismo y creolización (Martínez-San Miguel, 2009; Mazzotti, 2016; Murdoch, 2016).
Lola Rodríguez de Tió participó muy activamente en el movimiento nacionalista en Puerto Rico, y durante su vida estuvo desterrada en Caracas y luego en Cuba, de donde se fue hacia Nueva York en 1895, cuando se intensificó la lucha por la independencia en Cuba. Participó en clubes femeninos que apoyaban el Partido Revolucionario Cubano, y fue interlocutora de Máximo Gómez y de Eugenio María de Hostos, entre otros. Después de que terminó la Guerra Hispanoamericana en 1898, regresó a Cuba, donde residió hasta su muerte en 1924. Entre sus obras más conocidas se encuentran la letra original del himno nacional de Puerto Rico (compuesta en 1868, y que se identifica a menudo como la versión revolucionaria de “La Borinqueña”) y los versos sobre Cuba y Puerto Rico que comento aquí (Díaz Castro).

Lola Rodríguez de Tió, Mi libro de Cuba, 1893. Detalle.
Mi libro de Cuba abre con dos poemas, uno dedicado a Cuba y el otro a Puerto Rico. La voz lírica se refiere a un momento de exilio, y trata de consolidar en sus memorias y sus afectos la patria boricua y su nuevo entorno cubano.
A Cuba.
Cuba, Cuba, a tu ribera
llego triste y desolada,
al dejar la patria amada
donde vi la luz primera!
Sacude el ala ligera
la radiante inspiración,
responde mi corazón
en nobles afectos ricos,
la hija de Puerto Rico
lanza al viento su canción!
Mas las nieblas del olvido
no han de empañar los reflejos
del hogar que miro lejos
tras de los mares perdido!…
Otro aquí vengo a formar
y ya no podré olvidar
que el alma llena de anhelo,
encuentra bajo este cielo
aire y luz para cantar!
¿Cómo no darme calor
la hermosa tierra de Tula,
donde al horizonte azula
y da a los campos color?
¿Cómo no encontrar amor,
para colmar el poeta
las ansias de su alma inquieta,
aquí, donde esplende el arte
y en abundancia reparte
las tintas de su paleta?
¡Noble pléyade cubana
que entre sombras centellea!
Dulce musa de Zenea,
flor que se agostó temprana!
Tras de la estela lejana
mi inspiración adivina,
la figura de Cortina
que con acento vibrante
dice a tu patria ¡adelante!
no te detengas: ¡camina!…
Yo no me siento extranjera:
bajo este cielo cubano
cada ser es un hermano
que en mi corazón impera.
Si el cariño por do quiera
voy encontrando a mi paso,
¿Puedo imaginar acaso
que el sol no me dé en ofrenda,
un rayo de luz que encienda
los celajes de mi ocaso?
Vuestros dioses tutelares
han de ser también los míos!
Vuestras palmas, vuestros ríos
repetirán mis cantares…
Culto rindo a estos hogares
donde ni estorba ni aterra
el duro brazo que cierra
del hombre los horizontes…
Yo cantaré en estos montes
como cantaba en mi tierra!
Cuba y Puerto Rico son
de un pájaro las dos alas,
reciben flores o balas
sobre el mismo corazón…
¡Que mucho si en la ilusión
que mil tintes arrebola,
sueña la musa de Lola
con ferviente fantasía,
de esta tierra y de la mía
hacer una patria sola!
Le basta al ave una rama
para formar blando lecho;
bajo su rústico techo
es dichosa porque ama!
Todo el que en amor se inflama
calma en breve su hondo anhelo;
y yo plegando mi vuelo,
como el ave en la enramada,
canto feliz, Cuba amada,
tu mar, tu campo y tu cielo! (3-6)
Me interesa enfocarme en dos motivos paralelos que se elaboran en el poema. De una parte, el tema del exilio de Puerto Rico y la recepción amable en la isla cubana. La voz lírica encuentra en Cuba otra casa, que se le brinda con generosidad ante la ausencia de la patria boricua. El afecto que se expresa en el poema se refiere por una parte al agradecimiento por el recibimiento cubano, y a la identificación que se facilita por las similitudes culturales, geográficas, climáticas e históricas entre las dos islas. El amor se manifiesta como celebración de un nuevo lugar que se convierte en hogar para la voz lírica que, como un pájaro viajero, se posa en Cuba, adopta los referentes y espacios de la segunda isla y los celebra en sus poemas, como la inspiración de la voz lírica que se representa como un ave canora.
El segundo motivo se arma a partir de la trama más simple del exilio de Puerto Rico y el encuentro de una casa en Cuba. Las referencias implícitas a las afinidades y paralelos políticos e históricos, vinculan a ambas islas, y con ello facilitan la comunión afectiva. Si la voz lírica se representa como ave migrante, las dos islas se convierten en sus dos alas que le sirven de refugio y referente. El tema de la confederación como solidaridad política se traduce en el deseo de crear una sola patria entre las dos islas. El poema cierra con la voz lírica cantando al mar, al campo y al cielo cubanos como referentes afines a la nueva patria que no reemplaza a la primera, sino que la invoca y evoca. En ese contexto, los muy conocidos versos, “Cuba y Puerto Rico son, de un pájaro las dos alas…” sintetizan el deseo de la voz lírica de hacer de ambas islas un solo motivo político y afectivo, en un proyecto que, aunque de índole nacionalista, implica una noción de la patria que incluye a más de un país, y a más de una isla, en su articulación identitaria.

Lola Rodríguez de Tió, Mi libro de Cuba, 1893. Detalle.
En el segundo poema de la colección, titulado “A Puerto Rico” se invoca la memoria del lugar de origen como “nido de flores/ donde comencé a soñar, /al calor del dulce hogar/ que dio vida a mis amores”. La voz lírica rememora la patria desde el exilio, reafirma su nostalgia por la isla, pero reitera su amor compartido por Cuba como nueva patria:
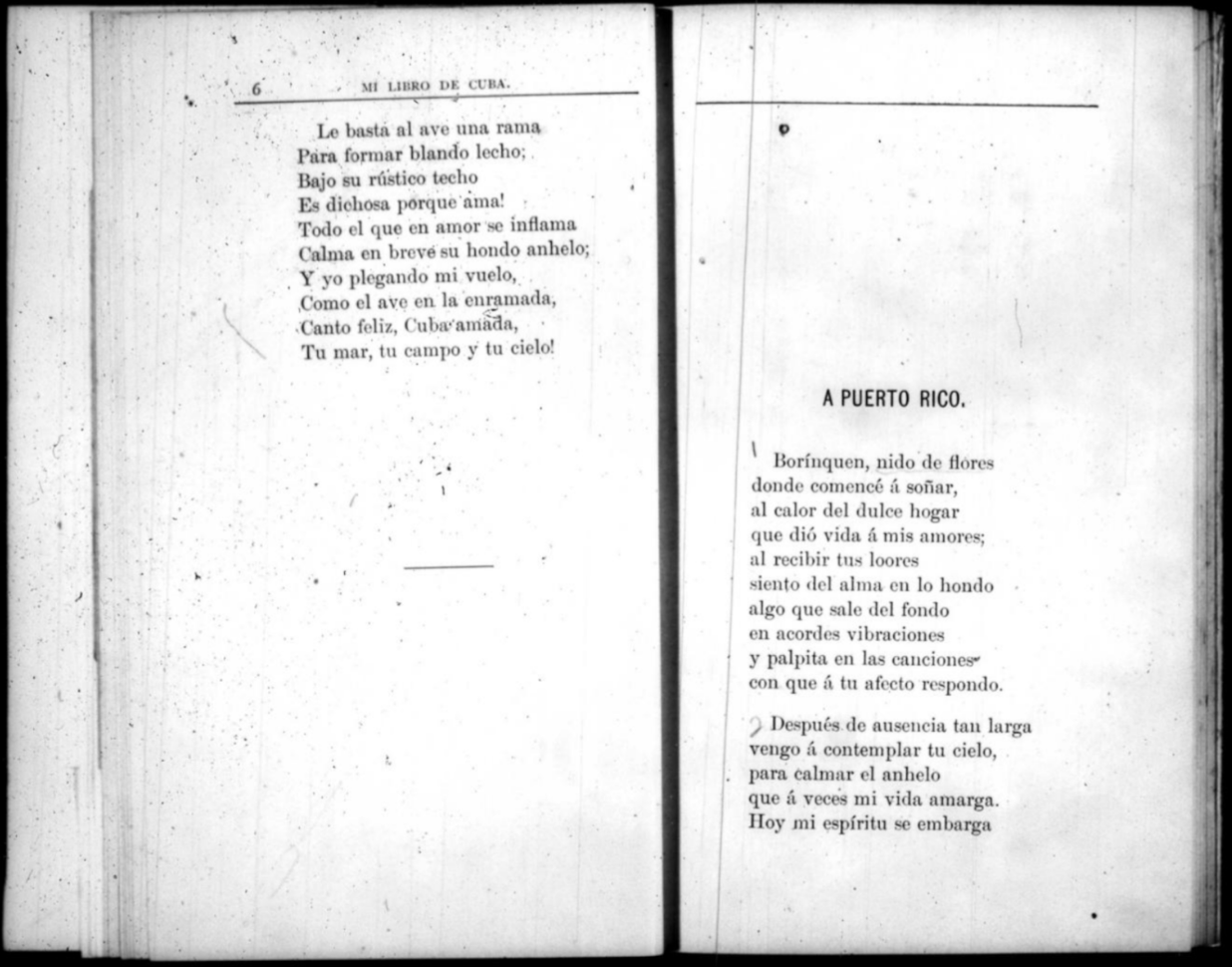
Lola Rodríguez de Tió, Mi libro de Cuba, 1893. Detalle.
A Puerto Rico
Borinquen, nido de flores
donde comencé a soñar,
al calor del dulce hogar
que dio vida a mis amores;
al recibir tus loores
siento del alma en lo hondo
algo que sale del fondo
en acordes vibraciones
y palpita en las canciones
con que a tu afecto respondo.
Después de ausencia tan larga
vengo a contemplar tu cielo,
para calmar el anhelo
que a veces mi vida amarga.
Hoy mi espíritu se embarga
de alborozo y alegría,
al ver esta patria mía
noble, grande, generosa,
brindándome cariñosa
su entusiasta simpatía.
Aunque me alejó la suerte
de tus valles y tus lomas,
entre las blancas palomas
del ensueño logro verte…
Yo sabré siempre quererte,
como llorar tus pesares,
y en tus palmas y en tus mares
ha de repetir el viento,
que es tuyo mi pensamiento
y son tuyos mis cantares.
En otra tierra querida
que alumbra el sol tropical
y sueña el mismo ideal
que en nuestros pechos se anida,
hallé tan franca acogida
entre fraternales brazos,
que siento que en dos pedazos
mi corazón se comparte
¡y es solo mi anhelo…atarte
a Cuba con dulces lazos!
Cuba, tu hermana mayor,
te señalará el camino,
pues en un mismo destino
las ha fundido el dolor;
Cuba te ofrece su amor
sin zozobra ni recelo…
En defensa de tu duelo
hará suya tu venganza,
alentando la esperanza
que resplandece en tu cielo.
Feliz yo si logro un día
la realidad de mi ensueño,
enlazar con noble empeño
aquella tierra y la mía!
Yo las cantaré a porfía
ensalzando sus primores,
y en la esencia de sus flores
haré que mi canto suba,
pues hoy Puerto Rico y Cuba
son mis dos grandes amores.
Como al ave viajadora
que rauda tiene la pluma,
pronto envolverá la bruma
de la ausencia a tu cantora.
Mas ¿qué importa? si te adora,
será en vano que se ausente;
en los claros de su mente
y del sol a los reflejos,
de cerca como de lejos,
¡tendrá tu imagen presente!
“Al partir de tu ribera,
iré triste y desolada
pensando en la patria amada
donde vi la luz primera”.
Mi nuevo nido me espera
en otra hermosa región,
¡mas, al darte el corazón
su tierno adiós, Puerto Rico,
mis dos patrias glorifico
en una misma canción! (7-10)
El segundo poema repite temas ya presentados en el primer texto: afectividad emotiva e intereses políticos compartidos convierten a ambas islas en partes de una misma ecuación. Cuba se presenta, sin embargo, como la hermana mayor que guiará a Puerto Rico hacia su emancipación y adultez como nación independiente. Nuevamente, la voz lírica es el ave cuyo cuerpo (y cuya movilidad) se completan con las dos alas cubana y boricua, como el corazón donde dos afectos encuentran espacio cónsono dentro de una misma canción. En esa medida, en el imaginario que Rodríguez de Tió invoca en el poema coinciden nacionalismo y confederación antillana, disolviendo y complicando posibles oposiciones entre nacionalismo y proyecciones archipelágicas en la región.
¿Qué ocurre, entonces, cuando Manuel Ramos Otero relee y se apropia de los versos de Lola Rodríguez de Tió, casi un siglo más tarde?
III. Desvíos: “Éramos compañeros del desorden profundo”
El texto de Manuel Ramos Otero al que me interesa referirme aquí también abre la colección de poemas Invitación al polvo (1991), que se publica póstumamente. El contexto en el que escribe Ramos Otero es otro, pero en ese momento se viven las consecuencias de esa guerra del 1898 que ocurrió en la época de Rodríguez de Tió. Casi un siglo después de que Puerto Rico se ha convertido en territorio no-incorporado de los Estados Unidos, según se define esto en la cláusula territorial de la constitución, que forma parte del artículo IV, sección 3:
“The Congress shall have power to dispose of and make all needful Rules and Regulations respecting the Territory or other Property belonging to the United States; and nothing in this Constitution shall be so construed as to Prejudice any Claims of the United States, or of any particular State.”
[El Congreso tendrá el poder de disponer del Territorio o de otra Propiedad que pertenezca a los Estados Unidos, así como de formular cualesquiera Normas y Reglamentos respecto de los mismos; y ninguna parte de esta Constitución se deberá interpretar en perjuicio de las Reclamaciones de los Estados Unidos ni de algún Estado en particular].
En el caso de Puerto Rico, de acuerdo con la Corte Suprema “[T]he Island of Porto Rico is a territory appurtenant and belonging to the United States, but not a part of the United States.” [La isla de Puerto Rico es un territorio anejo y perteneciente a los Estados Unidos, pero no es parte de los Estados Unidos] (Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 287 (1901).
Ramos Otero vive en el Puerto Rico que ha redefinido su condición neocolonial como el Estado Libre Asociado (desde 1952), y cuyo proyecto de modernización e industrialización ha dejado un saldo de una significativa comunidad boricua en la diáspora. El autor mismo es parte de la diáspora boricua en Nueva York; se va de la isla en la década del 1970 como un sexiliado, que no puede soportar la homofobia de la isla. Ramos Otero fue capaz de confrontar abiertamente la moralidad heteronormativa de la isla en las décadas del 1970 y 1980 con su escritura transgresora, pero no pudo sobrevivir la pandemia del SIDA. Regresó a la isla a pasar sus últimos meses de vida, y allí murió en 1990.
Su obra poética y narrativa —usualmente asociada con los escritores de la década del 1970— aborda una diversidad de temas históricos y políticos, sobre todo en un interés de explorar las aristas caribeñas y las dimensiones menos visibles de la puertorriqueñidad, tales como la migración de boricuas a Hawaii, las experiencias de las mujeres y los boricuas negros y de ascendencia asiática en el Caribe, las prácticas espiritistas y santeras en el mundo religioso de la comunidad puertorriqueña, el deseo sexual femenino y la homosexualidad. Las referencias a Puerto Rico son casi siempre un cuestionamiento a la historia del procerato blanco criollo que se aprende en las versiones oficiales de la historia de Puerto Rico, pero sus críticas al colonialismo en la isla se imbrican con fuertes cuestionamientos a la heteronormatividad prevalente en los discursos nacionalistas en la isla y entre los intelectuales boricuas. Un ejemplo muy elocuente de sus críticas al discurso anticolonial por su heteronormatividad es su ensayo «De la colonización a la culonización”, también publicado póstumamente.

Manuel Ramos Otero, Invitación al polvo, 1991.
En la relectura del poema de Lola Rodríguez de Tió que hace Ramos Otero se lleva a cabo un desvío glissantiano, pero en su acepción queer además de caribeña. Tomando como punto de partida una complicidad homoerótica que se refiere a la femineidad masculina de Rodríguez de Tió y a su poética de referencias lésbicas (Daniel Torres, LaFountain Stokes), Ramos Otero rebusca en el archivo antipatriarcal del discurso antillanista en Puerto Rico:
1
Cuba y Puerto Rico son
las dos efímeras alas del ángel del amor.
Cuba y Puerto Rico son
dos hombres sudorosos exilados al sol.
Cuba es todo niñez
todo sueño de lo que ya no es.
Puerto Rico es el barco siempre anclado
al revés.
Cuba y Puerto Rico son sin ser:
ciudad de la calle abajo
del borracho madrugado
abrazado y malherido de las voces
que en delirio condenan todo su paso,
la libertad que al ocaso
resplandece en cada cirio.
Cuba ama a Puerto Rico por todo
lo que ese puerto de bahía pantanosa
quisiera dejar de ser y ese puerto
quiere a Cuba desesperado y sombrío,
como un amante tardío,
como a fábula lejana, como a infierno
prometido, como al sudor del vencido
que vuelve siempre a su nido
y en la cama encuentra el alma.
Cuba y Puerto Rico son
una canción del desierto de la noche
solitaria, dos alas que al ser cortadas
se encontraron con su cuerpo
se saborearon el sexo destilado
en cada orilla y se besaron heridas
al borde de la locura, que vivieron
pesadillas abrazados a la duda
del amor que no perdura
y la felicidad que acaba,
del cuerpo que se enternece
con la eternidad del mar,
y así como el mar divaga
desde una isla a otra isla
como el que quiere volar
y alejarse de la paz, de la guerra
y del vacío hasta llegar a ese río
y subir por la montaña antes
del atardecer, donde al fin podrá
volver a existir ala con ala
a mirarse cara a cara,
cuerpo a cuerpo y comprender
aquel espejo remoto con sus
lunas astilladas, aquel bosque
que sin hadas sigue siendo misterioso
y ese sabor lujurioso de otro orgasmo
infinito, entre Cuba y Puerto Rico,
con ese ángel que pasa. (9-10)

Manuel Ramos Otero, Invitación al polvo, 1991. Poema 1.
Aunque el poema de Ramos Otero tiene intertextos históricos y políticos que apuntan hacia el proyecto de la Confederación Antillana, el móvil principal del poema (y del libro Invitación al polvo) es el deseo homoerótico que complica la trama nacionalista decimonónica, jugando con el doble significado de “pájaro” y “pato” en los contextos cubano y puertorriqueño (LaFountain-Stokes 19-20, Rosa). En el poema de Ramos Otero la voz lírica ocupa el deseo homoerótico y las dos alas son los devenires de los deseos complementarios, pero efímeros y desencontrados, entre dos hombres que comparten la fragilidad de sus deseos y cuerpos. La referencia histórica a los paralelos políticos entre ambas islas a los que se refiere Rodríguez de Tió por medio del lenguaje que apunta a la solidaridad nacionalista y los sueños de confederación del siglo diecinueve se traducen a fines de siglo veinte en la certeza del afecto imposible entre dos sujetos a la intemperie. Puerto Rico y Cuba se encuentran a fin de siglo veinte con el fracaso de los proyectos económicos y políticos que eran apenas una proyección fantasmagórica en el siglo anterior.
Destacaré dos gestos del poema de Ramos Otero. Primero, las dos islas se presentan como dos hombres enfrascados en una relación afectiva que se localiza en la tensión de opuestos y en la impermanencia del amor. A la imposibilidad de ese ser sin ser se opone la imperiosidad de un deseo que promueve el encuentro de cuerpos y almas, de materialidad y trascendencia, del “sabor lujurioso de otro orgasmo” y “ese ángel que pasa”. El segundo móvil del poema, que es el proyecto de queerizar o enrarecer el discurso nacionalista e independentista político (con ecos de confederación Antillana) en el que se fundamenta el poema de Rodríguez de Tió. El final del poema retoma el tema de la relación entre Cuba y Puerto Rico desde una óptica diaspórica (y no exiliada como en el poema de Rodríguez de Tió). El excedente colonial y económico del presente neocolonial boricua desplaza al exiliado separatista del siglo anterior.
Si en el poema de Rodríguez de Tió prevalece el móvil identitario y nacionalista, en el de Ramos Otero priman los deseos contradictorios del presente cubano y puertorriqueño desencantado de un siglo después. El subtexto de Ramos Otero son dos cuerpos indómitos y deseantes, que producen una trama contextual e incompleta: dos sujetos “…que vivieron/ pesadillas abrazados a la duda/ del amor que no perdura/ y la felicidad que acaba/ del cuerpo que se enternece/ con la eternidad del mar, / y así como el mar divaga/ desde una isla a otra isla/ como el que quiere volar…”. Amores y felicidades efímeras, cuerpos que se conmueven con la inmensidad incontenible del mar… ése es el móvil afectivo que reemplaza a la narrativa de la Confederación Antillana en la que se fundamentó el poema de Lola Rodríguez de Tió. La nación le da paso a la lujuria, a lo infinito, al ángel que pasa. No hay una teleología política que culmina en el estado nación ni en el archipiélago confederado. El deseo íntimo (perverso y polimorfo, como diría Freud) prima por sobre el ímpetu nacionalista.
El tema de Cuba y Puerto Rico reaparece en varios poemas de Invitación al polvo, pero en estos textos la conjunción de ambas islas no produce una culminación que completa afectiva o emotivamente a la voz lírica, sino que se trata de una relacionalidad que se produce sin negar el vacío, la carencia o la pérdida:
23
Éramos flores desterradas desde un Caribe ancho
y luminoso a un apartamento nocturno y estrecho.
Éramos un recuerdo distinto y similar de voces
amorosas que quedaron atrás encerradas en el mar,
jugando al escondite por bosques milenarios y
volcanes dormidos. Éramos todo eso y mucho más:
el eco de un espíritu sincero que cambió brisa
por humo, fuego de sol por ceniza, gente de carne
y hueso por máscaras anónimas, hombres de la ciudad
que en el amor volvieron a sus islas infinitas.
Cubanacán boricua y Borikén cubano, finalmente
abrazados, con las alas cortadas falsificando
vuelos, como cambiando pétalos por plumas. Éramos
boleristas de la misma loseta: vereda tropical
y niebla de riachuelo, un desvelo de amor bajo
Venus, olas y arenas de una nave sin rumbo, besos
de fuego para una canción desesperada, yo era una
flor y tú mi propio yo. Con lágrimas de sangre
quise escribir la historia que ahora escribo con
sangre, con tinta sangre, del corazón. Éramos
compañeros del desorden profundo, pasión de vellonera
hombres por fuera y por dentro, no solamente cuerpos
sino historia. Éramos la victoria de amarnos sin
prejuicios, sin posesión ni celos, sabiendo que
lo eterno dura un segundo. Éramos los remeros
de la misma galera en busca de esa isla que al final
los libera. Éramos mucho menos de lo que ahora somos.

Manuel Ramos Otero, Invitación al polvo, 1991.Poema 23.
En estos textos la fusión amorosa no deviene en posesión, en el fin de un viaje o en la creación de una colectividad donde se trasciende lo individual para producir un discurso de totalidad. Impera el desorden profundo, que convierte a los sujetos amorosos en un mucho más, en un algo, que no se puede definir claramente. Cubanacán y Borikén se abrazan en ese eterno que dura un segundo. Las metanarrativas de proyección archipelágica o nacionalista se reducen en estos poemas a instancias singulares de deseos transgresores con aspiraciones más íntimas. La mala lectura que se impone en el texto invita al goce y a la muerte simultáneamente, abandonando los relatos mayores que inventan futuros para las dos islas desencantadas del Caribe hispano de fines del siglo veinte.
IV. “la soledad relativa /en que quedan los amantes”
Este ensayo comenzó con un epígrafe del poema 18 de Invitación al polvo que ahora voy a leer mal a sabiendas. Y es que en el proceso de preparar estas notas, he recordado varias ausencias. De una parte, el comentario de Luis Othoniel Rosa de que su generación sólo tuvo acceso a los textos de Ramos Otero por medio de fotocopias borrosas, de modo que el ejercicio de lectura parece poner a la lectora en contacto con un fantasma o una tumba (168). En cierta medida, el texto de Ramos Otero circula en Puerto Rico casi con la misma dificultad que el texto de Rodríguez de Tió al que accedemos por medio del escán digital de la Colección Puertorriqueña. De otro lado, mi copia del texto de Ramos Otero también contiene una dedicatoria muerta, con una promesa a aceptar una invitación que de repente se ha transformado en otro fantasma. Cortocircuitos de la memoria… Esta colección de poemas de Ramos Otero transita la zona limítrofe entre el goce perverso del deseo y“la soledad relativa /en que quedan los amantes” tras el abandono del deseo, siempre efímero y frágil.
El diálogo poético entre Rodríguez de Tió y Ramos Otero va mucho más allá de la oposición entre el discurso nacionalista y el sueño de la Confederación y las aspiraciones descolonizadoras post nacionalistas en el Caribe hispano de fines del siglo veinte. Va más allá de un contrapunto entre voces patriarcales y heteronormativas y enunciaciones enrarecidas y transgresoras. El eco que se establece entre ambos textos apenas se sostiene en la idea de una complicidad inexistente entre una escritora decimonónica quizá lesbiana y el cuentero pato de fines de siglo veinte. Lo que los une, quizá, es la condición misma del destierro que busca refugiarse en la aparente familiaridad de la cubanía como sucedáneo a la ausencia del amor y de la patria. Lo que los une, tal vez, es la soledad relativa desde la que enuncian estas dos voces líricas, que inventan un refugio en la patria alternativa, o en el abrazo que pospone, pero no evita ni borra, la separación. El verso que comparten estos poetas es una oración trunca y siempre incompleta, cuyo predicado variable intenta cerrar una frase que no logra borrar la diferencia ni la cercanía entre Cuba y Puerto Rico. Esa es una promesa abierta que sí se cumple. O al menos así me lo imagino.
Referencias
Anzaldúa, Gloria. Borderlands/La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books, 1987.
Arroyo Martínez, J. Revolution in the Caribbean: Betances, Haiti, and the Antillean Confederation. La Habana Elegante, 2: (primavera-verano 2011).
www.habanaelegante.com/Spring_Summer_2011/Invitation_Arroyo.html
Buck-Morss, S. Hegel, Haiti and universal history. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2009.
Buscaglia-Salgado, J. Undoing empire: Race and nation in the mulatto Caribbean.Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003.
Chaar-Pérez, K. ‘A revolution of love’: Ramón Emeterio Betances, Anténor Firmin, and affective communities in the Caribbean, Global South, 7 (2) (2013): 11-36.
“Cuba y Puerto Rico: ¿De un pájaro las dos alas?” Duodécima conferencia anual del Cuban Research Institute, Florida International University, 14-15 de febrero de 2019. https://cri.fiu.edu/news/2018/twelfth-conference/final-program-conference-cuba-puerto-rico.pdf
Díaz Castro, Fidel. “Lola Rodríguez de Tió: De un pájaro las dos alas”. La Jiribilla 12.720, 14-20 de marzo de 2015. http://www.epoca2.lajiribilla.cu/articulo/9984/lola-rodriguez-de-tio-de-un-pajaro-las-dos-alas
Duany, Jorge. “El éxodo boricua a la Florida antes y después del huracán María”. Enero de 2018.
—. “The Puerto Rican Exodus to Florida: A Demographic, Socioeconomic and Cultural Portrait”. Report prepared for Pietrantoni Méndez & Alvarez LLC. December 9, 2015
Domínguez, D. (2015). “Alexander von Humboldt y Ramón de la Sagra: navegación y viaje al interior en la invención de Cuba en el siglo XIX”. Hispanic Review, 83.2 (2015) : 143-164.
Firmin, A. Haiti et la Confédération Antilliene. Lettres de Saint Thomas, (pp. xx-xxx) París: V. Giard et E. Brière, 1910.
Fischer, S. Modernity disavowed: Haiti and the culture of slaves in the age of revolution. Durham: Duke University Press, 2004.
Glissant, É. Caribbean discourse: Selected essays. Tr. J. Michael Dash. Charlottesville: University Press of Virginia, 1999.
Humboldt, A. Ensayo politico sobre la isla de Cuba (1827). La Habana: Fundación Fernando Ortiz, 1998.
LaFountain Stokes, Lawrence. “1898 and the History of a Queer Puerto Rican Century: Gay Lives, Island Debates, and the Diasporic Experience”. Centro Journal 11.1 (1999): 91-109.
Lewis, G. The British Caribbean Confederation: The West Indian background. The Political Quarterly, (28) (1957): 49-63.
Martí, José. “Bases del Partido Revolucionario Cubano”. La Nueva Nación. 5 enero 1892. Web. 15 abril 2013.
Martínez-San Miguel, Y. Poéticas caribeñas de lo criollo: creole/criollo/créolité. En J. M. Vitulli & D. Solodkow (Eds.) Poéticas de lo criollo: la transformación del concepto «criollo» en las letras hispanoamericanas (siglo XVI al XIX). Buenos Aires: Editorial Corregidor, 2009. 403-441.
Mazzotti, J.A. Criollismo, creole, créolité. En Y. Martínez-San Miguel, B. Sifuentes-Jáuregui & M. Belausteguigoitia (Eds.) Términos críticos en el pensamiento caribeño y latinoamericano. Boston: Revista de crítica literaria latinoamericana, 2018. 143-156.
Murdoch, A. H. Creolizing the metropole: Migrant Caribbean identities in literature and film. Bloomington: Indiana University Press, 2012.
Piñera, Virgilio. La isla en peso. United Kingdom: Shearsman Books Ltd, 2010.
Ramos Otero, Manuel. Invitación al polvo. España: Editorial Plaza Mayor, 1994.
Reyes-Santos, I. (2013). On Pan-Antillean politics. Ramón Emeterio Betances and Gregorio Luperón speak to the present. Callaloo, 36.1 (2013): 142-157.
Rodríguez de Tió, Lola. Mi libro de Cuba. La Habana: Imprenta la Moderna, 1893.
Rosa, Luis Othoniel. “Grave Melodies: Literature and Afterlife in Manuel Ramos Otero”. Revista hispánica moderna 64.2 (2011): 167-179.
Torres, Daniel. “An AIDS Narrative”. Centro Bulletin 6.1-2 (1994): 178-179.
United States Supreme Court, Downes v. Bidwell, 182 U.S. 244, 287, 1901. https://supreme.justia.com/cases/federal/us/182/244/case.html

Yolanda Martínez-San Miguel
Profesora de literatura colonial, postcolonial y caribeña en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad de Miami, donde ocupa el Marta S. Weeks Chair in Latin American Studies Ha enseñado en Princeton University (1997-2000), Rutgers, the State University of New Jersey (2000-2003; 2008-2017) y la Universidad de Pennsylvania (2003-2008). Completó su bachillerato en Estudios Hispánicos en la Universidad de Puerto Rico (1989). Su maestría (1991) y doctorado (1996) son de la Universidad de California en Berkeley. Es autora de Saberes americanos: subalternidad y epistemología en los escritos de Sor Juana (1999), Caribe Two Ways: cultura de la migración en el Caribe insular hispánico (2003), From Lack to Excess: 'Minor' Readings of Colonial Latin American Literature (2008) y Coloniality of Diasporas: Rethinking Intra-Colonial Migrations in a Pan-Caribbean Context (2014). Co-edita la serie de "Critical Caribbean Studies" en Rutgers University Press. (http://rutgerspress.rutgers.edu/pages/seriesdescription.aspx#Critical_Caribbean_Studies)Lo más visto
Compartir un cigarrillo: Félix Jiménez y el regalo incalculable






