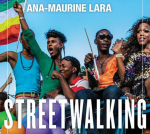“Cuentos, locas y buchachas: callejeando en la República Dominicana”
“A fierce, Puerto Rican butch, who spoke, wrote, organized, mobilized, and willed with her small but powerful body justice and liberation into this world.”
Una bucha puertorriqueña feroz, que habló, escribió, organizó, movilizó y deseó con su pequeño pero poderoso cuerpo la justicia y la liberación en este mundo.
-Statement on passing of longtime activist CARMEN VAZQUEZ
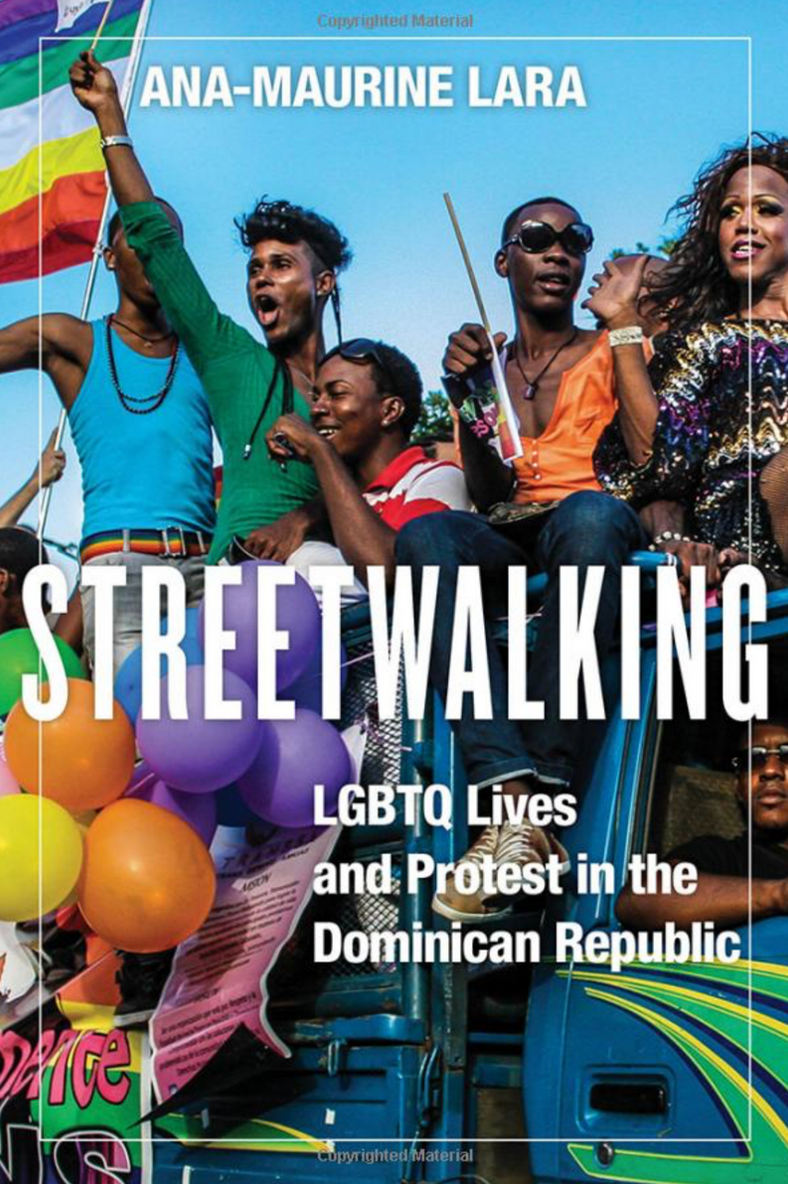
Ana Maurine Lara. Streetwalking: LGBTQ Lives and Protest in the Dominican Republic. Rutgers University Press, 2021.
Streetwalking [Callejeando] es una invitación a pensar y experimentar las vidas y el activismo LGBTQ dominicano desde una diversidad de ángulos. Este libro explora las vivencias recientes de los miembros del colectivo LGBTQ en la República Dominicana a través de una voz filosófica y autobiográfica que viaja a Quisqueya, para descubrir, recuperar y comprender el papel que el cristianismo ha tenido en la configuración de las nociones de moral y respetabilidad en este país desde sus orígenes coloniales. Las entrevistas y callejeos de la autora nos permiten vislumbrar las formas en que las personas que habitan con alegría sus orientaciones eróticas perversas y polimorfas en la República Dominicana han aprendido a interactuar, cuestionar y transformar espacios de supervivencia en el Caribe. Lara es simultáneamente un sujeto dominicano y diaspórico, una estudiosa y un miembro de la comunidad, una insider y outsider que atestigua, procesa, se esfuerza por comprender y compartir con sus lectores sus percepciones, cavilaciones, preocupaciones y, lo más importante, lo que me gustaría denominar como los tropiezos afectivos e intelectuales.
La autora toma como punto de partida la noción de María Lugones de la callejera, como una forma de teorizar que ubica la intervención intelectual que está y es en movimiento. Me gustaría citar a Lugones y permitir que su voz nos acompañe aquí, ya que su pensamiento es tan fundacional para Streetwalking:
The streetwalker theorist in search of tactical/strategic defiances cultivates an ear for multiplicity in interlocution: multiplicity in the interactive process of intention formation, in perceptions, in meaning making. The ear for the powerful seduction of common sense is also prepared for listening to new sense, remade, intervened, contested sense by those who are not agents. In a fragmented society, contestatory interactions often contest univocally along one axis of domination. Strategically, la callejera begins to hear the power of the logic of univocity and the multiplicity drowned by univocal contestations. She devises the tactical/strategic practice of hearing interactive contestatory acts of sense making as negotiated from within a complex interrelation of differences. She hears contestations that are univocal as at the same time defiant of and compliant with the logic and. systems of domination. (Lugones Pilgrimages/Peregrinajes. Theorizing Coalitions Against Multiple Oppressions, 222)
(La teórica de la calle en busca de alianzas tácticas/estratégicas cultiva el oído para la multiplicidad en la interlocución: multiplicidad en el proceso interactivo de formación de intenciones, en las percepciones, en la creación de sentido. El oído para la poderosa seducción del sentido común también está preparado para escuchar el nuevo sentido, rehecho, intervenido, impugnado por quienes no son agentes. En una sociedad fragmentada, las interacciones contestatarias suelen impugnar unívocamente a lo largo de un eje de dominación. Estratégicamente, la callejera comienza a escuchar el poder de la lógica de la univocidad y la multiplicidad ahogada por las impugnaciones unívocas. Ella diseña la práctica táctica/estratégica de escuchar los actos contestatarios interactivos de creación de sentido como se negocian desde dentro de una compleja interrelación de diferencias. Escucha las respuestas unívocas como desafiantes y conformes a la vez con la lógica y los sistemas de dominación.)

Pilgrimages/Peregrinajes. Theorizing Coalitions Against Multiple Oppressions
Creo que Lara responde muy bien a esta provocadora y difícil invitación planteada por María Lugones. La investigadora quiere escuchar más allá de las respuestas unívocas que exigen el nacionalismo, el feminismo, el cristianismo y tantas otras formas de identificación colectiva, para escuchar la rebeldía y el acatamiento de las lógicas y sistemas de dominación que nos impregnan y habitan a todes.
Así que como quiero que todos lean Streetwalking, sólo ofreceré un resumen muy breve de las principales premisas del libro y luego pasaré a una meditación sobre tres palabras clave de esta lectura que me resultaron provocativas. La introducción identifica la ubicación y el tiempo (la zona colonial en la República Dominicana entre 2010 y 2015), la metodología de investigación (literalmente salir y caminar por la calle –y a veces incluso correr y escabullirse) y los interlocutores (activistas gay, lesbianas, trans y queer que residen en la República Dominicana) de un proceso de pensamiento que se concibe como un acto de relacionalidad intelectual (à la Glissant). El trabajo de Lara dialoga con importantes reflexiones de la obra de Carlos Decena (el sujeto tácito), la noción de la callejera de María Lugones, y el concepto filosófico africano de ubuntu (o un yo “defined in relation to a larger social or ethnic group which encompasses not only the living but also the dead, the spirits, and the unborn” (Komchalumchuvattil 2010, 112, Lara 25) [definido en relación con un grupo social o étnico más amplio que abarca no sólo a los vivos sino también a los muertos, los espíritus y los no nacidos]). Hay también en este libro ecos de las meditaciones de Juana María Rodríguez y Jafari S. Allen sobre la “política de la negación”, y las intervenciones críticas de lesbianas académicas negras fundacionales como Audre Lorde y M. Jacqui Alexander, entre muchas otras… Así que leer la obra de Lara es en cierta medida retomar una conversación con muchas de las pensadoras que han configurado los estudios caribeños contemporáneos. Por momentos, leer Streetwalking me hizo sentir que estaba asistiendo a una reunión con todas estas pensadoras fundacionales con las que he aprendido a amar y criticar el Caribe hispano.
El libro consta de dos partes. En la primera, titulada “Street Smarts” [“Astucia callejera], Lara repasa la larga historia de complicidades entre la religión cristiana (y casi siempre católica) y los estados imperiales y luego nacionales en la definición de formas de normatividad (o comportamiento moral dominante) que privilegian una identidad dominicana criolla y blanca, hispana (y eurocéntrica), patriarcal, cristiana e imaginada en el contexto del núcleo familiar heterosexual. Esta complicidad entre la iglesia y el estado fue la base de la colonización de la Hispaniola, que luego se tradujo en la articulación de un estado nacional fuerte que negó los vínculos de la dominicanidad con la indigenidad, la negrura, el mulataje, la patería, el espiritismo, la santería, el vudú e incluso el protestantismo. De acuerdo con Lara, esta colonialidad cristiana define qué es ser humano en la República Dominicana, de forma similar al resto de América Latina y el Caribe. La moralidad pública, las nociones de respeto y la ciudadanía han estado mediadas por la articulación de una subjetividad religiosa consagrada a los valores de una nación cristiana. El segundo capítulo analiza con más detalle las numerosas instancias en las que el cristianismo ha sido utilizado para articular los valores patriarcales de la familia y de la nación que emergen en la nueva constitución de 2010. Estas formas de regulación y control son conceptualizadas como acciones de “terror sexual” contra cualquier sujeto que no sea cisgénero, heterosexual, católico y blanco.
La segunda parte del libro se titula “Streetwalking” [Callejeando] y estudia las múltiples formas en que activistas feministas, queer y trans han labrado un espacio de resistencia a través de tres estrategias alternativas: el enfrentamiento público a la autoridad policial machista para recuperar el control del espacio discursivo y social; la rearticulación de las nociones de respeto, humanidad y ciudadanía, para validar las subjetividades queer, trans y no blancas dominicanas (lo que Lara denomina como “voltear el guión”) y el archivo de los saberes colectivos a través de las historias orales, los rumores, los chismes y los cuentos que los miembros de una comunidad comparten entre sí y con Lara como amiga, cómplice e investigadora. Los datos primarios que Lara incluye en esta monografía son simultáneamente etnográficos, testimoniales y artísticos, profundamente personales a la vez que intensamente provocativos y conmovedores. Estoy omitiendo muchos detalles a propósito, como los incidentes particulares, los nombres y contextos de los activistas y los cuentos compartidos en este libro, pero puedo decirles que leer Streetwalking es tan emocionante como leer la escritura de ficción de Lara.
Así que me gustaría cerrar este comentario centrándome en tres conjuntos de palabras clave del libro que creo que enriquecen el proyecto, y que me provocaron… y con tres preguntas que compartí con Ana-Maurine durante la presentación, y que ella generosamente ha contestado.
Espiritualidad
Hay una tensión implícita en el libro entre el cristianismo (y cualquier forma institucional de religiosidad que esté estrechamente imbricada con el colonialismo y la formación del estado nacional) y la espiritualidad, como una serie de tradiciones y saberes que remiten al anhelo humano de cifrar significado más allá de lo material. Pero Lara evita las oposiciones binarias fáciles. La noción aborigen de guatiao (“that means ‘I am you, you are me’” (Lara 86) [que significa ‘yo soy tú, tú eres yo’]) y el concepto africano de ubuntu, conviven aquí con otras formas de espiritualidad que tienen lugar dentro de las religiones institucionales o en estrecho contacto con ellas. Resultan especialmente llamativos los momentos en los que Lara se enfrenta a activistas que también son profundamente religiosos, y discuten con la investigadora sus negociaciones entre su religiosidad y las exclusiones u opresiones oficiales realizadas por las instituciones religiosas y sus representantes.
Me gustaría invitar a Ana-Maurine a que nos cuente algo más sobre esta aparente contradicción que le dejó por momentos suspendida en un espacio de profunda meditación y cuestionamiento sobre los cómos y los porqués de esta compleja relación entre las religiones institucionales, la espiritualidad y la identidad en el caso de la República Dominicana.
Ana-Maurine Lara: Yo, por mi parte, siempre he sido una persona espiritual, he sido y he rechazado ser una persona religiosa. Y yo, como muchos de mis paisas, no veo un conflicto entre mis propias creencias espirituales, mis prácticas religiosas y mi sexualidad. En todo caso, la devaluación institucional de la vida LGBTQ por parte de instituciones religiosas y comunidades espirituales es lo que no tiene sentido para mí. Definir la moralidad dentro de los estrechos confines de una idea de género, una idea de sexo, es continuar perpetuando una violencia innecesaria.
También creo que aquí hay una intervención importante en términos de “identidad”. Estoy de acuerdo en que involucrar identidades políticas posibilita lo que Spivak denominó como “esencialismo estratégico”; como resultado de la estructuración neoliberal del activismo político y la protesta, la identidad también se vuelve importante en el ejercicio de lo que en el libro denomino como el “universalismo estratégico”, es decir, recurrir a categorías universales o globales tales como queer y ciudadano, para reclamar derechos en el espacio local. Les activistas con las que hablé eran muy claros de que sus identidades –ya fueran raciales, de género, sexuales o religiosas– eran parte integral de subjetividades políticas intencionales, en otras palabras, como Gloria me dijo: “Una vez escuché una frase que me impactó en gran medida. Me considero lesbiana porque es la clasificación que la sociedad ha creado para una mujer que ama a otra mujer. Está bien. Es mi destino enamorarme de ciertas cualidades y la persona que tiene todas esas cualidades es una mujer, que además de tener mi mismo sexo, mi mismo género, la amo. Pero como la sociedad ya ha clasificado a las mujeres que aman a otras mujeres como lesbianas, pues entonces esa clasificación se aplica a mí “. (Entrevistas de mayo de 2013, también incluidas en Queer Freedom: Black Sovereignty, página 45).
Muchas de las personas con las que hablé han transitado entre prácticas religiosas y espirituales, identidades y sistemas de creencias, y a veces esto se ha correlacionado con cambios en su entendimiento de sus relaciones sexuales, identidades raciales y de género. Junior, un activista trans que entrevisté, tenía muy claro que la auto-aceptación de su identidad transformista y sus prácticas se alineaban con su salida de la iglesia cristiana y la aceptación por parte de servidores de misterios. Esta transformación también correspondía con su propia alineación con Santa Marta la Dominadora, quien le permite comprender sus deseos transformistas y, a su vez, informa sus actuaciones transformistas, su estética y sus relaciones con la familia y los demás. En una entrevista grupal, Emeli, quien se identifica como bisexua, se convirtió en el punto de las bromas de otras personas que estaban con ella en un mismo lugar. Ella no sólo es miembro de la iglesia cristiana gay, sino una de sus reclutadores activos. Hablaba de ser una “portadora” del misterio Anaisa, un rol que heredó al nacer y fue activado por un vecino gay. Las demás personas en la sala leyeron su bisexualidad como un ejemplo de su relación con el misterio y el misterio como significativo para su identidad bisexual. Y luego está Deivis, cuya historia leemos en Streetwalking, y que es muy católico, muy afro-dominicano y muy, muy alegre y elocuente. Como me explicó, el problema no es de él, es de las instituciones y sus dogmas. Y luego, la activista trans * Tania me explicó, “y [este], él era un sacerdote, y [la otra] una monja, y [este], él era un testigo de Jehová, y [el otro ] evangélico. ¿Y no ves que somos los más religiosos de todos? . . . Pero aun así, nos atacan”. (Streetwalking 135). Tania, que en un momento fue mormón, me dejó claro, sin embargo, que de la misma manera que ella descarta la transfobia de la sociedad, descarta a la Iglesia. Ella me dijo, “No tengo nada que ver con la iglesia, porque si ellos no me quieren, yo tampoco los quiero “(Streetwalking 136).
Locas, Trans y Buchachas
El libro comienza y termina con las Locas. Lara comparte con nosotros una comunidad de hombres gays, lesbianas y activistas trans y sujetos no binarios que se oponen a las definiciones dominantes de feminidad, masculinidad y muchas otras dimensiones del género. Mientras que las locas se oponen al género encarnando la fabulosidad, y a veces también nociones tradicionales de lo masculino y lo femenino, otros hombres gays negocian personas públicas que mantienen su orientación sexual en secreto. Los activistas trans solicitan, y casi exigen, que se utilicen sus nombres en el libro, mientras que algunos hombres gays necesitan ocultar sus identidades para evitar represalias y una mayor marginación. Estoy especialmente agradecida de encontrar en este libro una articulación muy matizada de una comunidad LGBTQ que se preocupa por la homosexualidad, la negrura y las posibilidades de habitabilidad social de un conjunto muy diverso de subjetividades que existen fuera de la dominicanidad blanca, heteropatriarcal y normativa.
Sin embargo, uno de los principales regalos de este libro, al menos para mí, es la inclusión, el diálogo y la presencia de nuestras buchachas caribeñas… mujeres que ocupan el espacio liminar de lo que Halberstam describió una vez como “female masculinity” [masculinidad femenina], un espacio que ha sido profundamente interrogado y enriquecido por la aparición y expansión de las identidades trans y no binarias en el Caribe. El libro de Lara describe la rica vida de la feminidad queer en el Caribe explorando un complejo espectro que puede incluir a algunas de las locas, mujeres trans y lesbianas que tratan de encontrar su ubicación a través de la relación. Pero como mujer caribeña que ama a las buchachas, y que está de luto por la reciente pérdida de nuestra Carmen Vázquez a causa del COVID, quiero dar las gracias a Lara por hacer visibles a nuestras buchas caribeñas, y permitirles formar parte del rico tapiz de la mujeridad queer de nuestras comunidades.

Recordando a Carmen Vázquez, quien recibió el SAGE Advocacy Award for Excellence on Aging Issues en la conferencia “Creating change” del National LGBTQ Task en 2019. Foto de Devon Rowland (https://www.devonrowland.com)
Con Marcia Ochoa y Juana María Rodríguez (leyendo sus trabajos, y en conversaciones en vivo e intercambios en Facebook), hemos discutido la urgencia de permitir que la buchería se redefina ahora que los sujetos trans están emergiendo como una categoría distinta, y que ser bucha significa hacer un tipo de trabajo diferente con la expresión de género que merece más atención. Creo que este libro da un paso en esta dirección, y me alegro mucho de que así sea.
Mi pregunta para Lara regresa, sin embargo, a la voluntad de esa comunidad múltiple e inclusiva en la que se fundamenta este proyecto. Me gustaría saber si te enfrentaste a alguna resistencia a esta articulación de este horizonte muy inclusivo de posibilidades de existencia por parte de los miembros de la comunidad LGBTQ que creen en la necesidad de crear espacios seguros autónomos que excluyan a los aliados cisgénero y o más normativos.
Ana-Maurine Lara: Excelente pregunta. Yo le agradezco mucho a la comunidad LGBGTQ dominicana por permitirme trabajar con elles entre el 2010 y el 2015. No he pasado mucho tiempo pensando en este tema, específicamente, porque analizar la dinámica interna de la comunidad no era en absoluto parte de mi enfoque, así que quiero dejar eso muy claro. Celiany Rivera Velázquez y Carlos Rodríguez de IURA podrían ser más precisos que yo abordando este tema. La respuesta corta a la pregunta es no, no en la forma en que las divisiones binarias entre espacios cis-transgénero han surgido en los EE. UU., y no durante el tiempo de mi investigación. No sé cómo están las cosas hoy, en nuestro contexto actual. Debo decir, sin embargo, que durante el tiempo de mi investigación, lo que encontré fue que había más divisiones entre los activistas hombres homosexuales y activistas trans * mujeres que las que había entre las activistas lesbianas-transmasculinas. Y lo que puedo decir es que entre las activistas lesbianas machas autónomas que conocí y con las que salí, no solo había una comprensión muy fluida y desafiante de la sexualidad (“Me acostaré con quien quiera ¿y qué?”), sino que parecía haber ser una apertura gradual y luego una aceptación poderosa de personas transmasculinas. Varias activistas lesbianas que conozco en general me expresaron que encontraron más alianzas con trans * femme / mujeres trans que con hombres gay. Pero, esto se debió a la intersección de la misoginia Y el acceso a los recursos. Hay organizaciones oficiales para hombres que se acuestan con hombres debido a la pandemia del VIH / SIDA; luego surgieron organizaciones de mujeres trans* que se separaron de estas primeras organizaciones.
Las lesbianas, las mujeres bisexuales y los hombres transmasculinos tienen sus grupos. Pero solo existe una organización oficial que se dedica a sus necesidades, a la defensa de sus derechos o intereses y que brinda espacio para la educación comunitaria y una plataforma de justicia socia. Me refiero a Diversidad Dominicana (https://diversidaddominicana.org). La mayoría de las lesbianas, incluidas las buchas, las mujeres bisexuales y los activistas transmasculinos han formado comités dentro de organizaciones o grupos más grandes financiados a través de pequeñas subvenciones de fundaciones internacionales. Vi que se produjo un cambio entre las lesbianas autónomas, y creo que en parte surgió de las conversaciones que tuvieron lugar entre nosotras (incluyéndome a mí) en 2010, cuando dos amigos míos transmasculinos vinieron a visitarnos y todos pasamos tiempo juntos. Su presencia provocó una serie de interrogantes entre las activistas autónomas lesbianas. Al año siguiente, había un rey trans (no un drag king, esto quedó claro, un rey transmasculino) como parte de la Caravana del Orgullo, y varios años después surgió un grupo de coalición que se definió a sí mismo y se centró en lesbianas, mujeres bisexuales y hombres trans. Willy, un activista transmasculino muy conocido, ha sido fundamental en este esfuerzo.
Esto no quiere decir que yo misma no haya navegado las tensiones a las que aludes. Una amiga lesbiana dominicana y yo tuvimos una conversación en el verano de 2019 en la que hablamos sobre nuestras experiencias simultáneas de ser cuestionadas o confundidas con hombres trans a pesar de que ambas nos identificamos como “machas” / mujeres lesbianas butch (donde ser lesbiana está condicionado por ser mujeres). En el caso de mi amiga, los hombres homosexuales y las mujeres trans del movimiento dominicano le habían pedido que asumiera esta identidad. En mi caso, ha ocurrido con mayor frecuencia en compañía de hombres trans blancos en los Estados Unidos. Hablamos sobre cómo, en el contexto de la República Dominicana, la masculinidad es más ampliamente aceptada en todes debido al machismo y la misoginia, sin importar la identidad de género de esa persona. Mi amiga propuso que esta dinámica podría ser el motivo por el cual los activistas gay / trans dominicanos procuran su identificación trans. En el caso de Estados Unidos, mi amiga Lisbeth me ayudó a comprender que el pensamiento binario vuelve a operar a través de una división cis/trans (aunque todos hablan de espectros), y que las mujeres butch, buchachas, machas emergen como anomalías dentro de esta dinámica binaria.
Cuentos
La última palabra clave será algo obvia para quienes me conocen, y la tomé como una provocación para leer todo el libro más rápido… para llegar al último capítulo… sobre cuentos… Lara incluye historias orales, chismes, teatro, documental, fotografía, y hasta una alianza intelectual íntima con un amigo cercano, para ahondar en un archivo alternativo que contiene conocimientos significativos de miembros de la comunidad LGBTQ dominicana. Mientras leía, pensé que en este capítulo la autora conecta el saber hacer como escritora y artista con los conocimientos de una investigadora y académica. Los cuentos son una forma de articular conocimientos que se basan en experiencias, afectos, intuiciones, pensamientos, corazonadas. Los cuentos transforman el silencio al permitir que la imaginación piense “lo contrario” y que nosotros, como “receptores”, percibamos la sencilla belleza de la humanidad de otra persona. Este lugar de la ficción me trajo a la memoria el modo en que el escritor uruguayo Mario Benedetti abrió su libro Poemas de otros diciendo: “En cierto sentido los otros que invento son confidencias sobre aquello que, desgraciadamente, no me ocurre. Y también, los otros que invento dicen en ocasiones cosas que yo no hubiera dicho ni aunque fuera otro.”
Me pregunto si Lara estaría dispuesta a compartir aquí algunos comentarios sobre el papel de la ficción en la rearticulación de las muchas voces representadas en este libro. ¿Cómo ha intervenido tu oficio de escritora de ficción en la articulación de los conocimientos avanzados y compartidos en esta monografía? ¿Cómo reivindicaste a la artista Lara como parte del proyecto intelectual propuesto en Streetwalking?
Ana-Maurine Lara: Esta es una pregunta tan poderosa y necesaria. Creo que, como poeta, tengo una obligación ética con el lenguaje, es decir, con la sintaxis, la lógica del verso o el renglón, las imágenes y las herramientas del lenguaje como metáforas, alusiones, etc. El poeta siempre debe estar atento a la precisión del lenguaje, y al potencial evocador de palabras e imágenes. Como escritora de ficción, tengo una obligación ética con les personajes, con sus historias, con sus voces (el diálogo) y con una aproximación a su corporalidad dentro de los mundos de sus historias. Hablo de mi obra de ficción como obra de una mediación autoral (usando mediación para referirme al ejercicio espiritual del médium).
En mi artículo, “I Wanted to Be More of a Person: Conjuring [Afro] [Latinx] [Queer] Futures,” [Quería ser más persona: conjurando futuros [afro] [latinx] [queer]], publicado en Bilingual Review, escribo: “Centralizing memory and the imagination as primary sites of agency allows us to examine the ways in which [Afro] [Latinx] [Queerness] is reconstituted through and on dismembered or dislocated bodies. The centrality of imagination bucks dominant processes of historicity and recentralizes imagination and memory as primary sites of epistemologies and methodologies. This serves to not only de-essentialize identity – push it from a static essential location into a dynamic process that is informed by multiple bodies – but to reframe the nature of the archive itself.” (2017, 2) [Centralizar la memoria y la imaginación como sitios de agencia nos permite examinar las maneras en las que [Afro] [Latinx] [Queerness] se reconstituyen a través y sobre cuerpos desmembrados o dislocados. La centralidad de la imaginación se opone a los procesos dominantes de historicidad y reubica la imaginación y la memoria como sitios primarios de epistemologías y metodologías. Esto sirve no sólo para des-esencializar la identidad, para desplazarla de una ubicación esencial estática a un proceso dinámico que está informado por múltiples cuerpos, sino para replantear la naturaleza del archivo en sí].. En este sentido, hay dos intersticios en los que mi trabajo como escritora de ficción y como etnógrafa se superponen: 1) ambos requieren escuchar a los demás; 2) ambos buscan subvertir los archivos dominantes al centrar las metodologías / epistemologías y ontologías queer.
Pero hay una distinción importante entre ficción y etnografía. Si bien ambos requieren un ejercicio de oficio (y creo que las diferencias de género son una cuestión de oficio), en la escritura etnográfica, tengo una obligación ética hacia las personas vivas, incluyendo aquelles que recuerdan a nuestros muertos. Esa obligación de garantizar que los que viven no sufran ningún daño es el factor más importante que da forma al contenido de mi escritura etnográfica, incluso en mi interpretación de observaciones, conversaciones y experiencias. No tengo ningún deseo de producir narrativas totalizadoras o de imponer reclamos de verdades singulares. Y esto, creo, también es importante. Veo la poesía como una forma de respirar y vivir. Veo la ficción como una forma de honrar a les antepasades, les espíritus y les moribundes. Veo la escritura etnográfica como una conversación que está literalmente encuadernada/contenida dentro de un libro, pero que puede informar la conciencia trans-temporal a través del diálogo y la enseñanza.
Gracias de nuevo, por el privilegio de leer esta obra, colaborar en la publicación de este libro y celebrar los pensamientos callejeros que lograste capturar en estas páginas.
Felicidades, Ana Maurine.
______
Referencias:
*Leí esta intervención en la presentación del libro organizada por el CSWS Women of Color de la Universidad de Oregón el 29 de enero de 2021, a las 6 p.m.
Referencias:
Alexandre, M. Jacqui. “Not Just (Any) Body Can Be a Citizen: The Politics of Law, Sexuality and Postcoloniality in Trinidad and Tobago and the Bahamas.” Feminist Review 48 (1994): 5-23. https://doi.org/10.2307/1395166
Allen, Jafari. Venceremos?: The Erotics of Black Self-Making in Cuba. Durham: Duke Univ. Press, 2011.
Benedetti, Mario. Poemas de otros. Buenos Aires : Alfa Argentina, 1974.
Decena, Carlos. Tacit Subjects : Belonging and Same-Sex Desire among Dominican Immigrant Men. Durham Duke University Press, 2011.
Devon Rowland Photography. https://www.devonrowland.com
Glissant, Edouard. Poetics of Relation. Ann Arbor : The University of Michigan Press, 2010
Halberstam, Jack. Female Masculinity. Durham : Duke University Press, 1998
Lara, Ana-Maurine. Queer Freedom: Black Sovereignty. Nueva York: SUNY Press, 2020.
—. “I Wanted to Be More of a Person: Conjuring [Afro] [Latinx] [Queer] Futures,” The Bilingual Review / La Revista Bilingüe 33 (2017): 1-14.
—. Streetwalking: LGBTQ Lives and Protest in the Dominican Republic. Rutgers University Press, 2021. https://www.rutgersuniversitypress.org/streetwalking/9781978816497
Lorde, Audre. Sister Outsider: Essays and Speeches. San Francisco: Aunt Lute, 1984.
Lugones, María. Pilgrimages/Peregrinajes. Theorizing Coalitions Against Multiple Oppressions. Lanham, Maryland : Rowman & Littlefield, 2003
Ochoa, Marcia. Queen for a Day : Transformistas, Beauty Queens, and the Performance of Femininity in Venezuela. Durham : Duke University Press, 2014.
Rodríguez, Juana María. Queer Latinidad: Identity Practices, Discursive Spaces. New York : New York University Press, ©2003.
—. Sexual Futures, Queer Gestures, and Other Latina Longings. New York : New York University Press, 2014.
Silva, Cynthia. “Longtime LGBTQ activist Carmen Vazquez dies at 72.” NBC News. January 29, 2021.https://www.nbcnews.com/feature/nbc-out/longtime-lgbtq-activist-carmen-vazquez-dies-72-n1256088?utm_source=facebook&utm_medium=news_tab&utm_content=algorithm&fbclid=IwAR1SRvITAiBTvCUw54os4exsf6UE4MhdURzKEZJdXCsivHE0fuWo6eWBh0g
STATEMENT ON PASSING OF LONGTIME ACTIVIST CARMEN VAZQUEZ, https://www.thetaskforce.org/statement-on-passing-of-longtime-activist-carmen-vazquez/?fbclid=IwAR3D0nDaJ13JxsWY7_RwFo0DxP-1jWu9uA_jM7gM8FAwfexoVrft4Ioe1a0