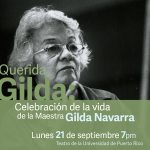Habilitar la Torre: de ocupaciones y desahucios
 A tono con el título de esta antología quisiera iniciar mi comentario en contrapunto. En el filo de otras literaturas, de clásicos que nunca dejan de ser contemporáneos; impertinentes respecto al pasado, inquisidores de su presente, lanzados al porvenir. Comencemos con la historia de una torre, la primera, la del Génesis. La Torre de Babel cuenta que el hombre se asentó en la Tierra, fundó los cimientos de una comunidad y aspiró a hacerse de un nombre propio, un linaje, por si fueran nuevamente esparcidos. Pero la Torre fue abatida y la humanidad sujeta de nuevo a la errancia sin conocer el habla del otro, sin poseer una lengua universal que permitiera que unos dominaran a otros, que existiera una sola verdad. Querer constituir una sola estirpe, emular el gesto divino, puede leerse como soberbia, pero también como la posibilidad de fundar la polis mediante la palabra ejercida, la comunidad imantada en la proliferación y el respeto a la diferencia. De ese modo en la imposibilidad de la traducción única, exacta, nos podemos aproximar, relacionar. Entonces, de lo que se trataría sería de unas culturas, unas lenguas, unas literaturas, las cuales se hacen a la vez que otras, que nunca están terminadas y que caminan con los pueblos en los que nace o yace, en camino a, siempre sin llegar, en proceso.
A tono con el título de esta antología quisiera iniciar mi comentario en contrapunto. En el filo de otras literaturas, de clásicos que nunca dejan de ser contemporáneos; impertinentes respecto al pasado, inquisidores de su presente, lanzados al porvenir. Comencemos con la historia de una torre, la primera, la del Génesis. La Torre de Babel cuenta que el hombre se asentó en la Tierra, fundó los cimientos de una comunidad y aspiró a hacerse de un nombre propio, un linaje, por si fueran nuevamente esparcidos. Pero la Torre fue abatida y la humanidad sujeta de nuevo a la errancia sin conocer el habla del otro, sin poseer una lengua universal que permitiera que unos dominaran a otros, que existiera una sola verdad. Querer constituir una sola estirpe, emular el gesto divino, puede leerse como soberbia, pero también como la posibilidad de fundar la polis mediante la palabra ejercida, la comunidad imantada en la proliferación y el respeto a la diferencia. De ese modo en la imposibilidad de la traducción única, exacta, nos podemos aproximar, relacionar. Entonces, de lo que se trataría sería de unas culturas, unas lenguas, unas literaturas, las cuales se hacen a la vez que otras, que nunca están terminadas y que caminan con los pueblos en los que nace o yace, en camino a, siempre sin llegar, en proceso.
 Varios siglos después, un relato secular “El escudo de la ciudad” de Franz Kafka nos lanza al mundo de los hombres y a la paradoja de querer erigir nuevamente una Torre que llegue al cielo mediante una voluntad de orden regimentada por guías, intérpretes y traductores que intentaban aplacar la multiplicidad. Sin embargo, no es la idea la que perdura ya, sino el deseo por la idea. Por ello el tiempo de construcción se permuta a una intensidad menor de generación en generación. Mientras, alrededor de la torre proliferan las tribus: con sus grandezas y sus miserias, sus caminos que se atraviesan y los laberintos en que se pierden. El reconocimiento de la insensatez del proyecto cede a lo contingente y es que una torre es siempre un acto de la incomplitud. Por ello, dice el texto: “…tiene la ciudad un puño en el escudo.” (1) Su advertencia es la de una historia abierta y discontinua. Pero ni la renuncia ni el abandono tiene que ser un legado de desastre ni ruina, sino la anticipación de una promesa, de algo que vendrá viniendo, y que no debe confundirse con una totalidad ni una unicidad. Tampoco con un canon. Quizás es porque la Torre guarda latente otro deseo: de ser habitable en el paso de sus tribus por el tiempo y el espacio vasto.
Varios siglos después, un relato secular “El escudo de la ciudad” de Franz Kafka nos lanza al mundo de los hombres y a la paradoja de querer erigir nuevamente una Torre que llegue al cielo mediante una voluntad de orden regimentada por guías, intérpretes y traductores que intentaban aplacar la multiplicidad. Sin embargo, no es la idea la que perdura ya, sino el deseo por la idea. Por ello el tiempo de construcción se permuta a una intensidad menor de generación en generación. Mientras, alrededor de la torre proliferan las tribus: con sus grandezas y sus miserias, sus caminos que se atraviesan y los laberintos en que se pierden. El reconocimiento de la insensatez del proyecto cede a lo contingente y es que una torre es siempre un acto de la incomplitud. Por ello, dice el texto: “…tiene la ciudad un puño en el escudo.” (1) Su advertencia es la de una historia abierta y discontinua. Pero ni la renuncia ni el abandono tiene que ser un legado de desastre ni ruina, sino la anticipación de una promesa, de algo que vendrá viniendo, y que no debe confundirse con una totalidad ni una unicidad. Tampoco con un canon. Quizás es porque la Torre guarda latente otro deseo: de ser habitable en el paso de sus tribus por el tiempo y el espacio vasto.
Este juicio, que tomo prestado de Jacques Derrida, me aconteció al ver la portada que Neeltje y Rosa Vanessa, nuestras primeras lectoras, y sin quienes este libro no sería posible, habían seleccionado. En la ilustración -cita a su vez de un grafiti en Río Piedras- esa ciudad caribeña que habitamos desde la Plaza de la Convalecencia a la Plaza Antonia Martínez, se recoge la paradoja de la Torre. Asediada y bombardeada, deslumbrante de tonos, imposible de contenerse y contenerla, el juego de los arcos que se desdoblan y yuxtaponen en la portada arman y desarman viejas y nuevas polémicas. Son muchas las tribus que la hemos honrado y desafiado y ahí queda siempre: mudando su rostro en el ajetreo de su cotidianidad y en la quietud muda de su imagen aurática en los crepúsculos (sospecho que todos tenemos una foto de ese instante). Esta Antología aspira al habla de la Torre, pero de aquella que se reconoce en su fragilidad innata y que se instala en su arquitectura de pasillos y umbrales de los cuales se entra y se sale, de su certeza de que a su alrededor otras tribus también proliferan y andan y desandan sus caminos y la Torre no los mandata. Un libro, una torre, nunca es cerrado. No fue, tampoco, nuestro propósito. Escrituras en contrapunto es solo un sendero entre otros, confundido en las hablas de Babel en esa ciudad siempre en construcción de nuestras letras.
De las tribus errantes algunas se recogen en esta antología en esa difícil negociación entre: (1) identificar el perfil que queríamos, inter o transdisciplinario pero desde la crítica literaria; (2) los temas y su ordenamiento interno, cada sección se inicia con una mirada amplia, no menos rigurosa, y cierra con un ensayo puntual; (3) atender la multiplicidad y heterogeneidad del campo, por ello no hay jerarquía de temas, edades, géneros, escuelas teóricas ni geografías, y; (4) anticipar sus lectores posibles, desde el interés personal, pedagógico o de investigación. Lo cierto es que, entre la utopía y su imposibilidad, suceden espacios otros: animados por nuestras fantasías, pero tangibles, reales. De cuarenta ensayistas invitados tomando en cuenta un balance temático y de enfoques, 27 respondieron. De los ensayos sometidos, algunos fueron variando en esa ardua tarea de la edición, de la cual tanto he aprendido en la sabiduría y disciplina ejemplar de Juan Gelpí y en la biblioteca de Babel viva que es Marta Aponte, nuestra primera narradora. Los temas se reacomodaron, las secciones mutaron. Los ánimos también, ante la precaria situación de la Editorial Universitaria en estos últimos años y, lagarto sea, si vuelve a ocurrir. Aquí estamos hoy y, aunque brevemente, presento su cuerpo, que como todos sabemos, solo es en tanto cambia, crece, o decrece en la mirada de otros, ustedes, sus lectores.
Especificidad y heterogeneidad de la literatura puertorriqueña. La primera sección de este libro encara el problema de la especificidad de la literatura puertorriqueña en lecturas innovadoras que abordan la variedad en el desarrollo histórico de los géneros y los modos de representar la experiencia histórica. Rafael Bernabe, Carmen Centeno, Ivette López Jiménez, Áurea María Sotomayor y Yolanda Martínez San Miguel son sus articulaciones.
Lecturas y relecturas de textos y autores específicos. Si de los clásicos se puede decir que es aquello a lo cual toda época regresa con un sentido de contemporaneidad los ensayos reunidos en esta sección confirman dicha cualidad en su relectura de textos y autores claves de nuestra cultura, Eduardo Forastieri, Zaira Rivera, Marta Aponte, Efraín Barradas, Rubén Ríos; Gabriela Tineo y Javier Avilés convocan los debates en los que intervinieron sus protagonistas como también las de sus críticos.
Realismos y literaturas de la extrañeza Malena Rodríguez Castro, Juan Duchesne Winter y Luis Felipe Díaz escriben sobre un conjunto de textos, temas y personajes distanciados de las escrituras realistas destacando el ingrediente de lo inusitado, que puede estar presente tanto en textos ambientados en lugares reconocibles como en parcelas desrealizadas.
Relación de la literatura puertorriqueña con otras literaturas y artes. Estas lecturas proponen enlaces entre la literatura puertorriqueña y campos y textos de diversas épocas y regiones, en función de unas cartografías que sitúan la complejidad de autores y obras individuales en configuraciones de intertextualidad. A ello se abocan Elidio La Torre Lagares, Catherine Marsh, Juan Gelpí, Urayoán Noel, Juan Otero y Juan Carlos Quintero.
Vínculos de la literatura puertorriqueña con otras disciplinas y saberes. La lectura que lleva a cabo el filósofo y poeta Francisco José Ramos sobre un clásico de la obra de Luis Palés Matos, inicia esta sección en la cual la literatura puertorriqueña dialoga con otras disciplinas y saberes. Miguel Náter, entre la literatura y el pensamiento filosófico en el teatro; Richard Rosa, entre la novela y la economía.
La literatura puertorriqueña y otras prácticas culturales. Máquinas y escritura es la clave con que Fernando Feliú regresa a las novelas de principios del siglo XX; María Teresa Vera recupera la escritura de mujeres en Nueva York en el cambio finisecular del 19 al 20 sobre todo en publicaciones olvidadas, pero no menos relevantes. Elsa Noya trae al escenario las polémicas culturales y políticos de los años 90, sobre todo en el ensayo y las revistas culturales.
Un último comentario. De los errores, carencias e insuficiencias de este libro no responsabilicen a la Editorial, ni a los editores ni a los ensayistas. El mismo no ha pretendido, no podría, angostar los caminos posibles de la crítica cultural ni la múltiple interpelación y tonalidad de sus voces. Este mismo Congreso de LASA da cuenta de ello así como publicaciones recientes que ya exigen una nueva antología con otros enfoques que otros harán. Ahora bien, si la ansiedad de la culpa los abruma, cuélguesela a la deuda que nunca termina de pagarse, al IVA agrandado, a las escoltas impenitentes, a la invisible Junta Electoral. Tantos, que no los puedo nombrar. O, a la ignominia de que sea un puertorriqueño el preso político más antiguo de América. Porque, mientras, y a pesar de la crisis y la anunciada agonía de las Humanidades y de nuestras propias tribus, las palabras aquí vertidas por muchos de los que están aquí hoy y compartidas por sus posibles lectores, hablan de una cultura viva y sin fronteras, en la cual, y de tantas maneras, se hace país.
*Palabras leídas en la presentación de Escrituras en contrapunto.
textos relacionados
-
“Antecedentes del proyecto» por Juan Gelpí
-
Un remolino de debates sobre la literatura puertorriqueña por Marta Aponte Alsina