
Actividad de reforestación en Casa Pueblo, después del incendio/25 de abril 2014.
El vínculo de estos tres textos es directo. El paisaje construido heredado por las políticas de un Estado moderno y sus institucionalidades, el impacto y las iniciativas —tanto gubernamentales como ciudadanas— en el tema de la vivienda y la adopción de nuevos modelos de planificación participativa, y el ejercicio ciudadano ante un Estado ausente o falto de iniciativas y modelos institucionales de democracia directa para proveer un medioambiente digno para sus habitantes. No es casualidad su relevancia. Enfrentamos actualmente un escenario complejo, resultado de ciertas políticas institucionales y premisas de desarrollo económico que urge que miremos críticamente. En ese escenario y a partir de su crisis, también ha habido respuestas ciudadanas, con aciertos y desaciertos, que vale la pena estudiar y discutir a fondo. Pero ciertamente habría que reconocer que estamos ante una destrucción acelerada y un vacío preocupante de institucionalidad y de entendidos comunes que nos provean para una plataforma común, apelable a amplios sectores del país, con coherencia y agencia política masiva. De ahí que estudiar el pasado institucional, conocer las iniciativas de un pasado reciente —sus logros y los obstáculos enfrentados— y vislumbrar proyectos comunes son asuntos fundamentales. La publicación de este libro se inserta con vigencia y potencialidad en esta escena contemporánea.
Se trata, para empezar, de una publicación hermosa, de edición rigurosa, con fotos de los eventos que se reseñan y de sus protagonistas. El libro es una especie de bitácora colectiva, cuenta con mapas de las áreas que se estudian, e incorpora tablas analíticas y comparativas que hilvanan los estudios de caso con miras a producir conocimiento generalizado, observaciones importantes desde la mirada de la ecología política y conclusiones que nos invitan a seguir investigando.
Uno de sus grandes aciertos es la metodología seleccionada. Se parte desde la ecología política para el análisis, lo que implica vincular la gestión ambiental con asuntos estructurales como la desigualdad, la pobreza y la injusticia, un cuestionamiento a la ciencia y una valorización de la diversidad de saberes. Sobre todo, la ecología política plantea darle importancia a la dimensión política en que se inserta el asunto medioambiental en términos de agencia política y de modelos democráticos. Así, los editores —sin renunciar a su propio trabajo investigativo y de análisis como observadores— convocaron y seleccionaron a los co-autores insertados todos en trabajo medioambiental y comunitario, a narrar su experiencia concreta a partir de unos temas guías: el origen de las iniciativas y el contexto que les dio lugar, el tipo de acciones y gestiones ambientales (desde las de manejo de áreas naturales con enfoque conservacionista, hasta las que trabajan con otras dimensiones estructurales como la pobreza y la desigualdad), formas de participación ciudadana, relaciones con entidades privadas o gubernamentales, logros, retos y perspectivas para el futuro.
En este sentido, esta publicación es pionera y me parece que una de sus fortalezas es que es muestra de la importancia del análisis y del uso de la teoría integrado con estudios de caso desde una experiencia concreta, asunto que pone en entredicho la supuesta dicotomía entre teoría y praxis. No hay pensamiento sino a partir de la experiencia, pero esa experiencia precisa de reflexividad, es importante ponerla en contexto, disertar sobre ella, concebirla o no como modelo; supone integrar —como parte de su abordaje—entendidos conceptuales y activar marcos de referencia. Este libro es un ejemplo de esto y de ahí su innovación y acierto.
A partir de su marco metodológico los autores seleccionaron los estudios de caso y gracias a las coautorías de participantes directos en iniciativas de gestión ambiental contamos con una publicación extraordinaria para, sobre todo, dejar plasmada una memoria de acción ciudadana sobre la cual generaciones futuras puedan disertar. Los capítulos integran la gestión ambiental de nueve organizaciones de base comunitaria, algunas muy conocidas como los ya veteranos proyectos de Casa Pueblo en Adjuntas, ENLACE y el G8 del Caño Martín Peña y PECES en Humacao, y de otros que aunque quizás sean menos conocidos por el público general, tienen su origen en una larga y muy difícil trayectoria de más de cuatro décadas de luchas, como en el caso del Corredor del Yaguazo en Cataño (cuyo origen es Cataño Unido contra la contaminación I y II, CUCCO), el de Caborrojeños Pro Salud y Ambiente (vinculado con las luchas contra la Cogentrix, las instalaciones repetidoras de radio, y las propuestas de actividad minera en la zona) y otros más recientes pero no menos comprometidos, complejos y diversos entre sí como el Comité Pro Desarrollo de Maunabo, el Comité de Ciudadanos Pro Bosque San Patricio, el Proyecto CAUCE junto al vivero y huerto en el Bosque Urbano de Capetillo, y Líderes para el Mundo de la Península de Cantera. Cada uno de estos capítulos tiene historias, narra aspectos sobre las relaciones de poder, asuntos institucionales y experiencias de modelos democráticos que merecen leerse con detenimiento. Al final del libro, los editores nos colocan en la posición de hilvanar las iniciativas, los puntos en común y sus particularidades.
Me parece importante destacar la importancia que tiene este libro como modelo para procesos de autoevaluación y reflexión de índole sociopolítico. Esto incluye pasar revista de los contextos y asuntos estructurales que provocaron en primer lugar la necesidad de actuar, como, por ejemplo, el tema de la drogodependencia con el que Capetillo ha tenido que lidiar o la pobreza y la falta de justicia ambiental como en los casos de Humacao y Cataño. Este tiempo de crisis política que vivimos requiere de una dosis extraordinaria de evaluación y reflexión sobre lo hecho, sobre todo de aquellos que han estado al interior de iniciativas alternativas. Esta es la segunda actividad/evento en este año que tiene este corte y lo celebro. El semestre pasado, gracias a la profesora Tania López Marrero, el Recinto Universitario de Mayagüez celebró un conversatorio sobre la trayectoria activista de Misión Industrial de Puerto Rico, sus retos, aciertos y dificultades. La actividad fue de gran valor porque aglutinó diferentes perspectivas críticas para el análisis de procesos de activismo en el país, lo que es saludable para situarse ante los retos monumentales que enfrentamos.
Me permito destacar tres líneas de análisis que el libro nos provee: el demos que surge y se construye de estas iniciativas de gestión ambiental, el papel del Estado y la crisis de institucionalidad. ¿Qué nos dicen estas experiencias sobre el país, sobre el tipo de ciudadanía que se gesta en el día a día, sobre el nosotros o el demos al que aspiramos? ¿Sirven estos casos como modelos o proyectos para otros escenarios del país? ¿Con qué trabas, obstáculos, carencias han tenido que lidiar estos grupos para poder establecer institucionalidad y lograr cambios transformadores?

Marcha y Asamblea del Pueblo, en Adjuntas, convocada por Casa Pueblo, en contra del proyecto del Gasoducto/1 de mayo 2011.
¿Cómo se construye el demos?
¿Dónde está el demos en estas experiencias que el libro recoge? ¿Quiénes lo conforman en cada una de las iniciativas presentadas en el libro? ¿Cuáles son sus premisas inarticuladas? Permítaseme decir algo sobre las premisas tradicionales de la actividad democrática y la política tradicional que enmarca nuestra institucionalidad. La forma tradicional en que pensamos la acción política y el ejercicio del poder es a partir de una relación vertical, donde los individuos se sitúan frente al Estado y sus instituciones. En este andamiaje, la ciudadanía delega el poder a sus representantes y a partir de esa delegación se establecen los diseños gubernamentales, como, por ejemplo, aquel que les da a los funcionarios de gabinete o expertos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la representación del “interés público”. Al poder estar delegado, la ciudadanía (en el sentido de pertenencia a una comunidad y a un quehacer político), supone permanecer la mayor parte del tiempo inerte. Pero el poder ubicado en los gobernantes deja de ser el modelo cuando el poder se asume desde abajo, no en espera de a quien se le delega, sino como un poder siempre ahí, en potencia, en la ciudadanía que lo ejerce sin esperar ni pedir permiso.
La teórica política Hannah Arendt sitúa el problema de ver la política y el poder exclusivamente desde la óptica de la relación de los gobernantes versus los gobernados, desde el pensamiento de Platón. La concepción que ubica el poder en la estructura que gobierna, despojando así a la ciudadanía de este, enfoca la acción política y el poder en “el arte de gobernar” y ese supuesto “arte de gobernar” queda reducido a la dinámica entre gobernantes y gobernados, que, vista de manera vertical, presume que el poder está en el tope y no en el ejercicio cotidiano de la ciudadanía, como por ejemplo plantearía un modelo de democracia directa o radical. En esta perspectiva, el “arte del gobernar” se limita a cómo lograr gobierno. La relación siempre vertical que nos priva de ver un entre-nosotros y crear un imaginario político no exclusivamente frente al gobernante y a su autoridad, sino en tanto partícipes del mundo común. De hecho, Arendt vincula el colapso de las instituciones del liberalismo con esta forma de concebir la política, siempre vertical y desde una sospecha y escepticismo hacia la democracia ejercida de manera directa. Arendt, al reivindicar la acción como parte de la condición humana, reivindica un realineamiento del poder y con éste un acercamiento desde la democracia directa.
Quiero plantear que las experiencias recogidas en Ambiente y democracia, sus gestiones y acciones ciudadanas, obstáculos, dificultades y trabas —pero también sus aciertos— surgen de este choque concebido desde las entrañas de la política y desde las formas en que se asume la democracia. Estos nueve casos parecen haber cuestionado la idea de que ejercer democracia es solamente un asunto entre gobernantes v. gobernados, en el que los primeros gobiernan a partir de lo que dicta la ley y los segundos la obedecen. Por el contrario, reivindicaron y exigieron ejercer poder directo. De ahí se sigue que también hayan cuestionado a las instituciones herederas de una democracia liberal de élites y, como consecuencia, han retado la supremacía de los expertos y la exclusión de otros saberes al margen de estos. Mediante procesos para la creación de leyes y reglamentos, acuerdos colaborativos y de cesión de poderes tradicionalmente ubicados en los gobernantes, los grupos en cuestión asumieron la premisa de que tenían poder y, de manera horizontal, mediante alianzas comunitarias y la mentoría de sus pares y de otros sectores, como los universitarios, promovieron y todavía promueven actividad cívica que pone en jaque los entendidos de lo que conocemos como la democracia liberal en su concepción vertical, y sus diseños institucionales. En estas experiencias estamos ante un nuevo demos. ¿Cuan contagioso y transformativo puede ser? Eso todavía está por verse y para eso habría que analizar los problemas estructurales que tuvieron en el camino y mantener la conversación sobre cómo enfrentarlos.

Proyecto ENLACE.
¿Qué hay de la institucionalidad?
¿Dónde están las instituciones y qué diseños y formas institucionales fueron mejores para el logro de los objetivos? Como detallan los editores en estos casos hubo una “penetración institucional” que forzó a cambiar las pautas con que el gobierno y las institucionalidades operaban. Pero también ha habido retos para otras instituciones, no solo las gubernamentales, como los desafíos para la ciencia, para el marco de tiempo en que se opera, un cuestionamiento a la prisa y obsesión de obtener resultados rápidos, a los criterios acogidos desde la lógica economicista o neoliberal como el rendimiento y la costo-efectividad y lo que eso implica frente al marco temporal que los procesos democráticos necesariamente requieren. Acojo, por ejemplo, el señalamiento de los autores del capítulo sobre las iniciativas en la Península de Cantera cuando enfatizan que medir los logros de un proyecto no es tarea fácil y señalan lo difícil de cumplir con las expectativas si éstas se miden en periodos de tiempo cortos, o la medición del éxito de proyectos a partir de enfoques meramente cuantitativos que implican “métricas a destiempo” y “sin el contexto adecuado”. En fin, que hay aspectos importantes aquí a tomar en cuenta para la transformación o creación de nuevas instituciones.
¿Dónde está el Estado?
Estos casos dan pie al análisis de la transformación del Estado como institución política, presentan concretamente situaciones en un contexto inicial donde el Estado quería tomar total control y lo difícil que se hizo soltarlo, pero también nos invitan a preguntarnos por el vacío institucional de responsabilidad que deja la transformación de éste en la era neoliberal. La pregunta —nada fácil— es ¿cómo se llena ese vacío? ¿cómo se ha llenado? ¿Es necesario el Estado? Si lo es, ¿desde que coordenadas? Por ejemplo, ¿qué forma tomó el Estado y qué tipo de organismos gubernamentales han sido clave en los casos del Caño Martín Peña, la península de Cantera y el Huerto Capetillo? Si la salida está en generar un nuevo demos y un nuevo quehacer o acción política que lo sustituya, ¿qué forma toma ese vacío institucional?, ¿cómo se crea institucionalidad en ese escenario?
A partir de estos temas y de los grandes retos institucionales que enfrentamos como país, hago una propuesta para la lectura de este libro. Propongo leer-escuchar con detenimiento el libro y sus estudios de caso desde la parte de los retos y obstáculos que estos grupos enfrentaron, a partir de las dificultades destacadas, de los problemas para darle continuidad y mantener su acción ciudadana, es decir, de los retos para un modelo de democracia directa. Si trazamos una línea a partir de esas dificultades quizás nos permitamos tener una conversación común dirigida a concebir un mayor número de iniciativas desde las premisas de la democracia directa. La fase celebratoria de estas experiencias la conocemos, sobre todo en nuestros entornos más inmediatos, y es importante para emular lo que hicieron bien y servirnos de esperanza, pero quisiera recalcar que veo el valor fundamental de la iniciativa de este libro y de cada relato comunitario, en el ejercicio (para mí político) de autoreflexión y en la valentía de enmarcar y compartir sus dificultades. La mejor celebración y respeto hacia estos autores y autoras, hacia los grupos comunitarios y líderes que están, y hacia los que no están, es detenernos solemnemente en los retos que enfrentaron, acompañarlos a pensarlos y acogerlos en serio como parte del conflicto que vivimos para aprovechar colectivamente lo que han hecho, su tiempo invertido en acción cívica y política y los desafíos con costos personales que tuvieron que enfrentar. Es precisamente esto lo que necesita el país.
Finalmente, dejo a manera de provocación estas preguntas que suscita el libro para temas futuros y con miras a que otros grupos e investigadores puedan propiciar conversación sobre esto:
• Muchas de estas gestiones medioambientales reseñadas toman lugar en los 90, luego de años de luchas sociales, comunitarias y ambientalistas. Algunas de las organizaciones narran que su esfuerzo “evolucionó” “de la protesta a la propuesta” o de “la resistencia a la propuesta”. ¿Pero qué nos dice esta transformación? O empecemos por preguntarnos ¿qué nos dice esa narrativa? ¿Qué, si algo, tiene que ver esa forma de enmarcar la gestión ciudadana con las narrativas instaladas a partir de la Guerra Fría, de la caída de un mundo concebido desde el binomio capitalismo versus bloque socialista? ¿Tiene algo que ver con el mundo capitalista luego de los 90? ¿Son, han sido o pueden ser estas transformaciones cooptables por las narrativas o retóricas neoliberales?
• ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cómo se concibe en el futuro? ¿Implican estas gestas un llamado a su transformación a su desaparición en el largo plazo? ¿Son estos temas conscientemente discutidos? ¿Deben serlo? ¿Cómo propiciar esta discusión?
• Muchos de los grupos mencionaron como un obstáculo los retos presupuestarios y la falta de recursos económicos. ¿Cómo cambiará la relación de lo público y lo privado en términos del presupuesto común del país, de los parámetros contributivos para adjudicar prioridades, de la distribución o redistribución de los recursos? ¿Cómo será el nuevo diseño institucional participativo ahora que las organizaciones sin fines de lucro y diversos donantes –no electos- son quienes determinarán las prioridades, los enfoques y la distribución de recursos?
• ¿Qué del marco legal institucional -particularmente del Derecho Administrativo, cuya premisa rectora es que es el Estado el que representa el “interés público”- debe modificarse urgentemente? ¿Cómo lidiar con las doctrinas de standing, regulación administrativa y adjudicación que no responden a estos nuevos entendidos de actividad ciudadana de tipo horizontal?
• Los autores del capítulo del Bosque San Patricio traen un señalamiento que me parece vital cuando dicen: “el proceso nunca termina… toda área natural siempre está vulnerable al elemento económico y político”, ¿qué implica esto en términos de una concepción política, en términos de los diseños institucionales democráticos? ¿qué noción de quehacer político y ciudadano puede lidiar con esto?
• Se señalaron como retos los pases de batón generacional ¿qué retos plantea esto en términos de politización y de educación ciudadana y cívica?
• Me parece importante, además, darle seguimiento al señalamiento de los editores en la conclusión en el sentido de que prevalece narrativa de la autogestión pero en la práctica hay dificultades para proyectos económicos autónomos, la trascendencia de la visión desarrollista y la privatización de la gestión gubernamental o de interés público. ¿Será posible la transformación del concepto autogestión al de democracia directa? ¿Deseable? ¿Qué implica?
Hoy celebramos Ambiente y democracia, un libro desde lo común y que ve la luz en el mundo común. El libro nos regala una gran tarea y una responsabilidad compartida. Toca acogerla.
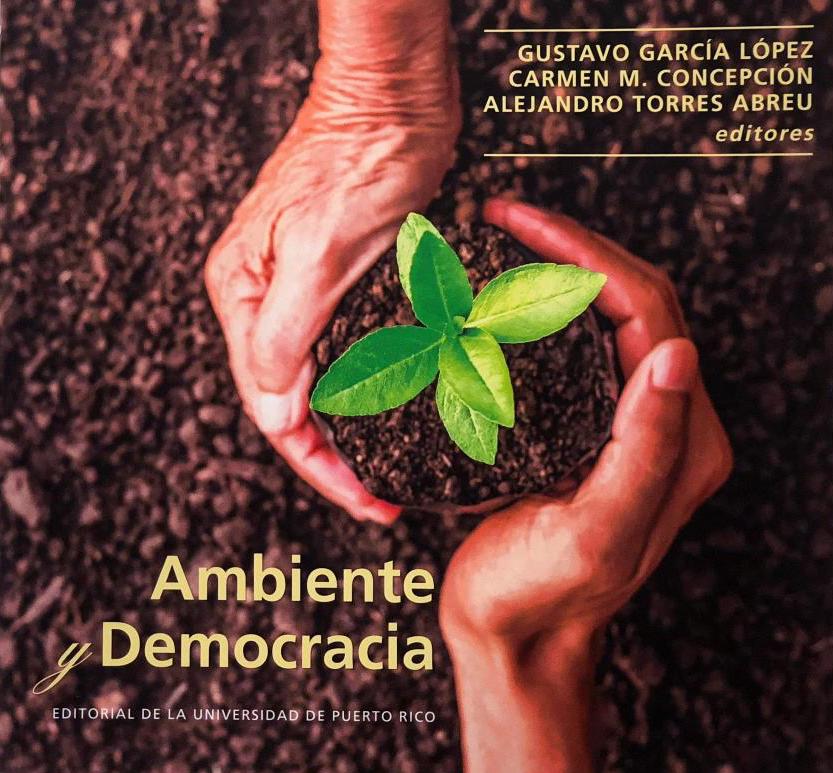
*Este texto fue leído como parte de la presentación del libro Ambiente y Democracia: Experiencias de gestión comunitaria ambiental en Puerto Rico, celebrada el 30 de octubre de 2018 en la librería Casa Norberto. Quiero en primer lugar agradecer la invitación que me hicieran los autores-editores del libro Ambiente y Democracia, Carmen Milagros Concepción, Alejandro Torres Abreu y Gustavo García López, quienes me han confiado la tarea de presentarles esta noche esta obra. Comenzaré por decir que les tengo un gran respeto y admiración como académicos e intelectuales rigurosos, comprometidos con la importancia de la investigación en nuestro país, agudos en la mirada e innovadores en la selección de sus temas y metodologías. También mi felicitación desde ya a la Editorial de la Universidad de Puerto Rico y a su editora, Rosa Vanessa Otero por un trabajo impecable. Me uno a los editores, además, en el agradecimiento que le extienden a Neeltje van Marissing, quien como parte de su gestión como directora de la Editorial acogió este proyecto que es muestra un trabajo concienzudo que forma parte de la trayectoria de tres colegas de la Universidad de Puerto Rico y que a su vez incorpora como coautores a tantos protagonistas del quehacer medioambiental en el país con los que la Universidad ha colaborado estrechamente.
_____________
Referencias
Arendt, Hannah. «The Great Tradition I. Law and Power». Social Research: An International Quarterly 74, n.o 3 (2007): 713–726.
Arendt, Hannah. «The Great Tradition: II. Ruling and Being Ruled». Social Research: An International Quarterly 74, n.o 4 (2007): 941-54.
Concepción, Carmen M., Alejandro Torres Abreu, y Gustavo García López. Ambiente y Democracia: Experiencias de gestión comunitaria ambiental en Puerto Rico. San Juan, P.R: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2018.
Marvel, Lucilla Fuller. Listen To What They Say. First Edition edition. San Juan, P.R: La Editorial, Universidad de Puerto Rico, 2008.
Sepúlveda, Aníbal. «Viejos cañaverales, casas nuevas: Muñoz versus el síndrome Long». En Luis Muñoz Marín. Perfiles de su Gobernación, 168-207. San Juan, P.R.: Fundación Luis Muñoz Marín, 2003.







