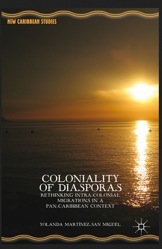La maldición del coquí
No canta en otras tierras tan solo aquí
en otras tierras se moriría,
pienso que se parece tanto a mí
siempre canta de noche nunca de día.
-Tony Croatto
 Soy el menor de tres hermanos de una familia de conocida militancia patriótica, la cual muchos asocian únicamente con los apellidos de mi padre. Quienes así piensan, es porque no conocen a nuestra madre.
Soy el menor de tres hermanos de una familia de conocida militancia patriótica, la cual muchos asocian únicamente con los apellidos de mi padre. Quienes así piensan, es porque no conocen a nuestra madre.
Claro está que la influencia Colón en nuestras vidas ha sido muy fuerte y determinante, pero la pasión y constancia de nuestra madre en inculcarnos una especie de devoción mística a la Patria, nunca fue menos. Y es que mientras sobre la mesa de los Colón consumíamos incontables horas en temas de actualidad política, sobre la falda de la Morales aprendimos a memorizar poemas de Llorens Torres, Virgilio Dávila, José de Diego y Julia de Burgos. Mientras en los patios de los Colón se analizaban las políticas de gobierno de Ferré, Cuchín y Romero, en la sala, Felipa nos narraba historias sobre Betances, Mariana Bracetti, Hostos y Don Pedro. Mientras los Colón acudían a cuarteles y tribunales a defender estudiantes macaneados, a muchos otros y otras Doña Nery cuidaba, alimentaba y escondía. Con el clan Colón recuerdo haber visitado decenas de plazas públicas en actividades proselitistas, pero fue siempre de la mano de mi adorada madre que tuve la oportunidad de conocer a quienes el resto de la concurrencia acudía a aplaudir. Tengo muy claro el recuerdo de cuando aún siendo niño me llevó a que conociera a Don Juan Mari Brás, y en otra ocasión, ya un poco mayor, a recibir un abrazo de Lolita Lebrón. Son recuerdos de una niñez privilegiada, que afloran continuamente en mis pensamientos en ocasiones en que busco explicar lo que soy y lo que siento.
Pero de entre todos los afectos patrióticos que cultivó mi madre en mí, siempre ocupó un lugar preferencial en mi interno altar de la patria, la figura del coquí. “El coquí, el coquí, a mí me encanta, es tan dulce, el cantar del coquí. Por las noches al ir a acostarme, me adormece cantándome así: coquí, coquí, coqui-ri-qui-quí.”Pero no era precisamente el refrescante canto del coquí que velaba mis sueños nocturnos el objeto de mi devoción, sino su especial condición de habitante cautivo de estas tierras. Según me explicó mi madre, el coquí solo podía vivir en Puerto Rico, y si lo llevaban a cualquier otro lugar se moría; tal como lo describe la canción de Tony Croatto cuyo extracto sirve de introducción a este escrito.
 Sí, mi madre me infundió vocación de coquí, destinado a vivir y morir en el mismo sitio, como si fuera posible subvertir la sentencia corretjeriana de que “sabe el hombre donde nace, y no donde va a morir”. Por eso, con el fin de conseguir soportar mi condición anímica de diminuta rana insomne, ciertamente tenía que aprender a amar el entorno circundante, para poder asumirlo como paraíso, en vez de como cárcel. Tenía que vivir convencido de que, tal como se describe en La Tierruca, el terruño borincano era “reflejo del perdido paraíso terrenal”, y “Borinquen la nación de todo bien”. De eso se encargó nuestra madre, hasta que un día crecemos y empezamos a ver las cosas con mirada propia.
Sí, mi madre me infundió vocación de coquí, destinado a vivir y morir en el mismo sitio, como si fuera posible subvertir la sentencia corretjeriana de que “sabe el hombre donde nace, y no donde va a morir”. Por eso, con el fin de conseguir soportar mi condición anímica de diminuta rana insomne, ciertamente tenía que aprender a amar el entorno circundante, para poder asumirlo como paraíso, en vez de como cárcel. Tenía que vivir convencido de que, tal como se describe en La Tierruca, el terruño borincano era “reflejo del perdido paraíso terrenal”, y “Borinquen la nación de todo bien”. De eso se encargó nuestra madre, hasta que un día crecemos y empezamos a ver las cosas con mirada propia.
Aclaro, para los mal pensados, que nunca se trató de ansias desmedidas de control maternal, sino del genuino implante de una semilla de su propia alma dentro de la mía. Y es que si existe alguien en este país con verdadero espíritu de coquí, esa es mi amada madre. No lo digo por exagerar. En ocasiones he tenido la oportunidad viajar en compañía de mis queridos viejos, y naturalmente, en cada lugar siempre encontramos maravillas dignas de admiración. Allí, mientras el resto de los viajeros contemplamos atónitos la magnificencia del paisaje o de alguna obra monumental humana, indefectiblemente el concierto visual siempre se vio interrumpido por el platillazo final de la voz maternal afirmando: “Sí, pero no existe nada en el mundo como mi islita”. Es como si de pronto, frente a nuestra pecaminosa admiración de lo foráneo (y probablemente de la suya), sintiera la necesidad de remachar el catecismo del antiguo himno del PIP: “yo soy boricua, mi amor es Puerto Rico, para mi islita no encuentro parangón”.
En ocasión más reciente me encontraba comentando con Balbino y uno de mis hermanos sobre lo difícil que se ha vuelto sobrevivir (en todos los sentidos) sobre “la islita”, cuando se me ocurrió proponer “¿por qué no nos mudamos todos al Uruguay?” (cada cual imagínese las razones que le plazcan para explicar el destino sugerido). Ipso facto sentí el cocotazo de la respuesta de mi madre desde la habitación contigua “a mí nadie me saca de mi país, yo muero aquí, soy patriota”. Un poco para molestar, le increpé “¿Que eres masoca?”, y respondió con pasmosa tranquilidad: “yo soy boricua”, faltándole solamente el “pa’ que tú lo sepas”, que, no obstante, se desprendía de su mirada.
Por eso, de algún modo mi concepto de la patria siempre ha sido más bien uno de matria; con todas las cargas y contradicciones que ello implica. Para mí, la patria siempre será el lugar donde vive mi madre. Pero también por eso, parte de mi rebeldía y vocación íntima de independencia persiste irremediablemente atada al deseo de poder romper el cordón umbilical que me ata a este problemático pedazo de tierra aislado en el medio del mar, en el cual me inculcaron que obligatoriamente debo vivir y morir. Con lograr, de una vez y por todas, romper las cadenas mentales de la maldición del coquí.
Ningún exilio, aunque sea autoimpuesto, puede resultar fácil. No por ello las migraciones han dejado de ser procesos continuos, comunes y corrientes en la historia de la humanidad, a pesar de que se trata de acontecimientos desgarradores, tanto para los que se van, como para los que se quedan. Al respecto, no seremos el único país que trata con desdén y malos augurios a los que se apartan; pero me pregunto si existirá algún otro rincón del planeta que adopte por símbolo de su nacionalidad una criatura destinada irremediablemente a morir si abandona su lugar de origen. Quizás es que, muy adentro, somos demasiado concientes de que (y que me perdone Fidel) sí los queremos, y sí los necesitamos.
Tal vez por eso, he hecho mi mayor esfuerzo para intentar emancipar a mis hijas de ese lastre, alentándolas a ser libres de escoger vivir en cualquier lugar donde se conciban capaces de crecer, de expandir sus horizontes y potencialidades, y se sientan invitadas a servir y dar lo mejor de sí a los demás. En un lugar donde consigan formar parte de una comunidad pensante, luchadora y solidaria, independientemente de las coordenadas Lambert en que se encuentren. Esforzarme para lograr que “la Patria”, para ellas, pueda ser mucho más que el lugar donde sobrevive su padre.
Después de todo, el autor de la canción del coquí que tan insistentemente me tortura, nació en Italia y se crió en Uruguay, para luego libremente escoger cantarle a nuestra larga noche tropical.