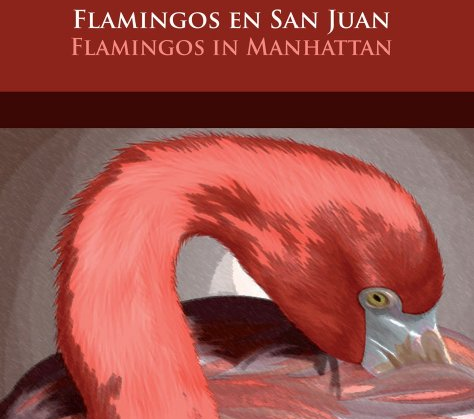Las cuatro estaciones de Rubén
Se nos estaban acabando los setenta. En Puerto Rico desconocíamos que habíamos perdido a uno de los más grandes narradores salsosos: el caleño Andrés Caicedo. “Siembra”, “Plástico”, “Plantación adentro” (TIte Curet), “Ojos” (Johnny Ortiz) y “María Lionza” —“hazme un milagrito”— sonaban como suero enaltecedor en las venas de jóvenes que ansiábamos alegrar nuestras ínfulas “libertarias” con la música que nos fascinaba tanto bailar. Poco antes nos habían matado a Chagui Mari Pesquera, Carlos Muñiz Varela, Arnaldo Darío Rosado y Carlos Soto Arriví en tiempos en que coreábamos —puedo decir que con profunda fe— “¡independencia ya, socialismo ahora mismo!”, durante los “años” del “avance decisivo”.
Y vino el implosivo “¡taran!”, acompañado de esa sirena “ou ou ou ou ou” y nos sueltan para dejarnos con el tumbao y la sirena alejándose; preludiando así la voz de Blades para que nos confiese su encuentro emblemático con el protagonista de su épica: “por la esquina del viejo barrio lo vi pasar”. Y así la canción se va montando sobre la reproducción de los ruidos callejeros que incluyen un “repique” de latas y lo que podemos pensar es una vellonera resonando un soneo de Blades en “Pablo pueblo”, como si una canción fuera eco de la otra: cada cual, una de las “ocho millones de historias que tiene la ciudad de Nueva York”. La última batalla trágica de este primo del brechtiano Mac the Knife se va construyendo paso a paso una vez los trombones, la sirena y la orquesta nos han dejado solos con el tumbao de la conga que anticipa y se codea con el del “guapo”. Y es que, como me dijera Juan Carlos Quintero, sin el arreglo de Luis “Perico” Ortiz, “Pedro Navaja” no hubiera llegado ni a la mitad del camino; pienso que se hubiese quedao en la esquina en la que lo interceptó la mirada de Blades, la voz poética. Al tumbao de la conga se le van sumando sucesivamente —como muchachos que se van arrimando al rumbón— el cascareo de los timbales; las maracas, el bongó junto a los acordes del bajo y el piano; y finalmente, nuevamente, los trombones; y casi imperceptiblemente somos testigos del encuentro fatídico del matón y la prostituta, cuando apenas nos creemos serlo del orquestal rumbón que Perico ha armado sobre la letra de Blades.
No me cabe duda que “Pedro Navaja” supera por mucho los otros éxitos de Siembra. Para muchos jóvenes de hoy, “Siembra” y “Plástico” son números desconocidos que apenas figuran en algunas antologías de los éxitos del panameño. La cuasi épica, compuesta en alejandrinos para romperse en el romance octosilábico, del guapo y la prostituta desplaza en el imaginario latinoamericano el rechazo de la vida plástica y el llamado a “sembrar” por el futuro de América Latina. Sin embargo, Blades continuará su saga de discursos neo-martianos de denuncia de la intervención extranjera y de las bestialidades de las dictaduras en temas como “Tiburón” y “Buscando América”, entre muchos otros. Pero todavía resulta curioso que —como el Martí de “El puente de Brooklyn” y de “Coney Island”— estos discursos neomodernistas fluyan al lado de sus pintorescas estampas del “Caribe urbano”. Así, “Tiburón” es solo una de las Canciones del solar de los aburridos en las que se cuenta que “Ligia Elena” se está amando felizmente con su trompetista, que se consulta a “Madame Kalalú” y que se resiente que por culpa de un mala paga “la esquina del barrio está tan caliente que ahora uno no se puede ni parar” (“Te están buscando”).
En este sentido Blades es una de las figuras culturales más emblemáticas del último cuarto del siglo veinte. Según Eric Hobsbawm son los años de la crisis y, según Arcadio Díaz Quiñones, parte de ellos fueron “Los años Sin nombre”. O como más llanamente los han llamado otros: el final de las utopías. El triunfo y el fracaso de los sandinistas en Nicaragua y los derroteros de la guerrilla salvadoreña serían signos muy característicos de las pasiones, ilusiones y desilusiones con que muchos los vivimos. Blades compuso canciones imantadas oblicuamente a ese sentimiento libertario de las generaciones juveniles (y no tan juveniles) que se lanzaban “a la calle” por “la ruta del Che” y sus “crónicas urbanas” renovaban los referentes patrióticos para quienes ya no había campo donde regresar. Y precisamente este cruce de lo cotidiano y el discurso panlatino es una de las características sobresalientes de la música de Rubén Blades. Es como si pudiéramos seguir “La carta de Jamaica (Simón Bolívar 1814) al tiempo que leemos Los rituales del caos de Carlos Monsiváis (1995).
Y si bien por casi una década Blades armara más que un décalogo de historias y plasmara los desarraigos de los urbanos caribeños junto con los arreglos y las orquestas de Perico, Barreto, Willie Colón, al Estrellas Fania y Louie Ramírez, a mediados de los ochenta salta con un nuevo proyecto para “buscar a América” (Buscando América 1984), como un “Juan Pachanga” tras su perdida “Paula C”. Buscando América es un nuevo giro en esta latinoamericana ruta. En este LP (que va entrando en la intermediaria época del cassette) no solo se lamenta las muertes del padre Antonio y del monaguillo Andrés —con quien algunos quisiéramos ir al “río, jugar al futbol y estar ausente”—, las misteriosas desapariciones en nuestros barrios y las esperanzadoras migraciones a la “frontera” —que en gran medida son las causas por las que América es aún una búsqueda—, sino que Blades junto a Oscar Hernández y Seis del solar descifran una nueva sonoridad salsera. Casi como si viajaran en el túnel del tiempo y se remontaran al sexteto de Joe Cuba con Cheo Feliciano —cuyo estilo el joven Blades imitaba en sus calles en Panamá—, Blades y Hernández hicieron salsa gorda con seis músicos, pero con sintetizadores. Se trata de una estructura musical cercana a las de Madonna y Michael Jackson con una mayor fuerza caribeña gracias a la percusión. Y en ese viaje y con ese sonido que en otros tiempos hubieran llamado “sicodélico”, Blades continuó con sus temas “sociales “ y “políticos” que se fueron por “Cuentas del alma”, “Muévete” (Escenas 1985), “Agua de luna” y “Ojos de perro azul” (Agua de luna 1987), recontando a García Márquez y politizando a Juan Formell.
Pero este vuelo de los sintetizadores de Hernández y Ricardo Marrero que flotaba sobre el bajo de Mike Viñas, la percusión de Eddie Montalvo, Louie Rivera, Ruby Ameen y Ralph Irizarry navegando que impulsaba las letras sociales y políticas de Blades no duró mucho más tiempo. La carrera de Blades vuelve a girar en una nueva esquina cuando en 1988 lanza Antecedente. Como si regresara de una gira musical o de su viaje migratorio o de exilio a Nueva York, Blandes reconstruye su pasado con este nuevo viaje musical. La incorporación de los trombones de Reinaldo Jorge y Papo Vázquez sugiere el reconocimiento del sonido característico de Willie Colón como un antecedente significativo para su Seis del solar: quienes ya habían dejado de ser seis y se llamaban Son del solar. Curiosamente, este antecedente acompaña el más característico del disco que es su “regreso” a Panamá. A diferencia de sus canciones del solar de los aburridos, incluyendo Maestra vida, en este álbum las estampas urbanas corresponden a la memoria y a espacios específicos de la geografía panameña. Colón, Caledonia, Plaza Herrera, Ascanio entre muchas otras alusiones a ciudades, barrios, calles, ríos y montes son recuperados por la memoria en una especie de homenaje a su formación: a como “aprendí a ser un varón”. Recuerdo que incluye obviamente al amor y que critica la hipocresía masculina de menosprecio a la iniciática prostituta, en Juan Mayo, una nueva Josefina Wilson que funge como madrina de jóvenes. Incluso los vaivenes del amor son presentados con la imagen portuaria de “La marea”, sugerentemente ligada al canal y a Panamá como ciudad-puerto.
Los antecedentes que reconoce Blades en esta producción son musicales y sentimentales. Aparte de la burla al que “está caliente”, no hay historias que contar sino la de los recuerdos. Recorriendo calles y barrios, con imágenes de niños, olores de ropa húmeda y frijoles se presenta un reencuentro feliz con la patria y la juventud. El disco es un regreso cronotópico a las calles y las noches del ayer . . . y un deseo de permanecer: “nacer de ti, ser la tierra y el que se queda”. El resultado es una de las esquinas más maravillosas de la cultura centroamericana, pues las alusiones a la topografía local y a la biografía del cantante remiten a miles, como si Panamá fuera el puerto y el canal de las historias y las culturas caribeñas y latinas. El no reconocer los nombres facilita su sustitución por los de los receptores y “ese viejo barrio” del panameño nos “trae dulces recuerdos de una infancia que pasó”, y que contrario a los barrios del tango este “no ha(s) borrao mis huellas, pues aún conservas aquellas cosas que un niño soñó”. Es el barrio en el que “nos quedamos a habitar: “Barrio que fue / cuna de mi alma inmortal. / Calle que fue, / mi esquina siempre será”. Y como puerto, allí se encuentran los que van y vienen con “el que no se fue”.
Y esta reconstrucción de los barrios está matizada y acompañada por las imágenes romantizadas del viaje del “Contrabando” y la “Patria”. Se construye la imagen totalitaria de la nación desde los fragmentos de las vivencias juveniles masculinas para “definirla” como un sentimiento que ata familia, individuos y espacios. Y esta mirada nostálgica presenta un muy simpático contrabandista, cuya sonoridad rítmica imita el sonido de los remos. Y por este “camino verde” circula clandestinamente mercancías domésticas que reciben con alegría ciudadanos, políticos, militares y guerrilleros. Imagen que recuerda al Fushía de La casa verde de Mario Vargas Llosa, pero que contrasta extraordinariamente con el actual contrabando principal de América Latina: el narcotráfico. ¿Qué nos quiere decir Blades con esta encantadora imagen del contrabando en tiempos dominados por los Pablo Escobar y los carteles de Cali, Medellín, Monterrey y Sinaloa?
Donde más diáfanamente confluyen las rutas discursivas de Blades es en su iconizada “Patria”. Este tema, en el cual Blades asume estrategias retóricas parecidas a la del Maestro “Póstumo” en el Ariel de José Enrique Rodó (1900) y asume el rol del “big brother” se propone aclarar la duda de un chiquillo, a quien también llama “hermanito”. Los referentes para decir el “significado de la palabra patria” son domésticos y cotidianos: las paredes del barrio, el viejo árbol, el cariño que se guarda “después de muerte abuela”, “la mirada de un viejo” y la “risa de hermanita nueva” para concluir que “patria son tantas cosas bellas”. Esta idealización romántica que ensalza el sentimiento patriótico al asociarlo con lo íntimo vino a suplantar a “Pueblo” –tema grabado en su primer disco con Willie Colón– como su tema patriótico principal, requerido en cada concierto. Pero a diferencia de “Pueblo”, la “Patria” de Blades prescinde de la multitudinariedad del primero que traza un inventario que rebasa incluso a los muchachos del rincón de esquina: “hoy yo le vengo a cantar al muchacho de la esquina, a la gente de oficina y también al escolar, al campesino, al obrero, también al profesional, a los viejos y a los niños y al público en general”. Este “Pueblo” –que no deja de estar idealizado al asociarlo con “el pueblo que le mete un trombón a un tirano”– se acerca más a la inmensa jauría de voluntades que Blades plasma en su inventario urbano, a pesar de su cercanía con el evocado desde el populismo, tan “popular” en América Latina. La referencia a “los mártires que gritan bandera, bandera, bandera”, resalta entonces entre “las paredes del barrio”, acercando la voz que poetizara “las batallas” callejeras de Pedro Navaja y Josefina Wilson a las voces modernas de Bolívar, Martí y Rodó.
¿Qué es entonces Blades? ¿Cronista de las multiplicidades de la posmodernidad urbana? ¿O emulador de los discursos de los “grandes maestros”? Esta confluencia de discursos va muy de la mano con los cruces culturales que desde Pedro Navaja este poeta caribeño ha ido trazando al jugar con niveles culturales que otros han insistido en diferenciar y mantener alejados. Haciendo poesía de calle a lo tradición literaria Blades estableció que para entender nuestros complejos espacios urbanos y sociales no basta ni el arte, ni la literatura, así como tampoco la música tradicional. Bien lo dijo en su bien olvidada secuela de “Pedro Navaja”: es que “en estos días hasta pa’ ser maleante hay que estudiar”.
Continuará…