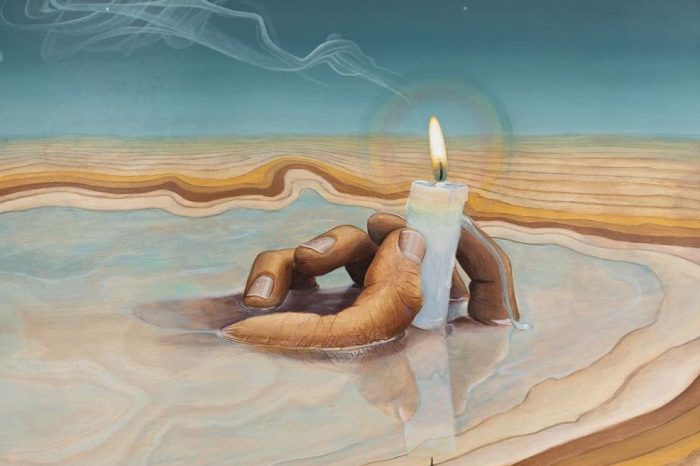Lenguaje mítico
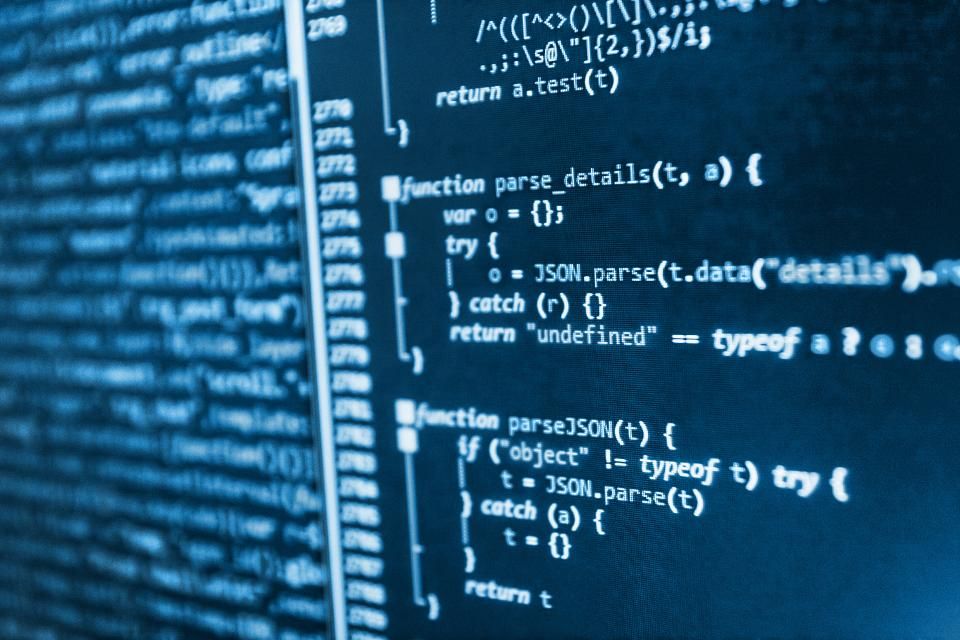
Podemos, hoy, identificar huellas históricas de deidades y demonios mitológicos, contextualizar de dónde surgen, cuál moral le sirvió de sustento, a qué responden, y desmontar la fábula de sus cuentos. Las ciencias factuales, naturales y culturales, y la filosofía crítica con su lógica racional, son creaciones seculares de la modernidad para enfrentar las mistificaciones que el lenguaje opera sobre fenómenos diversos, especialmente aquellos que representan respuestas mágicas a lo misterioso. Paradójicamente, al amparo del desarrollo de estas ciencias, nuevos mitos se han levantado imponentes y universales, cuya peculiaridad es, precisamente, que no parecen serlo; más bien, se comportan como semidioses o divinidades terrestres. Son mitos que parecerían tener derecho a ser mitos. Ahí están, dominantes y prepotentes, la tecnología, la información y la ciencia.
La imagen de la tecnología, más allá de sus indudables beneficios humanos, ocupa en la imaginación colectiva el lugar de un misterioso curalotodo. De solo evocar su figura, una inmensa carga semántica la declara magnífica y cae sobre nosotros. El lenguaje viene ya saturado de valores y juicios sutiles. Al punto que la pluralidad de las formas tecnológicas, hijas de las aplicaciones de las ciencias, la matemática y la ingeniería, se denominan singularmente como “la tecnología”. Surgen frases hechas e imágenes poderosas: nos referimos al “futuro tecnológico” como una utopía; representamos el futuro, simbólicamente, con seductores artefactos tecnológicos; y algunos, incluso, reclaman estar “a la vanguardia de la tecnología” como eslogan inapelable. La forma de expresión de esa enorme caja negra envía mensajes mágicos que han escalado hasta la mistificación ilusoria. El progreso es su signo, aunque no podamos definir qué exactamente constituye progreso, un término ambiguo y complejo guiado por criterios que parecen opcionales. El cambio mismo como sinónimo de progreso, junto a la velocidad y a la precisión, son algunas de sus propiedades más atractivas. Todo es innegablemente más rápido y preciso con “la tecnología”: chips que permiten computar a una velocidad superior a los humana, máquinas más eficientes en trabajos rutinarios, y avances biotecnológicos que descifran el mapa genético de los humanos. No cabe duda de que su velocidad facilita la ejecución de tediosas tareas manuales, su precisión alcanza niveles inconcebibles para la mano artesanal y su profundidad hace palidecer al ojo humano. De modo que parece haber sobradas razones para mitificar los objetos tecnológicos. Su cosificación mítica solo parece ser comparable a los inicios de la gran revolución industrial en el siglo XIX.
¿Cuáles son los límites y el lado obscuro de la tecnología? Al quedarse en la sombra la idea fundamental de que la tecnología es conocimiento humano aplicado para resolver problemas y necesidades humanas, y para agilizar las técnicas con objetivos humanos puntuales, se pierde el foco y se perpetúa un mito. La máquina termina desplazando la mano humana y al humano mismo; el ordenador sustituye la mente de unos; los sistemas electro-mecánicos o robots (domésticos o industriales), creados para ayudar, desplazan a otros… La eficiencia y la productividad tecnológica es utilizada para el objetivo lucrativo de reemplazar personas y convertirlos en ociosos indigentes. Pero los robots no pagan hipotecas ni compran carros, como decía Joseph Stiglitz. El desplazamiento de obreros no diestros, con más edad y menos educación, crea un ejército que ni demanda bienes y servicios ni los puede pagar. Esa es la ironía de un sistema creado para la producción masiva mediante la innovación tecnológica. El control de los gigantes tecnológicos, que se apropian de los frutos del conocimiento y crean sistemas para mejorar la calidad humana, termina generando una enorme desigualdad de ingresos y el empobrecimiento de amplios sectores de la población trabajadora no diestra. “La tecnología” ha adquirido un valor en sí, absoluto y mítico, que es preciso desmontar y gerenciar con los rostros humanos en mente para compartir sus frutos y beneficios.
Secuela de ese desarrollo tecnológico, emerge el mito de “la información”. Tener la información es como tener el poder. Trae una carga valorativa de actualidad y pertinencia; también, el peso gnoseológico de ser verdadera, precisa y validada. Pero el lenguaje de la información tiene su mitología. ¿Quién selecciona la información, la organiza de cierta manera para que se lea de cierto modo? Toda información, ayuna de la interpretación que da la formación, es ciega. Sus signos aluden a estructuras más profundas que la levedad de los datos nunca provee. Además, el mito de la información, igual que el de la tecnología, tiene su lado opaco. La acumulación masiva de datos y perfiles en ciertas manos ha permitido establecer estrategias para mercadear y fijar precios, así como la información demográfica ha podido ser utilizada para diseñar campañas políticas y manipular la opinión pública. Cambridge Analytica Ltd. mostró la rentabilidad de la información privada y cuán codiciada puede ser. “La información”, igual que “la tecnología”, es valorativamente neutra. Su uso privado para fines lucrativos de sectores poderosos, no lo es. Nadie puede oponerse a la virtud de la información; pero tiene un lado perverso que requiere examen crítico como todos los mitos.
Ciencia e información se enlazan en ese lenguaje mítico. Igual que la tecnología, la actividad científica es una pluralidad que se denomina singularmente: “la ciencia”. Ahí comienza su deformación, pues existen múltiples ciencias con niveles de desarrollo diverso. El lenguaje mítico reaparece, y algo que reclama ser “científicamente probado” se lee como universal y necesariamente verdadero. En su significado mítico, “la ciencia” es infalible, objetiva y solo se atiene a los hechos. Su imagen contrasta con la práctica científica real que es más dubitativa, sensible a los errores y centrada en la teoría que es la que permite interpretar los hechos rasos. El conocimiento científico es provisional, reconoce el misterio, pero no la magia, y sus verdades son parciales, pero mejorables. Eso es todo y es suficiente. Como actividad eminentemente crítica, ni necesita ni puede tener seguridad garantizada.
Decía Roland Barthes que el mito es mito, no por el objeto del mensaje, sino por la forma en que el lenguaje lo expresa. Los mitos expresan esencias incambiables que se comunican descontextualizadas, como si no tuvieran historia, ni una ética ni geografía que les permitan nacer. El lenguaje de la modernidad posee los suyos, pero esa misma modernidad, afortunadamente, produjo los instrumentos críticos para desmontarlos y mostrar sus contradicciones.