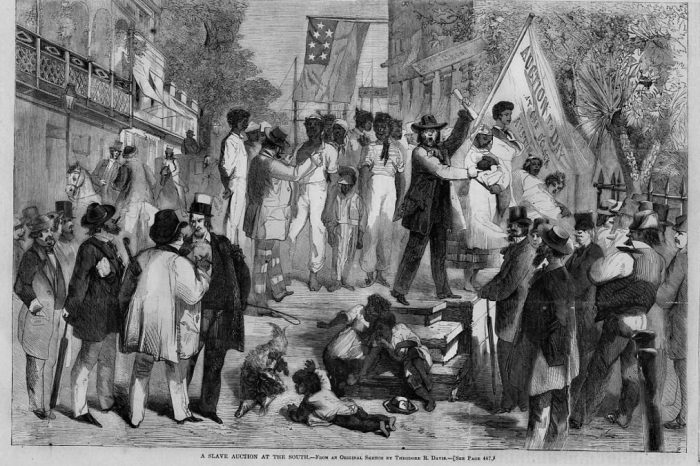Pactos problemáticos con Dios (continuación)

“Más luz, más luz”, dicen que repetía Goethe la noche en que moría. Se apagaba el mundo de las claridades y se imponía el de las sombras, tanto personal como históricamente. Perecía, aunque fuera metafóricamente, reivindicando el conocimiento, el ámbito de los esfuerzos que venía haciendo un sector de la humanidad en los últimos siglos, y rechazando la obscuridad que todavía algunos defendían. En el mundo de nosotros, casi dos siglos después, es igualmente imprescindible, desde una epistemología que se reconoce a sí misma como necesariamente heterodoxa, reivindicar el conocimiento, los saberes, el estudio, la reflexión crítica y rechazar las simplificaciones que por su supuesto poder consolador son asumidas equivocadamente como explicaciones de una realidad compleja y que puede revelársenos cada cierto tiempo como trágica.
Recientemente proponía que debemos excluir de la discusión pública de ciertos temas los acercamientos privados a Dios o a la divinidad que se postule. Me refería específicamente a asuntos como el de la deliberación en torno a estrategias políticas, tan común entre nosotros desde siempre, y al de la discusión sobre los fenómenos naturales que nos han venido a transformar la existencia recientemente. Específicamente hacía referencia a los supuestos pactos que se hacen con Dios y los huracanes y temblores de tierra que parece que nunca nos habían afectado tanto. Hoy debo de añadir las expresiones que hacía un alcalde del país sobre el visto bueno o autorización que, según él, Dios le había dado al nombramiento de su hijo como próximo alcalde.
Sugería que me parecía una obscenidad hablar sobre lo divino como lo venimos haciendo públicamente porque no se debe utilizar un escenario público para referirnos a asuntos que son tan íntimos o privados. Nuestros supuestos diálogos con la divinidad suponen siempre que ella nos conoce, está familiarizada con nuestras preocupaciones más íntimas y está dispuesta a favorecer nuestros deseos más personales, por encima de los intereses de los billones de habitantes del globo terráqueo. Damos por sentado que nos presta una atención única, lo que implica que nos creemos que somos muy especiales para ella.
¿Pero qué hay sobre los demás seres humanos, esos más de siete billones que comparten el planeta con uno? ¿No reclaman ellos también tener trato íntimo con la divinidad? ¿Acaso no se sienten también muy especiales? Por otro lado, ¿cómo podemos estar tan seguros de que es con una divinidad con la que nos secreteamos y no con nosotros mismos? Un diálogo con alguna divinidad que suponemos inteligente, ¿no debería tener como requisito no privilegiarnos a nosotros mismos tanto? ¿Por qué no pensamos más bien que nuestra persistente obsesión con nosotros mismos no le debe agradar en absoluto, como no nos agrada a nosotros cuando la observamos en nuestro prójimo? ¿Por qué habría de tolerar esta obsesión megalomaníaca con nuestra individualidad, sobre todo cuando debería haber tomado conciencia de que ya hay culturas religiosas más coherentes que han dejado atrás tal fijación individualista?
La insistencia en insertar pareceres o creencias religiosas personales e íntimas en el ámbito de las deliberaciones públicas contribuye a un desprecio, o, por lo menos, a no tomar en serio consideraciones, evaluaciones o estudios en torno al tema o los temas que estén bajo discusión. Naturalmente, todos tenemos derecho a nuestras creencias religiosas y a expresarlas cuando lo entendamos necesario. Pero suponer que ellas tienen la misma validez que pueden tener las recomendaciones de alguien que ha estudiado el asunto sobre el que se esté deliberando – pensemos en un sismólogo expresándose en una discusión sobre temblores de tierra– es engañarse. Y ese engaño debe ventilarse.
¿Cómo negar sin embargo que hay personas quienes inspiradas en creencias religiosas y valiéndose de estas como argumento pueden iniciar o participar en grandes expresiones de solidaridad que contribuyen positivamente al desarrollo de una sociedad más justa? ¿Acaso no los hemos visto colaborando generosamente en estas últimas semanas? ¿Cómo podríamos excluirlos sin más, alegando que pudieran estar interviniendo en una coyuntura en la que solo deberían participar los que estén dispuestos a aceptar reglas de juego en las que las convicciones se remitan diáfanamente a argumentos que puedan ser manejados de manera razonable? Pero no es esto lo que estoy planteando.
Según vemos hoy en muchos países, incluyendo al nuestro, expresiones de solidaridad basadas en creencias religiosas pueden ser manipuladas de modo que acaban por contribuir a la transformación de ciertas sociedades para que precisamente la solidaridad sea puesta en entredicho o se descarrile. Por esta razón habría que ver si se justifica el privilegio del que se aprovechan algunos individuos cuando asumen esa solidaridad que sostienen por amor de sus creencias religiosas. Se podría decir que son solidarios porque tienen una fe firme y esto es lo que les ha llevado a pensar lo que piensan y por lo mismo no tienen que dar cuenta de los supuestos en los que se basan sus creencias.
No obstante, estamos ante un dilema que no puede ser obviado, pues si se admite como un valor incuestionable la solidaridad basada en creencias religiosas para adelantar determinadas metas políticas digamos que progresistas, ¿no tendríamos también que admitir como legítimas aquellas solidaridades religiosas que se dirigieran hacia otras metas? Sabemos que no todas las solidaridades se dirigen al mismo lugar y parece evidente que no todos los reclamos solidarios que se hacen a nombre de creencias religiosas pueden ser justificados. Por lo tanto, para averiguar entonces cuáles son los que poseerían alguna validez tendríamos que evaluar mediante un franco intercambio de ideas cuáles son las explicaciones que propone el movimiento solidario del que se tratara para justificar su activismo. De este modo acabaríamos remitiéndonos, como corresponde, a explicaciones no inspiradas exclusivamente en creencias religiosas, sino a argumentos cuyo entramado reflejaría un esfuerzo lo más transparente posible por conocer cada vez más profundamente nuestra realidad. En tales circunstancias, como en tantas deliberaciones, el ideal griego de parresía tendría que servirnos de guía. Nada debe prohibirse, según se mencionó antes, pero tampoco nada puede estar exento de la más exigente voluntad de verdad, ni tan siquiera lo relacionado a convicciones religiosas.
Valiéndonos de una dinámica histórico-social que podría sernos muy pertinente, habría que ver si la concepción socialista desarrollada hace algunas décadas en Latinoamérica, impulsada por creyentes católicos que identificamos con la teología de la liberación, no prosperó más porque la noción de una eventual sociedad comunista como fin de la historia estaba mucho más identificada con tradicionales creencias religiosas que con una visión de la convivencia humana basada en el estudio serio de la historia, según lo hiciera famosamente Karl Marx en el Manifiesto del Partido Comunista y otras obras. ¿Y no se podría argumentar entonces, según se podría inferir de los escritos de algunos estudiosos marxistas del pasado siglo veinte, que la explicación que se debe ofrecer por la falta de éxito que se ha tenido en los intentos por establecer tal régimen político en nuestras tierras latinoamericanas tiene que ver con haberlo manejado como si se tratara de un asunto religioso, a final de cuentas de fe, y no de corte científico, a final de cuentas materialista[1]?
Tenemos que cuidarnos de no caer en un racionalismo radical que niegue la pluralidad epistemológica que florece en múltiples campos de la convivencia humana, sobre todo en el saber y las artes, y que sin ser consciente de ello clausure expresiones humanas valiosas que no relacionamos con la razón y las ciencias. Pero se puede insistir en que contribuye muchísimo más a nuestra convivencia exigir que se dé cuenta razonable de los supuestos teóricos en los que nos basamos a la hora de expresarnos públicamente sobre fenómenos como los que en Puerto Rico venimos viviendo, que dejarnos llevar por la fe que muchos albergan de que solo con la ayuda divina cesarán los temblores de tierra.
Lo que en cierta medida todos estamos viviendo en estas semanas de incesantes temblores y, lo que es quizás más preocupante, persistentes temores, debe ser atendido de tal forma que prevalezcan en nuestras conversaciones y en nuestras acciones concepciones razonables[2] sobre el funcionamiento de la naturaleza y no creencias provenientes del ámbito religioso. Insisto en que no creo que debemos prohibir lo que es en ocasiones evidentemente una sobreabundancia de generosas expresiones religiosas aun cuando, vuelvo a recalcar, se trate de asuntos en torno a los cuales las convicciones religiosas tengan muy poco que decir. En la deliberación sobre estos temas no se debe de prohibir nada, por cierto. De lo que se trata es de ofrecer explicaciones tan convincentes que no haya posibilidad de argumentar razonablemente en su contra.
No nos podemos cansar de reclamar que las discusiones se lleven a cabo valiéndonos de argumentos que se basen en conocimiento y en investigaciones, en experiencias reales y no resultado de nuestra imaginación, por más interesante o generosa que esta nos parezca. Tales discusiones no están necesariamente reñidas con creencias religiosas, esto es si las creencias no intentan substituir autoritariamente el conocimiento y las investigaciones, según ocurre en demasiadas ocasiones. Cuando se pretende tal substitución, lo que no se hace siempre conscientemente, nos enfrentamos a una situación que empobrece nuestras posibilidades de salir airosos frente a los retos que sean. Ciertamente, en las circunstancias por las que atravesamos debido a los recientes temblores, esto se agudiza, pero se da también y en los últimos años progresivamente, en contextos en los que no hay sentido de urgencia o emergencia, y solo se atienden las dinámicas consuetudinarias.
Esto no se puede describir como una recaída en la magia, pues, pese a los esfuerzos por deshacernos de ella, esta nunca nos ha abandonado y está frecuentemente presente en escritos que pasan como científicos o filosóficos, según ciertamente lo está y ha estado en casi todas las reflexiones en torno a lo divino. El problema que confrontamos es la progresiva indiferencia ante expresiones que pretenden tener valor público, pero que no lo tienen. No se denuncian, como deberían, lo que son más bien sentimientos particulares, bienintencionados la mayoría de las veces. Son convicciones sinceras y hasta tienen su propia lógica, como la tiene la magia. Esta lógica según corresponde, posibilita que sus expresiones, como ocurre con las denominadas ciencias, se proyecten articuladas. Pero estas expresiones articuladas no trascienden el universo que se han creado ellas mismas. No son equivalentes a las ciencias, o a la filosofía, en la medida en que no explican nada fuera de los linderos de la terminología de la que se valen pues no pueden traducirse o expresarse en términos que no sean los provistos por las respectivas creencias.
Convendría repasar, aunque sea demasiado brevemente, un ejemplo de los malentendidos que contribuyen a la confusión que nos lleva a rechazar las ciencias, o por lo menos a ser indiferentes ante ellas, y a confiar en aseveraciones o expresiones religiosas, sobre todo en circunstancias como las que experimentamos frente a los temblores de tierra, aunque también en otras circunstancias.
Nos hemos acostumbrado a concederle a las ciencias como característica principal la capacidad de predecir eventos. En algunos textos escolares y universitarios se percibe que esto es lo que definitivamente separa las ciencias de consideraciones políticas o religiosas, lo que lleva a pensar que en la medida en que no se den tales predicciones, tomemos como ejemplos no al azar la meteorología o la sismología, no hay ninguna diferencia entre expresiones que pueden ser descritas como científicas y otras que no pueden serlo. Pero no es así. La capacidad para predecir no es lo que define las ciencias. Algunas de ellas pueden predecir lo que habrá de ocurrir en el futuro, pero otras no lo pueden y continúan, pese a ello, siendo llamadas ciencias.
No se puede negar que estas dos ciencias, la sismología y la meteorología, tienen un valor predictivo limitado… como la inmensa mayoría de las disciplinas que pretenden ser científicas. La meteorología predice cómo han de desplazarse ciertos fenómenos atmosféricos, pero con cierto grado de imprecisión, y no puede predecir con exactitud cuándo es que lo harán. La sismología también puede predecir, pero con mucha más imprecisión, como cuando nos dice que continuarán los temblores, pero que no serán tan fuerte como el, supuestamente, primero que nos sentó a todos en nuestras respectivas camas. Pero cuántos, cuándo y de qué intensidad, la sismología usualmente no puede decirnos nada sobre esto pues con respecto a ello su capacidad predictiva es muy poca. Luego hay ciencias que a veces predicen, pero por casualidad, porque los elementos de los que se han valido para el análisis produjeron una información que coincidió con lo que habría de ocurrir. Esto sucedía frecuentemente en la Antigüedad grecorromana, cuando a científicos muy importantes no les pasaba por la mente que estaban equivocados. Se sentían muy cómodos con la descripción que se aceptaba como legítima, aunque no describían con precisión, como se hará a partir de las aportaciones a la física de Isaac Newton, el sistema planetario en el que se encuentra el globo terráqueo. Igualmente llamativo es lo que el filósofo de las ciencias Paul Feyerabend nos cuenta sobre cómo las explicaciones de Galileo en algún momento “explicaban menos que la de Aristóteles”. Sin embargo, el italiano las continuó desarrollando seguro de que a la postre explicarían mucho más[3].
Ciencia ciencia, algunos estudiosos han planteado siguiendo al alemán Kant, no hay más que una, la Física que culminara con las aportaciones de Newton hace ya aproximadamente tres siglos y medio. Para los que siguen esta línea de pensamiento ni la biología, o por lo menos gran parte de ella, no lo es todavía. Describe la vida en sus distintas manifestaciones, pero para ello no se necesita habitar el ámbito de lo científico. El que los bordes de este ámbito se hayan ido flexibilizando a través de los años es lo que quizás lleva a no tomar en serio, o a no entender, lo que es una afirmación científica.
Estudiosos que están convencidos del valor de las ciencias, irónicamente, pudieron haber sido responsables de la subestimación de las ciencias que abunda en el escenario público. Específicamente, la corriente de pensamiento que inaugurara el filósofo Karl Popper (1902-1994) con su libro La lógica de la investigación científica pudiera haber establecido las bases para lo que quizás debería considerarse un malentendido. Difiriendo de lo que era a final de cuentas una lectura arrogante y descuidada que proclamaba la infalibilidad de las ciencias naturales, en la medida en que siguieran la Física, de sus amigos de la Viena de la tercera y cuarta décadas del siglo veinte que alegaban que estaban siendo lo más riguroso posible, Popper se esforzó más por asegurar que las ciencias se distinguieran por un inquebrantable compromiso con el saber al escribir por ejemplo que “no sabemos: solo podemos adivinar[4]”[5]. Hacía lo posible por dar con un quehacer teórico transparente, igual de radicalmente que lo habían intentado también Descartes y Kant, pero sin la ingenuidad de estos. Y al presentar las debilidades de las ciencias tampoco pretendía abrirle las puertas a reflexiones religiosas que justamente en su época se estrechaban cada vez más.
Mientras en las ciencias se manejaban sus interpretaciones con mayor flexibilidad, ciertamente con el protagonismo de la filosofía pues Popper y los que serían sus continuadores[6] no se acercarían al tema como físicos, sino más bien como filósofos, lo que se veía en el ámbito de la reflexión sobre lo religioso era lo que se podría describir como una especie de endurecimiento. El teólogo Karl Barth (1886-1968) llevaría la voz cantante de una línea de pensamiento que tendría abundantes seguidores dentro del cristianismo. Barth rechazaba toda interpretación que tuviera que ver con la reflexión religiosa que pudiera describirse como ilustrada y que estuviera vinculada con uno de los más subestimados pensadores de la tradición occidental y a quien él había seguido en sus comienzos, Friedrich Schleiermacher (1768-1834). A este se le identificaba como padre de la importantísima teología liberal y ciertamente había tirado múltiples puentes hacia la heterodoxia en el ambiente ilustrado que predominaba en la Alemania de finales de siglo dieciocho. Pero Barth rechazaba la Ilustración y a fin de cuentas cualquier intento de entender lo religioso sociológica o antropológicamente. Su consigna parece haber sido interpretar el evangelio exclusivamente desde el mismo evangelio. De este modo, mientras una de las corrientes más influyentes de las ciencias, a la luz de una pluralidad hermenéutica cada vez más rica en todos los ámbitos del saber, se esforzaba por terminar con sus privilegios y reconocía sus limitaciones, quien fuera quizás el teólogo más influyente del siglo veinte, el suizo Barth, rechazaba todo puente con el florecimiento epistemológico que se vivía, al reclamar orgullosamente que había una “forma fundamental de la teología” y que esta era “la oración y la predicación”[7].
Era como si no hubiera habido Ilustración y todo el esfuerzo que algunos estudiosos, no todos, habían hecho por ampliar los espacios de reflexión no hubiera significado nada. De facto se instauraba una perspectiva poco tolerante con las diferencias que comenzaban a celebrarse en otras corrientes de pensamiento, tal y como vimos con Popper y sus seguidores. Se pretendía reivindicar la fe, no lo religioso y se perdía de vista que se le debía a la comunidad de estudiosos no perder de vista los nuevos contextos teóricos.
Barth tomaba un camino peligroso, como lo hacen también quienes le siguen, porque se sentía eximido de ofrecer explicaciones fuera del ámbito de las escrituras bíblicas por lo que sostenía. Con pasión escribía que “la palabra ‘Dios’ no puede aquí identificarse con la suma de la razón, la vida o la fuerza; tampoco con los conceptos – hoy más de moda – de la frontera, la trascendencia o el porvenir”[8].
Esto significaba la negación de la posibilidad de dialogar con una modernidad que no necesariamente se había alejado de lo divino, pero que sí había estado muy interesada en evaluar cómo ello, bajo nuevas rúbricas definitivamente diferentes, podía reivindicar sentido. Lo que Barth hacía no era necesario, pues el cristianismo ya había experimentado retos ante los cuales había tenido que justificarse con argumentos. ¿No había sido esa la belleza de la reflexión medieval? ¿Cuánto no había tenido que especular, valiéndose del conocimiento de la época, la corriente aristotélico-tomista para convencer a quienes la rechazaban?
Como cabía esperar, este reclamo habría de ser visto como un retroceso de la progresiva secularización con la que la teología liberal no había temido convivir en aquella incipiente modernidad. Pero para Barth, en pleno siglo veinte, “el curso de la naturaleza y de la historia está regido por Jesucristo”[9]. ¿Cómo responder a esto? ¿Quizás insistiendo que la satisfacción con nuestras creencias no puede ser descrita como un argumento a favor de la veracidad de ellas? ¿Cómo entonces teorizar si ya se parte de lo que debería ser una conclusión a la que se llega después de deliberar sosegadamente, intentando ofrecer algún tipo de evidencia en torno a ello? Quizás tan importante, ¿cómo entonces dialogar sobre estrategias dirigidas a confrontar fenómenos naturales o sociales, y nuestro acercamiento a los temblores como a los huracanes tiene de los dos, si “la oración y la predicación” constituyen la “forma fundamental de la teología”?
Lo sensato es que el sismólogo y la meteoróloga atiendan aquello sobre lo cual han estudiado y continúan estudiando y que el pastor atienda la vida interior de sus creyentes. Desde luego, no contribuye mucho a mantener claras estas distinciones si al final de las explicaciones del sismólogo, la metereóloga o el médico, estos mismos piden confianza en los designios de la divinidad, pues con sus expresiones finales eliminan el esfuerzo que acaban de hacer porque quienes les escuchan entiendan el asunto en sus méritos y que si en Haití murieron 150,000 personas y en Puerto Rico solo dos no se debe a que la divinidad nos ama más a nosotros que a los haitianos, ¿porque no es acaso esto lo que se da a entender? Y esto tendríamos que debatirlo porque va ciertamente a la raíz de algo que nos afecta a todos los que compartimos como ciudadanos en una sociedad liberal, según se pretende que esta sea. Habría que comenzar por hablar de religiosidades y no de religión, rompiendo con el monopolio de los que como Barth ven la fe como el único acercamiento a estos asuntos.
Es imprescindible reclamar la necesidad de un diálogo que reconozca el pluralismo epistemológico que caracteriza lo mejor de nuestra época. Esto significa aceptar que hay infinidad de perspectivas sobre temas como el de la religión y que de cada uno de ellos se puede aprender. El monopolio que se le ha concedido a las religiones cristianas, mayormente porque no se ha estado consciente de ello, aunque hay casos de franco oportunismo, ha empobrecido nuestras existencias y en situaciones como la que vivimos en estas semanas tiende a conducirnos a la adopción de actitudes que rayan en cierta simplonería.
Nuestras opiniones personales sobre la intervención de lo divino en nuestras vidas, según anticipé, rayan en lo obsceno. El escenario que merecen es el del silencio, ese silencio que podría ser el mejor lenguaje para vivir la experiencia religiosa. Esa sobreabundancia de expresiones religiosas confunde y puede llegar a amedrentar. La transformación del país pasa por una coyuntura en la que la importancia del silencio es reconocida e igualmente se cultiva cada vez más la erudición, y la búsqueda de explicaciones materiales se nos convierte en el norte, no solo en las aulas de las universidades y las escuelas cuando estas abren, sino en todo lugar y en todo momento.
___________
[1] Aun en aquellos que, como Enrique Dussel, lo manejaron filosóficamente, se percibe la huella religiosa. Claro, habría que ver si en el mismo Marx, tras el enfoque cientificista que supuestamente llega a caracterizarle, se escondía una escatología judaica.
[2] Digamos por ahora que concepciones razonables son aquellas que se puedan razonar. Y razonar significa valerse de explicaciones para dar cuenta de algo que se afirma. ¿Qué tipo de explicaciones? Necesariamente resultado de la reflexión crítica, de consideraciones en las que la meta es saber más, no para consolarnos, sino para poder explicar mejor aquello sobre lo que se esté deliberando.
[3] Feyerabend, P., Contra el método, Barcelona: Ariel, 1981, p, 98.
[5] Popper, K., La lógica de la investigación científica, 3ra. reimpresión. Madrid: Tecnos, 1973, p. 259.
[6] Pienso en Thomas Kuhn, Imre Lakatos y Paul Feyerabend.
[7] Barth, K, “La humanidad de Dios” en Ensayos teológicos, Barcelona: Herder, 1978, p. 27.
[8] Ibid., p. 45
[9] Ibid., p. 92.