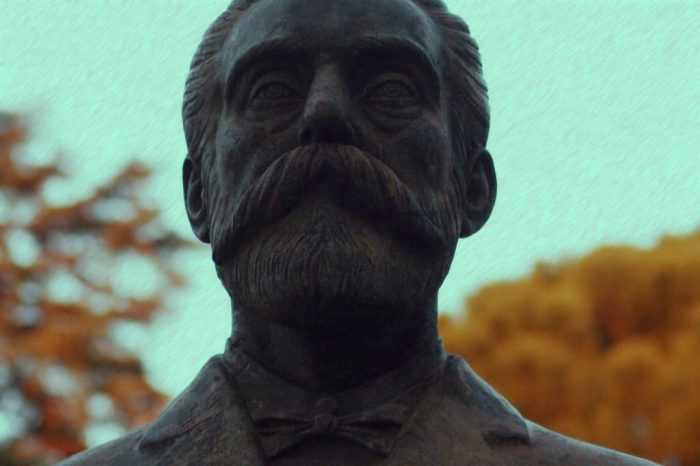Palabra y democracia: abandonar la dicotomía

“When will liberals learn that barking at nothing makes people not want to listen when you have actually something to say.”
—Bill Maher, Real Time with Bill Maher, HBO, May 4, 2018.
“Es cierto que las recientes capacidades de la movilización feminista, en España o Argentina, tienen hoy posibilidades de fisurar la equivalencia absoluta del discurso capitalista. Pero es difícil estar seguro que el periodismo o una política basada en el “hablar franco” puede hacerlo. La imaginación ya nada puede ante una maciza maquinación orientada sobre la base de lo falso. En realidad, este es el gran dilema de nuestros tiempos: una política como sino qua non [sic] del nihilismo carente de mitos. Una política a la cual ya no se le puede responder con gestos políticos contrahegemónicos.”
—Gerardo Muñoz, “Corrupción y estado de derecho”
No hubo tiempo, parece, tampoco para meditar sobre esta recurrencia. Así, con prisa y sin pausa, reaparecerían las preguntas acostumbradas: “¿Cómo es posible esto? ¿Por qué “esta gente” apoya y sanciona esto? ¿Cómo es posible que esa “masa” siga sosteniendo con sus votos a la derecha puertorriqueña? ¿Qué hacemos mal en la izquierda para no ganarnos el favor de esa mayoría que no parece, ni quiere, entender lo que esos policías hacen y representan?” Todas estas preguntas merecen discusión por las circunstancias y el momento cuando aparecen, no tanto por las maneras que les han dado forma o por los presupuestos casi centenarios que arrastran. Interesan por la re-edición de un dispositivo político sobrecogedor por su simpleza: la vida política reducida a la contienda entre “ellos” y “nosotros”, con nosotros o contra nosotros, los buenos contra los malos, o de izquierdas o de derechas, los que están y los que se fueron, los auténticos y los de mentira. Amplísimo e inversamente proporcional al nivel de presencia e influencia de esa misma izquierda en la discusión pública puertorriqueña, hoy sospecho que esas maneras han colaborado con el aturdimiento y la penuria política del presente. Así pues, se trataría de desentenderse de lo que pueda decir y hasta sancionar la izquierda en Puerto Rico. Podríamos ahora aprovechar, sin embargo, la re-edición de esta bipolaridad interrogativa para disolverla. Agujerearla, desmontarla, repensarla y extenderla más allá de sectores y grupúsculos que practican con ella para que sean otros y otras quienes la escuchen, la modifiquen e intentemos conversar, no sobre el paludismo intelectual de la izquierda puertorriqueña, sino sobre la posibilidad de futuro para esas iniciativas que ampliarían la experiencia democrática y la existencia en común en Puerto Rico.
Quisiera pensar y responsabilizarme por algunos de los efectos de esas imágenes y obstruir las respuestas predecibles, fáciles que, de inmediato, saturan estos intercambios y los clausuran. Vayan estas palabras como un ejercicio de des-autorización y des-moralización de ese “mal” que se desea encontrar ya entre el pérfido votar de derechas, o entre el accionar intrépido de izquierdas, la causa primordial para la inconsecuencia política de las luchas y movilizaciones de la oposición política en Puerto Rico. Trabajar quiero con estas preguntas sin transmutarlas en retórica, ni hacer de ellas una suerte de máscara efectista para pavonear certidumbres y alguna iracundia populista.
Ni lo uno, ni lo otro
No creo que exista Una contestación definitiva para la pregunta sobre por qué las mayorías en Puerto Rico pasan de largo ante iniciativas que cuestionan las políticas públicas del hegemónico régimen neoliberal que se perpetra en Puerto Rico. Tampoco la represión imperial, ni la violencia estatal son suficientes para explicar este fracaso de interlocución. Dicho esto, esta falta de Una contestación tampoco tendría que convertirse en una suerte de enigma metafísico que nos postre en infinitas reuniones, columnas y manifestaciones. Ni tampoco habría que entenderla como una calamidad y un destino. Ofrezco aquí apenas ideas e imágenes en el deseo de recrear maneras para la acción democrática cotidiana y una conversación deliberativa de carácter público, no partidista, ni sectaria. ¿Podemos conversar sobre el deterioro del orden discursivo y existencial puertorriqueño? ¿Sobre las penurias existenciales del día a día? ¿Podríamos conversar sobre el desplome de instituciones imprescindibles para la vida democrática de todos, evitándonos la alineación de santos o malvados, de sujetos ejemplares versus sujetos culpables? Más aún, ¿podríamos escuchar primero a todos esos que quizás no estén interesados en conversar — o leer este ensayo — dado el lenguaje y los presupuestos de las preguntas arriba citadas?
En el caso que el dudoso “sujeto-masa” respondiera, habría que escucharlo sin desesperos, sin interrupciones, sin condescendencia, sin insertar las debidas “iluminaciones”, sin lecciones, sin sermoneos. A lo mejor ese “puertorriqueño” ha respondido con claridad, por lo que toca escuchar-escuchar, escuchar — en silencio — sin duplicar ni traducir a los que toman la palabra. Escuchar sin practicar ese leftplaining o el pensamiento-consigna-churretá disfrazado de oración completa con cita de Martí, Marx o Gramsci. Una contestación (con buena o mala leche) mucho dirá (literal o metafóricamente) sobre las insuficiencias que hasta el momento exhiben ciertos discursos que buscan enriquecer la esfera pública y la capacidad crítica ciudadana en Puerto Rico. Incluso la simpleza o la violencia verbal con la que se despachen o se ninguneen propuestas de peso en dicha conversación serán avenidas posibles para reflexionar sobre la imposibilidad de su devenir constituyentes en el espacio democrático puertorriqueño.
¿Hasta cuándo posponer una reflexión en torno a cómo la irresponsabilidad, la chapuza y la corrupción han devenido normalidad y justificación, plantillas nihilistas para la resignación y racionalización y no daños que demandan justicia por grandes sectores de la sociedad puertorriqueña? Topamos con una situación grave que confirma que la democracia a través del planeta no solo retrocede, sino que, además enfrenta un nivel singular de intemperie y cinismo. Creo que todos podríamos esforzarnos en pensar esta situación avasalladora ante la cual poco o nada pueden las refritas politizaciones endeudadas con el imaginario de la Guerra Fría, el engolamiento decimonónico, las demandas de un nuevo proceder radical o la re-edición del manual (con glosario) para el activista “arrozyhabichuelista” puertorriqueño. Es hora de deshacer el facilismo populista del “nosotros” y del “ellos”, el pueblo y sus enemigos, los de adentro y los de afuera. Se podría, incluso, poner a circular otras preguntas más básicas y quizás ensayar una conversación con todos aquellos (la inmensa mayoría) que no están ni serán convencidos por la bondad “evidente” de “nuestras” propuestas políticas. Dejar de hablarle al corillo de una vez y por todas y exponerse, no en el sentido heroico o mediático del término. Salir del credo, de la rebascá, de la sandez emocionada y virulenta y ensayar otros tonos y otras maneras de usar la palabra. Dejar de “conversar” con los que están de acuerdo nosotros (y si no lo están no te lo dicen pues saben “como te pones”). Dejar de auto-convocarse creyendo — pues se trata de una creencia — que con esta redundancia performativa se podría cambiar la situación imperante, algo así como llamar a la auto-masturbación creyendo que el ensimismamiento genital es una compuerta abierta para la transformación de la vida erótica de tod@s los ciudadanos.
Distinto y diferente
Me parece que una de las tareas del pensamiento en estos días pasa por paladear y calibrar la realidad histórica de la democracia y el Estado de derecho en Puerto Rico e insertar su particularidad en debates y reflexiones de otras latitudes. Creo que este abrirse a un más allá teórico y político mucho puede añadirle a todos los involucrados. Esto, sin embargo, requiere el abandono de todas esas hipótesis facilistas u oscurantistas en torno a la naturaleza de clase de la “superestructura burguesa” moderna, o los actos declamatorios de la “colonialidad del poder” y explorar qué fue, queda o qué podría retomarse del proyecto ilustrado hoy en Puerto Rico. Aquí nada diré sobre el legado de “lo mejor del proyecto ilustrado” en Puerto Rico. Aún así, ¿qué significa hoy, en Puerto Rico, proteger y aumentar los alcances del estado de derecho en una democracia mientras la isla es regentada por una Junta de Control Fiscal por la que Nadie votó en proceso electoral alguno?
El moderno ethos ciudadano puertorriqueño históricamente ha sido refractario, sin duda conservador, y ha cebado un quehacer político que (but of course) siempre brega receloso, a última hora, triangulando dosis de improvisación, oportunismo y desconfianza, cuando se trata de imaginar otros modos de crear, repensar y agilizar sus instituciones democráticas. Adelanto que en lo que tenemos años de experiencia es en la individualización y tribalización de nuestras pasiones y proyectos políticos. Gana un partido en las bien llamadas contiendas electorales, “triunfa” alguna facción en alguna lucha y los vencedores dominan o se montan o sencillamente abandonan el “espacio” conquistado al manejo gubernamental de turno. El acceso al poder gubernamental o institucional por magro o simbólico que sea, es, en demasiadas ocasiones, garantía de inacción, saqueo, sino el enchufe de panas y familiares y que siga la anomia.
En este sentido, la actual fe depositada en las importantes iniciativas autogestionarias es sintomática de su contemporánea condición compensatoria en medio del acabose de la vida socio-política puertorriqueña. Acabose inseparable de la refundición equivalencial de la realidad llevada a cabo en estos días por el discurso capitalista. Así nadie debe sorprenderse que ese mismo 1ero de mayo, El Nuevo Día, el periódico de la racionalidad consensual de la cultura del poder puertorriqueña, celebrara y propusiera la autogestión como un modo de refundar el Puerto Rico del futuro:
“En las entrañas de la isla germinan y se propagan brotes solidarios que llevan por semilla la transformación de Puerto Rico. En campos, costas y ciudades son incontables las comunidades que gestionan proyectos basados en modelos de economía solidaria, enmarcados en la sostenibilidad. Allí los residentes gestionan su futuro sin esperar por el gobierno. Tienen como elemento común un estado ausente cuyos brazos no los alcanzan.
[…]
Corresponde al gobierno integrarse como facilitador de estos esfuerzos. Ello incluye formalizar iniciativas desarrolladas al margen de los procesos para suplir lo que el estado fue incapaz de ofrecer.”
Ni cooptación, ni confianza en los beneficios culinarios o salutíferos del cilantrillo apuntalan el editorial del periódico de mayor circulación en la isla. La autogestión no supone un reto a la corporatización de los servicios esenciales que debe y tiene que ofrecer todo Estado democrático. Es una medida de subsistencia productiva pero remedial. En la esperanza puesta en la autogestión, la sinonimia ciudadano-consumidor encuentra aguas tranquilas para su navegación. Además, se trata de un punto de consenso entre los “derrotados” por la actual conversión en mercancía de todos los aspectos de la vida, la concesión (sustitutiva) de diversas culturas políticas que ya ni intentan demandarle al Estado o a sus instituciones que se hagan responsables de todo aquello que les da una razón de ser y las legitima. Como muy bien un amigo me comentaba, cuando la necesidad y hasta los modos de sobrevivir, provocados por el desastre, devienen virtud y hasta apuesta por una nueva sociabilidad, apaga y vámonos. La idealización o el recetario de experimentos-modelos autogestionarios para cualquier comunidad — como si todas tuvieran las mismas características o necesidades — no responderán con urgencia y eficacia al inclemente y acelerado desplome de la vida económica y política en la isla. Por otra parte, habría que estar atentos ante el posible tráfico de intercambios y subjetivaciones con los que algunas de estas iniciativas autogestionarias condicionarían sus “ayudas” y “solidaridades” a las comunidades implicadas en espera de futuras movilizaciones o respaldos por parte de dichas comunidades ante eventos políticos por venir. La autogestión no puede ser un reciclado camuflaje para el proselitismo o reclutamiento de siempre. No va a funcionar. No digo que se suspendan los esfuerzos auto-gestionados, ni que se deje de salir a la calle a protestar y marchar. Sobre estas prácticas no se podrá levantar un orden económico sustentable en una sociedad donde más de la mitad de la población recibe “ayudas” de parte del gobierno federal y donde se sospecha que el analfabetismo funcional cunde. Tampoco sobre la autogestión se podrá construir una institucionalidad democrática laica, plural y heterogénea lista para enfrentar lo que ya cristalizan las culturas del poder del siglo XXI. Ni hablar de una mejor Universidad.
Ante este escenario, otro modo de aparecer de la crítica y del pensamiento podría comenzar si se dejan a un lado las retóricas consensuadas y naturalizadas en la esfera pública puertorriqueña. Los facilismos exigidos para ser escuchado y, por supuesto, ninguneado en dicha esfera. Dejar de “responder” a cualquier toma de la palabra con algún ejercicio de calificación-descalificación moral de es@ quien habla. Responder y responsabilizarse por lo escuchado evitándonos el predecible y trililí ejercicio de filiación (moral o ideológico) y atender a la especificidad de lo dicho, si alguna. Abandonar, incluso, todas esas genuflexiones y tics predecibles y gastados con los que se identifica la izquierda. Abandonar las maneras y el discurso, no camuflarlos para su eventual re-edición o salida del closet el día de la Gran Aurora. Responder seriamente, con pelos y señas, con especificidad ética y material, ante los retos y preguntas en torno a la realidad económica e institucional democrática que valdría la pena construir y defender entre todos. Deponer el patético silencio de tant@s ante las “políticas” antidemocráticas, prácticas de corrupción, acomodo, ineptitud o abierto totalitarismo — se hable de las instituciones puertorriqueñas o de experiencias políticas de la izquierda a nivel internacional, sobre todo la latinoamericana. La histórica postración intelectual y ética de la izquierda, del independentismo y del soberanismo puertorriqueños ante el legado de acoso, persecución, carestía e instauración de procederes antidemocráticos de los estados y organizaciones de izquierda en América Latina no parece haber allegado, ni sumarán más y mejores compañeros. No hay que seguir afiliado a lo que es, sin duda, un legado vergonzoso que inclusive desmiente y pone en entredicho los aciertos de algunos de esos regímenes.
Experimentar con esto podría ser más relevante que contribuir a naturalizar la fantasía (sectaria) de una guerra civil que cauterice todo vía la violencia horizontal. La re-edición sigloveintiúnica del avatar del nacionalismo puertorriqueño que ante los fracasos electorales decide abrazar la insurrección armada no sólo delata la queda(era) ideológica e intelectual de quienes creen en cualquier versión de esto — su desconexión ética y subjetiva con los deseos de la mayoría —, al mismo tiempo reválida uno de los atributos con el cual se identifica la gestión de “izquierdas” en el espacio público puertorriqueño: la irreflexiva y ciega certeza de que la sociedad libre y democrática por venir es y será idéntica al discurso, las creencias y al modo de actuar políticamente de dichos grupitos. Estos “pronunciamientos”, discursos y “auto-convocatorias” presagian y pre-escriben lo que los fervientes devotos de la batalla definitiva están dispuestos a hacer una vez no cuentan con el respaldo de la mayoría o con la simpatía de grupos con considerable fuerza en la arena política: la decantación intransigente de un ellos o nosotros, o amigos o enemigos, o conmigo o contra mi. Apostar por la inevitabilidad y exacerbación de una guerra “ya declarada” implica, por ejemplo, dejar esta conversación y ocupar “nuestro lugar” en la trinchera que nos corresponda (“pues siempre hay dos lados en un asunto”) y esperar por las órdenes del liderato (já) y estar dispuesto a matar o morir por la causa. Y ya tú sabes.
Pero como enigmáticamente cantara Marvin Santiago en “Soy boricua”: los puertorros no dan gritos. Los puertorriqueños a través de la historia “morimos en masa” por razones existenciales incluso económicas, sociales, antes que por razones políticas o morales. Entender y aceptar esto implica asomarse con valor a un vacío y a un saber históricos y, por supuesto, manejar una aritmética básica. No creo, dicho sea de paso, que este negarse a morir por ideales o valores a sea una fatalidad que habría que exterminar de la memoria civil puertorriqueña. Si se desea seguir utilizando el estado de derecho, el espacio público y hasta el andamiaje electoral arruinado del estado colonial, como otro “frente” de batalla a donde “movilizar” cuerpos y voluntades, no sé cuán productivo puede ser fantasear con su destrucción —pues se sabe que históricamente algunos “renacen” deformados bajos los “nuevos tiempos” que inauguran los vencedores en la guerra civil.
Se podría desactivar ese “place holder” subjetivo, hiper-naturalizado, desde donde se performea, a perpetuidad, lo que indiscutiblemente somos en oposición absoluta a las bestias negras que son nuestros “enemigos”. Como si esto, por si mismo, nos procurara solidaridades y empatías importantes que destraben el status quo. Mientras siga esta metástasis calificadora y descalificadora camuflada de palabra crítica, ese basureo de la palabra y del acto del otro (hermano discursivo de la burla y violencia estatal — algo que es mucho más complejo y perjudicial que meramente hablarle malo al otro— creo que el resultado será el mismo. Dicho sea de paso, la simplista hipótesis del “auto-desprecio del colonizado” encuentra en la verborrea insultante contra es@ que tanto se odia, un facsímil sádico que de ninguna manera altera dicho “auto-desprecio”. Mientras esto se asuma como inevitable, como lo que hay o lo que hay que hacer y se naturalice la dicotomía como El Modo Privilegiado de pensar o participar en el conflicto democrático nada hay que hacer. Sobre todo, cuando en el mundo de hoy se perpetúan tantas equivalencias como las únicas maneras de pensar públicamente la política contemporánea y la situación colonial y vivencial puertorriqueña. Si tomar la palabra pública parece un modo del avivamiento de alguna fe, un ejercicio carismático, discursivamente indistinguible del gozo y de los beneficios muy reales que devengan las culturas del poder con el espectáculo de las identidades en lucha, ¿cuán provechoso puede ser abrir otra carpa más para atraer una feligresía que ya comulga en otra Iglesia, que ve repletos sus rituales de avivamiento y sobre todo ha experimentado en carne propia como dichas organizaciones les ha bregado en momentos de sufrimiento y descalabro reales?
En resumen, ¿cuán sorprendente puede ser el “resultado” de estos días incluida la re-edición de la burla mayoritaria, espectacularizada por las redes, que recibieran un grupo de manifestantes en la parada del 1ero de mayo de este año mientras se retiraban irritados, acosados y golpeados por la policía de Puerto Rico? Este “resultado” es coherente con el de las pasadas elecciones, con el de las anteriores, o con los de aquella otra donde sin duda crecería el… Me parece que nos hemos acostumbrado a la misma cámara de resonancia donde se reproduce el eco atroz de pasadas huelgas, paros o manifestaciones. Para “llegar” a ese pueblo que consiente y aplaude tantos ataques burdos a la libertad de expresión, tal vez habría que dejar al lado todas las simplezas y supercherías con las que se construyen grandes zonas del imaginario contestatario puertorriqueño y dejar de hacer migas con la poderosa y transversal cultura anti-intelectual. Incluso asumir y reflexionar sobre la minoridad y derrota de nuestras “políticas”. Ese es un mejor comienzo.
Cuando una democracia (colonial o imperial) no ha podido, ni querido, proteger sus instituciones pues las cedió ya a designios mercantiles, ya partidistas, ya ideológicos o se las entregó esperanzada a la ineptitud y mediocridad de la familia de todos nosotros, dicha democracia tiene sus días contados. Proteger los saberes y prácticas democráticas significa poder instituir modos de transmitirlos y, por supuesto, atemperarlos al paso de los tiempos y esto no es algo que le compete al Estado, ni a los partidos. Sin una cámara de resonancia dialógico-institucional en la que compartamos y polemicemos incluso con el otro, con el adversario y el contrincante nada se puede adelantar. Instituciones hay muchas, incluido El Gran Combo de Puerto Rico, la Universidad de la salsa. Estado y democracia no son la misma cosa. Da pena tener que repetirlo y recordarlo. Estos saberes o maneras democráticas, siempre discutibles y vulnerables, tendrían que estar puestos al servicio y cuidado de la calidad existencial real de todos los ciudadanos y no formar parte del inventario (moral) y del pavoneo hegemónico del discurso capitalista (y su contemporánea excitación identitaria) excitación a la que le dedican considerables esfuerzos, cuando no sus únicos esfuerzos, demasiadas instituciones y contra-instituciones en los días que corren.
¿Qué tal si ante este panorama alguna voz pusiera en entredicho la indudable hegemonía global del populismo como discurso y práctica política? ¿Por qué no des-naturalizar esa manera de “dirigirse a los demás”, deshacer esa topografía discursiva descargada sobre esos que hay que educar, pastorear, adoctrinar? ¿Por qué no paladear las insuficiencias de esta manera de “organizarse” y de “diseñar” cuando no destruir las “nuevas” instituciones? Van siglos de prácticas estatales y no estatales dedicadas a “allegarse” a “bajar” al pueblo y ¿el resultado ha sido siempre el mismo? Entender cuáles de estos “acercamientos” han interpelado y han hecho algo consecuente no es poca cosa, al igual que plantearse zafar del punto ciego de la movilización como el más alto de los modos de “intervenir” en un espacio democrático, sobre todo cuando no se cuenta ni con los cuerpos ni los talentos para llevar a cabo esas demostraciones triunfales, mucho menos la guerra frontal ante la cual saliva un grupillo de monjes desquiciados. Por ejemplo, si al final de la jornada la heterogeneidad y la condición fragmentada de los participantes de la marcha del 1ero de mayo de 2018 queda reducida a un asunto de unos pocos pelús irresponsables, vagos=universitarios o simpatizantes de la patética izquierda de estos días, tendríamos que preguntarnos cómo se ha reproducido con tal facilidad esta caricatura y cómo la propia izquierda ha contribuido en la edificación de este cliché con el que se contribuye a desechar lo que en verdad está en juego. Aunque la “vida” de las imágenes del atropello y abuso anti-democrático de estos días habiten otro tiempo, hay que dejar de buscar un chivo expiatorio o una sola causa para este fracaso.
¿Cuán esperable podía ser “la solidaridad” de una mayoría seriamente afectada por un sistema educativo público colapsado hace décadas, una cultura política estupidificada y cínica, una prensa afásica, la naturalización de la brega y la corrupción en las instituciones, una dudosa sociabilidad cotidiana donde el otro no existe, un odio centenario al gobierno y la sostenida ruina de instituciones y discursos democráticos, cuando no pocas instituciones aún en manos de sus “portaestandartes” no lograron relevar ni transmitir ni proteger sus saberes institucionales? ¿Pueden algo hoy las buenas intenciones, la jaibería o el misionerismo patriótico contra la ineptitud y la chapuza? ¿Arrastra algo esa consigna con más de cuarenta años vida en los aires de algún sonsonete primaveral? ¿Puede algo contra la resignación y el gozo identitario, contra el enchufe de los míos como mantra de supervivencia en el capitalismo neoliberal, puede algo la improvisación o esa artesanal misa cantada con olor a pacholí cuando “ellos” ya profesan Religión, Policía y Pueblo que les brega los asuntos con o sin spray de pimienta?
Mientras el único norte sea hacer política y la política sea un modo particular de convencer–retorizar-educar=apantallar y dominar para vencer y suprimir la voz del otro, esto seguirá igual o peor. Si no se desea ser dominado en manera alguna, entonces ese o esa que reniega de la dominación, de cualquiera de ellas, debe precisamente esforzarse por abandonar la lengua y las maneras del dominio. ¿Por qué no dejar de seguir “demostrando” que somos de izquierda o de derecha? ¿A quién, para qué, de qué sirve, a quién se desea impresionar? ¿Por qué no experimentar sin los pre-requisitos de un “nosotros” tan obtuso? ¿Por qué no abandonar la politización telegrafiada de la resistencia? ¿Por qué no pasar de largo ante la condescendencia, ante la promesa (cualquiera de ellas), ante la provocación y ensayar otra interlocución aún en medio de la polémica y el conflicto? El perdón no debe sustituir a la justicia, el ñeñené no debe confundirse con la ética, ni la conversación tiene que ser una suerte de iniciación secreta en el ecumenismo conciliador ante quien te desprecia y pone tu vida en peligro. Estos abandonos o retiradas, son mejores experimentos que fomentar o esperar por los designios de la hora final creyendo que “resistimos” en medio de lo hace rato es una victoria aplastante, ignorantes del lugar que ocupamos allí: el lugar de los vencidos por esa política.
Y por supuesto, tematizar la existencia, la rica, la sabrosa, la que retrocede y se abarata hoy a cada instante, ponerla en discusión, exponer su fuerza, su viabilidad, su realidad material, sus límites sin trucos idealizadores resistiendo ser poseído por algún prócer o por algún avatar costumbrista de los últimos días. Des-ideologizar la conversación y dejar la zanganería esa de que más violento eres tú, más animal eres tú. Y si no “se entiende”, hacer el esfuerzo, que quien no desea entender eventualmente deja que lo hable otra cosa y algo, tarde o temprano, se entenderá. Se trataría de ensayar diálogos, polémicas e intercambios difíciles donde se pueda escuchar, no lo que ya supuestamente “sabemos”, sino lo que no acabamos de aceptar ni entender. No será agradable, ni fácil, ni se trata de poner la otra mejilla. Deponer “estrategias” y “respuestas” al parecer diseñadas para el futuro pabellón de la Libertad o modeladas con el mismo torno de siempre y hacer acopio real de lo que representamos, las simplezas y los hallazgos de nuestra cultura política y sobre todo atravesar eso que les obstruye el pensamiento a demasiados cuando escuchan la palabra “derecha”. Abandonar la lengua de “imperativos morales”, dejar de soñar con la futura República Moral Antillana, dejar a un lado el dudoso fetiche de “verdadera lucha”. Mandar a las ventas todo ese decir y hacer político. Eso sí, demostrar con pelos y señas, en toda ocasión, que se podría participar en una democracia viva por plural sin extenderle a nadie una membresía en el dudoso club folklórico de la pobreza, del sacrificio y de la carencia decorada ahora con la mejor de nuestras tradiciones y uno que otro regalo incluido con la compra del último “especial”.
Textos citados
Maher, Bill. Real Time with Bill Maher, HBO, May 4, 2018.
Muñoz, Gerardo. “Corrupción y estado de derecho”, http://lateclaenerevista.com/2018/05/13/corrupcion-estado-derecho-gerardo-munoz/
El Nuevo Día. https://www.elnuevodia.com/opinion/editoriales/autogestionparaforjarunpaisfuerteysostenible-editorial-2419059/