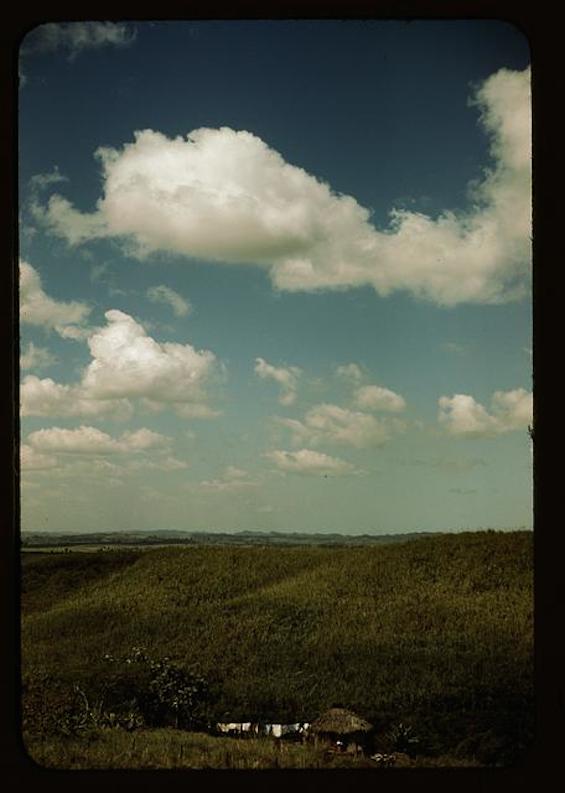Perspectiva
 El sábado 4 de octubre salió un artículo en El Nuevo Día digital sobre la plaza de mercado de Río Piedras. El mismo hablaba de su deterioro, las fallas en su infraestructura y señalaba implícitamente faltas a los códigos de sanidad que debe seguir un establecimiento donde se venden comestibles. La noticia hablaba de la falta de electricidad el jueves anterior, 2 de octubre, y luego sin mucha transición pasaba a explicar cómo la falta de aire acondicionado estaba afectando los negocios y la calidad de los productos que se vendían allí.
El sábado 4 de octubre salió un artículo en El Nuevo Día digital sobre la plaza de mercado de Río Piedras. El mismo hablaba de su deterioro, las fallas en su infraestructura y señalaba implícitamente faltas a los códigos de sanidad que debe seguir un establecimiento donde se venden comestibles. La noticia hablaba de la falta de electricidad el jueves anterior, 2 de octubre, y luego sin mucha transición pasaba a explicar cómo la falta de aire acondicionado estaba afectando los negocios y la calidad de los productos que se vendían allí.
Ese mismo día, visité con mi hija la Casa Cultural Ruth Hernández y comenté con sus administradores lo que había leído por la mañana. La reacción inmediata de uno de ellos fue quejarse del ataque constante que recibe el casco de Río Piedras en los medios, además de asegurarme que ese mismo día había almorzado allí, en la Plaza de Mercado, y lo que había descrito el artículo no era cierto. Que sí había aire, que ya estaba cansado de leer artículos que solo le echaban tierra a Río Piedras. Que por qué tanta saña y por qué no se podía reportar todas las cosas buenas que ocurrían allí.
Esta historia de los defensores vs. los detractores de Río Piedras es añeja. La gente que vive, trabaja e invierte en Río Piedras la defiende a brazo partido, mientras que en los medios de comunicación se enfatiza el deterioro, la decadencia y la muerte segura, que lleva anunciándose décadas, de los centros económicos, sociales y culturales del casco de Río Piedras. Un vistazo al artículo del 4 de octubre muestra sin duda alguna que el tono del mismo presenta a la plaza del mercado como un lugar insalubre que amerita cerrarse; incluso lo llama pesadillezco.
El mismo día del artículo visité el casco de Río Piedras por primera vez este año. Hacía como tres años que no paseaba un sábado por Río Piedras, donde viví del 2007 al 2010 con mi familia, en los altos de lo que era la residencia de Manuel Ramos Otero, en la calle Manila. De Río Piedras nos mudamos a Santurce, otro sector urbano con un perfil parecido, aunque bastante mejor presentado en los medios, que el de Río Piedras. A Río Piedras le han pronosticado el fin y la muerte, al igual que un renacer y próspera vida, un sin número de veces a lo largo de su historia.
 Río Piedras está en contraposición con San Juan desde que la anexaron en el 1951 bajo el mandato de Felisa Rincón de Gautier, Doña Fela, para que la proyectada Milla de Oro beneficiara las arcas de San Juan y no de otro municipio. Entre eso y el hecho de ser Río Piedras uno de los centros más importantes de los movimientos nacionalistas e independentistas, ahí justo en la década de la mordaza y las manos a la obra, a Río Piedras se le canceló su autonomía y se le subordinó al poder central de San Juan.
Río Piedras está en contraposición con San Juan desde que la anexaron en el 1951 bajo el mandato de Felisa Rincón de Gautier, Doña Fela, para que la proyectada Milla de Oro beneficiara las arcas de San Juan y no de otro municipio. Entre eso y el hecho de ser Río Piedras uno de los centros más importantes de los movimientos nacionalistas e independentistas, ahí justo en la década de la mordaza y las manos a la obra, a Río Piedras se le canceló su autonomía y se le subordinó al poder central de San Juan.
Las manifestaciones políticas no cesaron, como es bien sabido, y Río Piedras ha sido escenario de enfrentamientos con la policía y protestas políticas por décadas. Por esta razón, la campaña por domesticarle y neutralizarle no cesó. La planificación y construcción en la segunda mitad del siglo XX de varias autopistas y expresos alrededor del casco distanciaron al centro urbano efectivamente de sus barrios aledaños, Venezuela y Barrio Obrero y otros que no eran tan distantes y ahora se sienten así, como San José. Lo aislaron también sus urbanizaciones, como Los Pinos, Los maestros, Hyde Park, University Gardens, Baldrich, Domenech y El Vedado.
Al destrozo geográfico de las autopistas, luego se sumó la explosión de Humberto Vidal, en el 1996, y la construcción del tren urbano, que tomó en construirse el tiempo necesario para llevar a la quiebra al pequeño mall del Paseo de Diego y a los negocios que no había logrado cerrar la explosión de Humberto Vidal. Encima de eso, si hace 20 años se podía ir más fácil y rápidamente de Santurce a Río Piedras en guagua que por carro, esto ya no es posible, porque el servicio de guaguas fue alterado y ya ninguna une a Río Piedras con la isleta de San Juan, o con Santurce, en el tramo único de la 1. Ahora el deslinde de Sagrado Corazón garantizó que lo que fue el tramo de transportación pública más efectivo y popular quedase truncado.
 Ese 4 de octubre, en la Casa Cultural Ruth Hernández Torres, se llevaba a cabo una exposición de cómics Soda Pop y de SUP Art Studio, una exhibición del Zine UJA (Unión de Jevas Autónomas), arte de ARtfolio, talleres de cómo hacer cómic y de dibujo y unas cuantas cosas más. De ahí fuimos a la heladería Georgetti, que estaba llena como siempre y le dimos una visita a Mondo Bizarro, el café-tienda de cómics en la esquina del Paseo de Diego. Río Piedras se veía activo, no con el hormigueo de la semana, pero tampoco era un desierto de desolación.
Ese 4 de octubre, en la Casa Cultural Ruth Hernández Torres, se llevaba a cabo una exposición de cómics Soda Pop y de SUP Art Studio, una exhibición del Zine UJA (Unión de Jevas Autónomas), arte de ARtfolio, talleres de cómo hacer cómic y de dibujo y unas cuantas cosas más. De ahí fuimos a la heladería Georgetti, que estaba llena como siempre y le dimos una visita a Mondo Bizarro, el café-tienda de cómics en la esquina del Paseo de Diego. Río Piedras se veía activo, no con el hormigueo de la semana, pero tampoco era un desierto de desolación.
Esa semana, El Nuevo Día publicó no menos de 6 artículos sobre específicamente el casco de Río Piedras entre el 2 y el 8 de octubre. De estos, tres eran negativos y dos eran informativos, llamémosles positivos; el sexto es difícil de catalogar, puesto que su título “Curiosidades de Río Piedras” denota una neutralidad que zozobra al ver el recuento de datos históricos de la ciudad, entre ellos la bendita explosión de Humberto Vidal. De hecho, uno de los artículos de esta semana se dedicó exclusivamente a recordar esta explosión. El conjunto de artículos sobre Río Piedras pudiera leerse como el epitafio de un centro urbano que empezó a morir con esa explosión, al examinar la metonimia que forma la concatenación de artículos.
Río Piedras, al igual que Santurce y la vieja ciudad colonial de San Juan, tiene una historia larga y central en el quehacer cultural de Puerto Rico. Su protagonismo se traza desde antes que la Universidad de Puerto Rico se estableciera al lado de su centro urbano, cuando era el suministrador principal de víveres y carnes para San Juan, y arteria de los movimientos migratorios en Puerto Rico y el Caribe. Ser sede de uno de los dos recintos más grandes de la UPR cimentó su hegemonía cultural y política en Puerto Rico. Es, más que curioso, inquietante como la crónica del medio principal (más comprado, más leído, más poderoso, casi el único) de Puerto Rico le narra como una ruina de ciudad, una ciudad ruina, una ciudad ruin. Aun cuando recuenta su historia, se enfatiza lo que pudiera leerse en su narrativa de la ciudad de Río Piedras como la premonición a la destrucción. Se cuenta poco o nada sobre el protagonismo de Río Piedras en la historia, cultura y economía del país en el pasado y en el presente. Río Piedras es esta hierba mala que afea y no se acaba de morir para poder pasar a proyectos urbanos de mayor envergadura.
El dicho que describe a la mala hierba como inmortal se basa en la dificultad de erradicar las hierbas que molestan a los agricultores y jardineros de los sembradíos y los jardines de ornato. Estas hierbas son resistentes a las plagas; sus raíces son profundas y muy difíciles de arrancar. Si la mala hierba se apodera de un solar, eliminarla es casi imposible. Hay quien opta con prenderle fuego al solar para eliminarla más eficazmente, y aun así la raíz retoña en el suelo quemado. Es esta misma hierba la que con sus raíces asienta el terreno y evita los deslices, la que hace que la topografía no se altere con cada escorrentía, la que procesa la tierra y permite que otras hierbas se den. Le dicen hierba mala porque es inconveniente, molestosa, persistente. Pero esa ruindad es cuestión de perspectiva. Hay quien sabe sembrar usando esa hierba mala de amortiguador de plagas, de estabilizador de terreno, de atracción de abejas. Y salen ganando. Por eso, yo le voy a la hierba mala, inconveniente, ruin, al igual que a la ciudad inconveniente, pero persistente, de raíz profunda y protectora, que no permite que se desbarranque con cualquier lluvia el terruño entero.