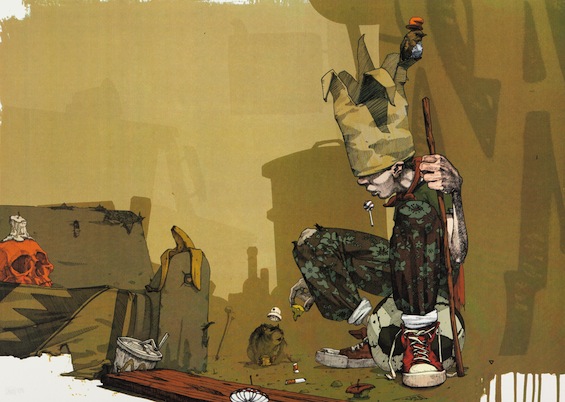Los Derechos Humanos ante el huracán María

Ante el paso del huracán María varias personalidades, medios de comunicación alternativos y organizaciones periodísticas independientes han levantado la voz de alerta sobre posibles violaciones de Derechos Humanos por parte de los gobiernos de Puerto Rico y Estados Unidos en el manejo de la emergencia provocada por este desastre natural. El Derecho Internacional vela por la preparación adecuada de los Estados para minimizar riesgos en desastres naturales, así como también obliga a estos a dar una respuesta oportuna y adecuada antes, durante y posterior al evento. En una publicación escrita por Juan Pablo Terminiello, profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Buenos Aires, se explica que en “…el contexto de los desastres naturales, las actividades de protección de derechos humanos pueden abarcar un abanico amplio de acciones e iniciativas que pueden ir desde la instalación de letrinas y la distribución de agua potable, vestido y alimento, […] como así también el trabajo con las propias personas afectadas para el desarrollo de acciones de prevención y respuesta a la violencia sexual y de género en los centros de albergue y campamentos”.
Las experiencias en pasados desastres naturales muestran que las personas afectadas por estos fenómenos, explica Terminiello, se encuentran susceptibles a encontrar “…limitaciones y serios obstáculos al ejercicio de sus derechos humanos”. Y añade: “Los desastres afectan la organización y estructura de la comunidad y hacen sentir fuertemente su impacto en áreas como la seguridad, el acceso a alimento, agua y saneamiento, la atención de la salud, el empleo, la educación y la vivienda. Producen muertes y daños que debieran ser mitigados desde la actuación de las autoridades como parte de la obligación genérica de los Estados de respetar y garantizar los derechos humanos de las personas sujetas a su jurisdicción”.
Entre los Derechos Humanos reconocidos por el Derecho Internacional, además del derecho de los pueblos a recibir agua potable y alimentos, también se encuentra la garantía y protección de los derechos políticos y económicos como lo son la libertad de asociación, de movimiento, expresión, acceso a la información y a la salud. Por ejemplo, el “Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030”, firmado en Japón en el 2015, dispone que los Estados siguen teniendo la obligación jurídica de garantizar la seguridad y el mantenimiento de estos derechos tras los desastres naturales.
Aunque este marco no es vinculante, el mismo fue adaptado por la Asamblea General de la ONU y se atañe al Derecho Internacional vigente pues vela por el modo en que los Estados miembros impulsan medidas de prevención y acción para disminuir los riesgos, daños y víctimas que ocasionan los desastres naturales y el cambio climático. Este acuerdo también incluye “metas para reducir el daño a la infraestructura y la interrupción de los servicios básicos, incluyendo instalaciones de salud y educación”, así como maximizar el acceso a la información y difusión pública antes, durante y posterior al evento catastrófico para beneficio de la población.
El derecho a estar debidamente informados en caso de desastres naturales
La escasa información y la deficiente corroboración oficial por parte de las autoridades, tanto locales como federales, se han sumado a la desesperación de miles de personas aún incomunicadas en Puerto Rico, así como también de la diáspora puertorriqueña radicada mayormente en Estados Unidos. Entre las condiciones que se reconocen a escala internacional, es de vital importancia el derecho a la información, tanto la que puedan ofrecer las autoridades estatales así como también los medios de comunicación. A modo de ejemplo, el Centro de Periodismo Investigativo ha iniciado una serie de indagaciones sobre el número real de fatalidades asociadas al paso del huracán María por Puerto Rico. Desde el día siguiente al evento, aunque de forma muy fragmentada, medios sociales y medios de comunicación tradicionales informaban sobre las desapariciones y muertes provocadas por deslizamientos de tierra e inundaciones asociadas al ciclón María. En esos días se hablaba de más de una veintena de víctimas.
Sin embargo, el gobernador Ricardo Rosselló y diversos secretarios de su gabinete, incluyendo el secretario de Seguridad Pública Héctor Pesquera, aseguraban que el número de muertes relacionadas al fenómeno climático era menor. Hasta la mañana del martes 3 de octubre, día en que el Presidente estadounidense Donald Trump visitaba la Isla, el gobierno solamente había confirmado 16 muertes. En las primeras declaraciones del Presidente en la Isla, este destacó – con su usual insensibilidad y poco tacto– lo que según él constituía un número limitado de víctimas y parecía felicitar al gobernador Rosselló por ello. El mismo martes 3 de octubre, apenas unas horas de concluida la visita de Trump al país, El Nuevo Día informaba a las 8:41 PM que el gobernador Rosselló confirmaba que la cifra de fatalidades asociadas directa e indirectamente a María ascendía a 34.
La inconsistencia de la información emitida por las autoridades locales tiene varias connotaciones. Entre ellas, se encuentra la importancia del flujo de comunicaciones e informaciones oficiales en las emergencias ocasionadas por un desastre natural. Para algunos observadores en las redes sociales, ha habido una especie de desfase en la forma en que ha circulado la información en donde los medios de comunicación y el Estado han claudicado en su responsabilidad ética y pública de informar con transparencia a la población en general.
¿Por qué es de vital importancia mantener un flujo de información constante y veraz en este tipo de situación?, se le preguntó a Liza Gallardo quien es la directora del Capítulo en Puerto Rico de Amnistía Internacional: “Para tomar las decisiones que van a salvar a tu vida. Para que, en primer término, puedan salvaguardar su vida y la de sus familiares”. Cabría añadir que este derecho a estar debidamente informado por parte de las autoridades estatales queda plenamente entrecruzado con el derecho a la salud. El sábado 7 de octubre el medio noticioso Noticel reportaba una serie de muertes provocadas por Leptospirosis, según lo anunciaba Lornna Soto, la alcaldesa del Municipio de Canóvanas. Hasta el momento en que escribo, el Departamento de Salud no ha emitido ninguna comunicación oficial y en su cuenta de Twitter la última actividad registrada era del 5 de octubre pasado. Mientras brilla por su ausencia esta dependencia pública, la información circulada para prevenir este tipo de infección ha provenido principalmente desde las redes sociales de profesionales de la salud en su carácter individual.
El desastre natural es político
También en entrevista para 80grados, la especialista en Derechos Humanos Anita Parastoo Mesri, quien se encuentra afiliada a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), afirma que de acuerdo al Derecho Internacional los Estados se encuentran obligados a enfrentar con prontitud y diligencia las emergencias que ocasionan los desastres naturales en favor de sus constituyentes: “Sobre todo el Derecho Internacional Público impone una serie de obligaciones a los Estados en su actuar con relación a su población (la que reside dentro de su territorio y la que esté sujeto a su dominio político, social, económico y jurídico de forma remota, es decir, colonial). Estas obligaciones deben regirse por una ética en que el resguardo de los derechos humanos sea la primera consideración. En el caso de un desastre natural, igual que en todos, los derechos humanos primordiales son el derecho a la vida y a la dignidad humana”.
Parastoo Mesri considera que la condición colonial en Puerto Rico ha agravado los efectos que haya podido ocasionar el huracán María. Por un lado, las Leyes de Cabotaje no permiten el que se puedan recibir las diversas ayudas humanitarias de países regionales que así deseen hacerlo. La coordinación con otros Estados o países es esencial para enfrentar un desastre natural, especialmente si las víctimas se encuentran en una isla: “Lo anterior implica una coordinación con otros Estados, para primero, realizar operaciones de rescate, sólo para después, llevar a cabo la reconstrucción”. Además, el Derecho Internacional obliga a los poderes coloniales, en nuestro caso los Estados Unidos, a responder por los desastres naturales en los territorios subordinados bajo su control. Para Parastoo Mesri, esa obligación se desprende, sobre todo, de una ética que debe ser “…la base del actuar político. En el ambiente de las crisis humanitarias, los poderes coloniales tienen que asegurar, aún más, el bienestar de sus colonias con miras a acciones que den pie a su descolonización. Un desastre natural, como lo sucedido en Puerto Rico, puede desatar una crisis al no ser respondido de forma ética por los amos coloniales”.
Por su parte, Gallardo insiste en que la crisis política y económica por la que atravesaba el país, antes del fenómeno atmosférico, ha sido un fuerte agravante a los efectos ocasionados por este. Particularmente, la desigualdad social promovida estructuralmente desde las políticas de austeridad sirvieron de base para multiplicar los efectos del huracán: “La situación económica del país es el agravante número uno. No había recursos suficientes para enfrentar de inmediato la emergencia y había que [buscar] los recursos de afuera. Especialmente la Ley Jones ha retrasado la entrada de suministros. Y ahí hay un elemento de discrimen por parte de Estados Unidos para con nosotros. ¿Qué cantidad se va a enviar? ¿Cuánto personal se va a enviar a Puerto Rico? En dos semanas, en términos de movilización y apoyo de Estados Unidos, aquí había menos de 10 mil personas trabajando. Así que ahí tú puedes ver también la falta de interés [del gobierno estadounidense] y que deja en evidencia la visita de Trump. En realidad la ayuda llega a cuenta gota”.
Aclaró la directora de Amnistía Internacional en Puerto Rico que además del discrimen colonial y la vulnerabilidad en la que se encuentran poblaciones tales como los viejos, las mujeres, los enfermos y la gente en los refugios, también en el plano local se viven otros tipos de discrímenes y situaciones injustas. Estas situaciones se reflejan sobre todo en un ya maltratado sector laboral: el nuevo trabajador precario. “Pero dentro de la colonia también hay discrimen. Ante la pobreza, la gente se ha quedado sin empleo. Los que viven de cheque en cheque ahora mismo no tienen ninguna entrada económica, como lo son los empleados por contrato. Hay empresas que ya están despidiendo. Ahora, las empresas van a contar con la nueva reforma [laboral] en donde han bajado los salarios” y en la cual existen menos protecciones legales para los trabajadores.
Como vector político en esta coyuntura, hay que considerar las reformas neoliberales que promueven las privatizaciones, la austeridad, los despidos, la desregulación del derecho laboral, así como la reducción de la esfera pública en general. Estas políticas han acentuado la desigualdad social en un país que antes del huracán ya registraba más de la mitad de su población en condiciones de pobreza, además de sufrir una elevada tasa de desempleo, deserción escolar y el mayor flujo migratorio en su historia. A eso se suma que Puerto Rico es una de las jurisdicciones en Estados Unidos con la mayor tasa de ejecuciones hipotecarias al ritmo de 14 familias que pierden sus casas diariamente. Lo que, a su vez, ha provocado que miles de familias no hayan podido contar con un hogar seguro para enfrentar el huracán María.
Construir sobre cadáveres: etapas de emergencia y recuperación vs. la reconstrucción del país
La reconstrucción del país es importante. Sin embargo, como ha declarado la antropóloga puertorriqueña radicada en los Estados Unidos, Yarimar Bonilla, se corre el riesgo de que los gobiernos neoliberales quieran adelantar las agendas económicas de sectores privados interesados en capitalizar sobre la tragedia humana promoviendo privatizaciones de bienes públicos e instaurando mayores medidas de austeridad. Bonilla estima que inversores privados, a quienes los gobiernos neoliberales de Ricardo Rosselló y Donald Trump responden, son “…the kind of people who are going to benefit and profit and do very well in this post-hurricane economy at the expense of the folks who are now trapped in their homes without food, without water, without gasoline. So the suffering that people are experiencing right now could prove to be of economic benefit to a chosen few.” Sin embargo, en el Derecho Internacional prima el interés público por encima del privado en los periodos de recuperación y de reconstrucción tras un desastre natural.
No en balde, la delegación de los Estados Unidos en la ONU hacía constar sus reservas ante la adopción del Marco de Sendai por considerar que el interés privado debe jugar un rol protagónico en las etapas de recuperación y reconstrucción. “We do not accept any reference to the coordination of international bodies that fails to acknowledge their respective authorities and competencies, and we dissociate from any reference to processes or relationships that disenfranchise the private sector, a vital partner in our endeavors.” Así lo comunicaba Wilson Sumner explicando la posición de los Estados Unidos ante la adopción de este marco por parte de la Asamblea General.
De todos modos, el Marco de Sendai, y su predecesor el Hyogo Framework for Action (HFA) 2005-2015: Building the Resilience of Nations and Communities to Disasters, imponen a los Estados varias temporalidades o etapas para lidiar con desastres naturales: etapas de emergencia, recuperación y reconstrucción.
Apenas salía el ojo del huracán María de territorio puertorriqueño, en la única onda radial que quedaba con vida en el área metropolitana no se escuchaba del vocabulario empleado por periodistas y funcionarios públicos, incluido el gobernador, el uso de la palabra “rescates”. Sin embargo, en su lugar se comenzaba a promocionar un slogan mediático promovido por el gobierno local que aludía a que la inmediata reconstrucción económica, así como el de la infraestructura afectada, eran la prioridades desde el día uno: “Puerto Rico se Levanta” se les escuchaba decir una y otra vez.
Al establecer un paralelo con el reciente caso mexicano ante el siniestro terremoto que sufrió buena parte de ese país, Parastoo Mesri entiende que es vital que los gobiernos se tomen en serio su deber ético y legal para proteger y rescatar aquellas víctimas que se encuentren en grave peligro tras el desastre natural. Pretender posicionar la reconstrucción por encima de las operaciones de rescate constituye una crasa violación de los Derechos Humanos. “De ser así, se está planteando edificar y cimentar sobre los posibles muertos, cosa que la misma sociedad civil ha impedido en esos días de semejante tragedia en México”. Y Añadió: “Urge respetar las leyes, y la ética que ellas imponen, del Derecho Internacional Público y trabajar solidariamente con los demás Estados para primero agotar los medios idóneos para el rescate humano (y animal) para después, buscar la reconstrucción”.
Liza Gallardo considera que a más de dos semanas del evento ciclónico, el país aún se encuentra en etapa de emergencia y recuperación: “Las campañas [mediáticas] que estoy viendo son sobre la reconstrucción. Las campañas sobre la recaudación de fondos son sobre ‘vamos a reconstruir a Puerto Rico’. Y aquí realmente estamos todavía en una etapa de salvar vidas. Hay pueblos en donde [la ayuda] no ha llegado a la gente. Hay muertos que no se han sacado del fango, de casas enterradas, de funerarias e incluso de hospitales. Estamos en etapa de recuperación de cadáveres y de salvar vidas”.
Finalmente, Parastoo Mesri, desde la experiencia mexicana, puntualizó que, además, la reconstrucción “…debe ser conforme a la geografía y paisaje cultural propios del Caribe, con los materiales adecuados para tal fin, dando prioridad a materiales naturales y la arquitectura vernácula. Hay que velar que el desastre no se desate en una crisis humanitaria”.