¿Qué pasa en la historiografía? Después del Giro Cultural ¿qué?
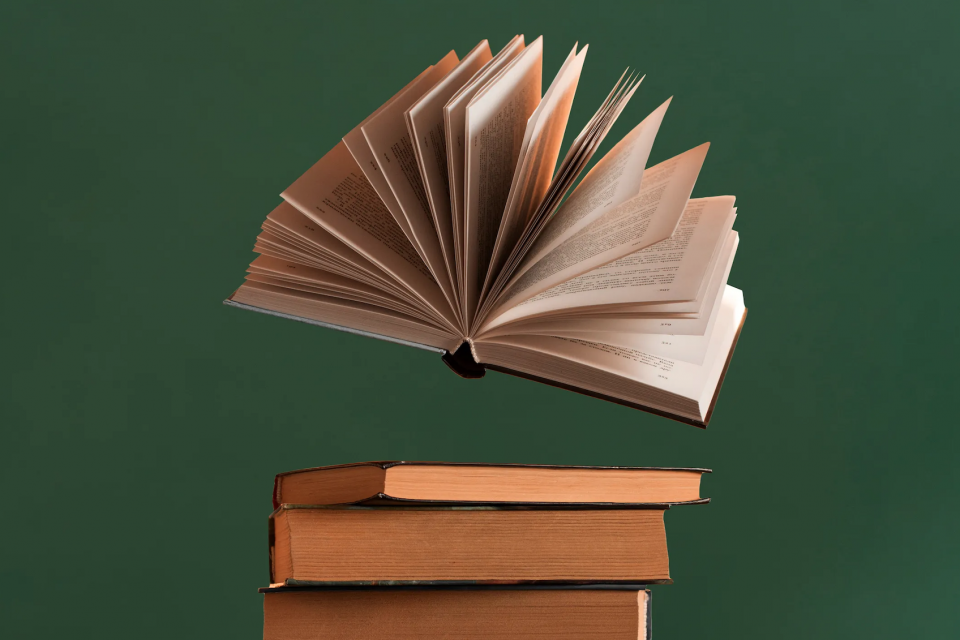
Un viejo/nuevo debate
En 2019 Eric Alterman (1960- ), profesor en Brooklyn College en City University of New York interesado en la historia de los medios de comunicación masiva publicó en The New Yorker-News Desk el artículo “The Decline of Historical Thinking”. El autor citaba una investigación de Benjamin M. Schmidt, profesor de historia en Northeastern University y especialista en humanidades digitales e historia intelectual en Estados Unidos durante los siglos 19 y 20. El estudio demostraba que entre 2010 y 2019 el interés por estudiar historia en la universidades convencionales o no elite en Estados Unidos, había decaído en un 33 % en casi todos los grupos étnicos, raciales y de género. El porcentaje era superior al de cualquier otro campo de estudio.
De acuerdo con el autor una de las razones para la decadencia del interés en los estudios históricos tenía que ver con que buena parte de los departamentos de historia se concentraban en la formación de maestros y en el hecho innegable de que las carreras en educación eran cada vez “less attractive to students” por las malas condiciones laborales que prometían, situación que incluía inseguridad laboral y bajos salarios. El desinterés en inscribirse en programas de historia fue compensado con un ascenso en la matrícula a los programas STEM, iniciales en inglés de los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y matemática, pero también incluyó los programas de enfermería, computación y biología. Un dato interesante era que el fenómeno no se había reproducido en universidades tales como Yale, Brown, Princeton y Columbia, centros de estudio de la elite. De hecho, las “estrellas” de la disciplina estaban en esas instituciones y un título de cualquiera de ellas seguía abriendo puertas a sus egresados en cualquier lugar del mundo. El problema no parece reducirse a una cuestión laboral solamente.
¿El fin de la narrativa?
Alex Rosenberg (1946- ), filósofo y novelista interesado en la filosofía de la biología y de la economía, ha elaborado una de las críticas más agresivas y punzantes al Giro Cultural, el Giro Narrativo y el Giro Lingüístico. La misma puede consultarse en el texto titulado “Why most narrative history is wrong”, fragmento del libro How History Gets Things Wrong: The Neuroscience of Our Addiction to Stories, publicado en 2018 por The MIT Press. La propensión a la estetización y literaturización de la historiografía, práctica que se ha considerado como uno de los rasgos distintivos de aquellas tendencias hermenéuticas, fue objeto de su impugnación.
Rosenberg se definía como un “naturalista” y estaba comprometido con una forma de pensamiento que él identificaba con el nombre de scientism, concepto que ha sido traducido lo mismo como “cientismo” que como “cientificismo” en castellano. El rasgo dominante de aquel procedimiento era la sobrevaloración de los principios científicos y el respeto exagerado al saber basado en la experiencia, un debate punzante a lo largo de toda la historia no solo de las ciencias sino también de la filosofía, el cual también penetró las ciencias sociales y la historiografía.
El cientismo, como se le denominará de aquí en adelante, afirma que las respuestas a las preguntas tanto sobre la vida material como la vida espiritual, pueden ser aclaradas por la investigación científica y sus métodos. Sus alegatos sugieren un retorno a los lugares comunes que se impusieron durante la Revolución Científica del siglo 17 las cuales, filtradas a través del pensamiento racionalista ilustrado del siglo 18, desembocaron en la cultura científica del siglo 19. La tesitura de la expresión, sin embargo, es otra. La ciencia en la cual se apoyaban los pensadores de los siglos 17 y 19 no era otra que la Física o mecánica clásica vinculada a Newton. En el siglo 21 el sostén de la confiabilidad en la ciencia que Rosenberg aduce gravita alrededor de la Neurociencia, un campo que investiga el funcionamiento del sistema nervioso y su papel en las acciones del ser humano en el tiempo y el espacio, de la mano del estudio biológico del cerebro y de su bioquímica, pero también de la psicología.
En cuanto a la Historia Cultural en todas sus manifestaciones, “Why most narrative history is wrong” sostiene que es incorrecto asumir que esclarecer la historia relato de un objeto de estudio equivalga a conocerlo de una manera verdadera. El autor ha desplazado la reflexión del lugar en el cual se encuentran los elementos descriptivos y ordenadores que produce una narración respecto a un asunto tal y como lo haría un historiador cultural. En su lugar, ha puesto toda la atención en el esclarecimiento de las estructuras materiales, biológicas en este caso tales como el sistema nervioso y el cerebro, es decir, en el sistema y el órgano que hacen posible que un ser humano recuerde y articule una narración concreta en torno a una eventualidad. En ese sentido, la explicación natural o biológica ocupa el lugar de la elucidación cultural o social y, en el proceso, reduce ésta a la condición de mero reflejo o traducción de una reacción bioquímica. El cientismo al que apela el autor puede considerarse como la respuesta mejor articulada al Vitalismo científico, sistema de pensamiento que sostenía que la vida no era reductible a interacciones físicas, biológicas y químicas.
La estructura argumentativa de Rosenberg se alimentaba de una serie de saberes tales como la Ciencia Cognitiva, es decir, el estudio de la mente y sus procesos incluyendo la memoria, el razonamiento, las emociones, la percepción y el lenguaje, entre otros. También apela a la Antropología Evolutiva que vincula una serie de elementos propios de la antropología física y de la biología para comprender el comportamiento biológico y sociocultural del ser humano a lo largo de su evolución. Además incorpora la Sicología Infantil que estudia la transformación de los niños desde una perspectiva social, entiéndase en términos de las relaciones con su entorno familiar, y una perspectiva biológica, entiéndase a la luz de la observación de su desarrollo físico. Por último acude a la Medicina y la antes referida Neurociencia que se ocupan del organismo en general y del cerebro en particular.
Su esbozo tiende a descartar cualquier papel de la voluntad o la intencionalidad humana en la ejecución de sus actos sociales e históricos en la medida en que tiende a explicarlos como acciones reductibles a la biología y sus mecanismos. Todo acto humano no sería otra cosa que producto de factores, procesos y combinaciones biológicas discernibles. Pensar históricamente y producir historia a través de una combinación de textos articulados en un discurso, narrar o relatar, sería el resultado de una facultad genéticamente determinada. El planteamiento sugiere conexiones con lo que hoy se denomina posthumanismo, un concepto que circula desde la década de 1990 y que propone un sistema de pensamiento que busca superar la representación del ser humano elaborada sobre la base del humanismo revisándola de la mano de la ciencia y la tecnología, relación que habrá que evaluar con más detenimiento en otra ocasión.
En un sentido filosófico la mirada del cientismo pretende haber resuelto el problema del balance entre la libertad y la determinación en las acciones de la humanidad en el tiempo y el espacio. La oscilación entre la libertad y la determinación, sugerida como un problema sin solución, habría encontrado una respuesta definitiva: todo está determinado y la libertad es una ilusión. Rosenberg partía de la idea de que el relato o la narración con que se explicaba el pasado se manufacturan en el cerebro y que la forma en que aquel se organiza evoluciona con aquel órgano. El problema no es la historia relato o narrativa sino la propensión a considerar lo narrado como una explicación válida. ¿Por qué?
Para Rosenberg la narración o el relato producido distorsionan la realidad, condición que lo convierte en una fuente de ilusiones, concepto que en latín equivale a engaño y que además posee una vinculación con la idea del juego, la mofa o la burla. Esto significa que el planteamiento de Ricoeur (1990) de que la narración “es el medio primario de conocer el mundo” no tendría la más mínima validez para este autor. El problema es que entre ambas posturas, la narración histórica o el relato distorsiona la realidad versus la narración histórica permite conocer la realidad, no existe conciliación posible. Dado que la historia narrativa distorsiona y deforma la realidad, tampoco debería ser considerada una guía útil para la práctica: la idea de Cicerón de la historia como maestra de la vida también sería una befa.
El vicio central de las narraciones históricas no es otro que su carencia de valor científico. Ser científico no es otra cosa que la capacidad de generar un saber verdadero apelando a teorías, leyes, modelos, descubrimientos, observaciones o experimentos como lo practican las ciencias naturales. En el marco de esas condiciones, las narraciones en general y las históricas en particular, tienden a promover el malestar y, dado que difieren y se oponen en la evaluación de los eventos relatados, fomentan conflictos que nunca encontrarán solución.
Desde el punto de vista de Rosenberg, dos narraciones enfrentadas en torno a un mismo tema historiográfico nunca ayudarán a resolver los problemas que emanan del pasado sino que más bien los perpetuarán. El hecho de que las versiones nunca se pongan de acuerdo, situación que ha sido explicada a la luz de la individualidad y capacidad estética y creativa del emisor de la narración, convierte a las narraciones en general y a las históricas en particular, en instrumentos idóneos para usos demagógicos, útiles para justificar causas políticas ambiciosas sobre bases frágiles y para comprometer emocionalmente y no racionalmente a los receptores de aquellas. La elaborada crítica está dirigida a devaluar a la “incertidumbre” o el “pensamiento débil” que la cultura posmodernista veía como una ganancia e incluso como una condición u oportunidad para la libertad, proyectándolo como una pérdida. En términos generales, todo lo que el Giro Cultural consideró una virtud o un valor de la historiografía, ha sido redefinido como un vicio o una lacra por lo que en adelante se denominará el Giro Natural.
El discurso aludido tiene ciertas ramificaciones que valdría la pena auscultar. Rosenberg parece sugerir que, dadas las antes indicadas condiciones, no es necesario ni útil conocer el pasado en la forma en que hoy se le sabe: con conocer el presente sería suficiente. La afirmación recuerda el defecto que señalaba el vitalista Nietzsche al exceso de historia crítica con el resultante presentismo y su rechazo al pasado, en este caso, a su narración. Su lógica se apoya en la consideración, no del todo descarriada, de que conocer el pasado sobre la base de narraciones históricas de esa índole no es de mucha utilidad para conocer de modo verdadero el presente: sólo nos informan sobre las motivaciones de los narradores históricos, su subjetividad en última instancia, y ello no sirve de mucho para enfrentar el presente.
¿Otro fin para otra historia?
Lo que está sobre la mesa es si todo esto significa que la historiografía profesional y académica tal y como se le conoce deba ser descartada. Aunque algunos observadores podrían arribar a esa conclusión y el interés por los estudios históricos universitarios en Estados Unidos parece irse reduciendo según algunas fuentes, Rosenberg no lo ve de ese modo. El autor parte de la premisa de que la historiografía profesional y académica no se reduce a la narración. Lo que valora de ella recuerda la mirada del Positivismo Crítico del siglo 19: la precisión cronológica y su capacidad para fijar el pormenor. De inmediato salta a la vista que lo que celebra Rosenberg es lo mismo que el Vitalismo filosófico, el Giro Social y la Historiografía Nueva señalaron como un defecto de la historiografía tradicional desde fines del siglo 19 y principios del 21.
Los elementos señalados y celebrados como un logro, los datos, son las unidades básicas de una narración y, en consecuencia, pueden ser evaluados como objetivos o concretos en el sentido científico. La reconocida objetividad de los datos, sin embargo, se invalida cuando se organizan en una narración o un relato histórico siempre propenso a la subjetividad. En general, las virtudes de la historiografía profesional y académica radican según Rosenberg en el hecho de que aquella recurre poco a la narrativa y el relato, aspecto en el cual reconoce la influencia o el impacto recibido del saber científico natural y social y de las ciencias de la conducta en ese campo disciplinar.













