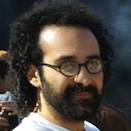La recuperación justa ante la emergencia climática

Kader Attia
Un informe reciente del Relator sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos de la ONU concluyó que los impactos del sobrecalentamiento global probablemente debilitarán no sólo los derechos humanos básicos a la vida, el agua, la alimentación y la vivienda para cientos de millones de personas, sino también la democracia y la gobernabilidad. El Relator condenó la falta de atención a estos temas por parte de gobiernos y agencias internacionales, y alertó del riesgo de un «apartheid climático», donde los ricos pagan para escapar de los efectos de la crisis climática, mientras el resto de la humanidad sufre las consecuencias (ver resumen periodístico aquí). En otras palabras, la crisis climática es un asunto prioritario y urgente para la lucha por los derechos humanos y la justicia social.
Otros dos informes especiales del IPCC discuten la relación de ecosistemas terrestres y marinos y el cambio climático. El primero concluye que la tierra para producción agrícola y los bosques es un sector sumamente vulnerable a los efectos del sobrecalentamiento global, que ya se hacen muy visibles –por ejemplo con problemas de sequías, plagas, e incendios– y que estos efectos amenazan con dificultar la producción de alimentos y por ende generar mayor escasez y aumentos en precios en el futuro. A la vez, debido a su gran contribución a emisiones de gases efecto invernadero, la agricultura es un sector clave que debe transformarse radicalmente. Para lograr esto, el informe enfatiza en que necesitamos cambiar las formas en que cultivamos y nos alimentamos: desde cambiar a dietas principalmente vegetarianas, hasta producir de forma más ecológica y restaurar ecosistemas degradados, sin caer en la trampa de programas de reforestación que desplacen la agricultura y atenten así contra la seguridad alimentaria (ver resumen periodístico aquí). El segundo informe, sobre los océanos y los polos, alerta sobre el impacto y transformación dramáticas que ya están sufriendo estos ecosistemas: el derretimiento de las capas de hielo de Antártica y Antártida, combinado con el calentamiento de los océanos, su acidificación y la pérdida significativa de oxígeno, ponen en peligro inminente a la vida marina, y a la vez hacen que el aumento en el nivel del mar sea más marcado que lo anticipado previamente, poniendo en riesgo al gran número de comunidades que habitan zonas costeras en todo el mundo (ver resumen periodístico aquí). Concluye que eventos extremos de aumento en el nivel del mar que ocurrían cada 100 años, ocurrirán anualmente para el año 2050. Ante esto, es evidente que los movimientos de la agroecología y la conservación y restauración de bosques, tierras agrícolas y ecosistemas costeros y marinos, son centrales para atender la crisis climática. De igual forma, es imperativo repensar la planificación en zonas costeras para prepararnos para el aumento dramático en el nivel del mar.
Los científicos apuntan a que las regiones isleñas como el Caribe están entre las más vulnerables a los impactos del cambio climático. Estos impactos ya se están viviendo, como han ido documentando estudios científicos en Puerto Rico y como se puede observar a simple vista: desde la mayor frecuencia e intensidad de huracanes vivida con Irma y María en 2017 y Dorián este año, hasta el rápido incremento en la erosión costera reportado en semanas recientes. El aumento en temperaturas y en periodos de sequía y lluvia extremas son otros de los efectos del sobrecalentamiento global en el país. Además, como observamos con el paso del huracán María, estos impactos se distribuyen de forma muy desigual en la sociedad, y más aún, sirven como oportunidad para corporaciones y políticos corruptos para seguir acumulando riqueza y poder a costa del sufrimiento de la mayoría de la población. Ante estos eventos el capitalismo del desastre exacerba las desigualdades y la destrucciòn ambiental. Los reclamos de recuperación justa son por ende centrales a la propuesta de justicia ambiental ante la crisis climática (justicia climática). De forma inversa, los procesos de recuperación a desastres, además de atender con prioridad las necesidades de los sectores más marginados y vulnerables, debe considerar como elemento central la emergencia climática: de otra forma, no habrá recuperación posible –mucho menos una justa– ante los desastres climáticos presentes y futuros.
La comunidad científica, activistas de organizaciones como Extinction Rebellion, Ecologistas en Acción, el Climate Justice Alliance y las huelgas escolares globales tanto como el Papa Francisco han planteado que esta amenaza implica una “emergencia” y una “crisis” y que debe ser declarada y tratada como tal, movilizando todos los recursos disponibles para atenderla con la urgencia que amerita. Y es que, recordemos, si no actuamos con medidas drásticas en los próximos 10 años, el sobrecalentamiento global se convertirá en catastrófico. Como dice el lema del movimiento por la huelga climática global, que se celebró este año en decenas de países con la participación de millones de personas: “Nuestra casa está en fuego — actuemos como tal. Exigimos justicia climática para todxs”.
Hay además un creciente consenso entre los distintos movimientos sociales que este es un problema causado por un sistema que pone la acumulación de riqueza, la propiedad individual y corporativa, y el ‘crecimiento económico infinito’, por encima de toda la vida en el planeta). Por ende el lema que usan los movimientos de justicia climática: “¡cambio de sistema, no de clima!”. Estos mismos movimientos nos muestran así que otros mundos existen y son necesarios. Sus luchas desde lo local hasta lo global por la justicia climática han logrado desenmascarar a los gobiernos y corporaciones corruptas y han llevado el debate sobre este problema más allá de lo local, además de que han logrado detener proyectos de extractivismo energético, y han promovido el desarrollo de proyectos de transición justa, con energía renovable producida por y para las comunidades de forma democrática y solidaria. Estos movimientos nos muestran que el único camino para atajar esta crisis es juntes, en la calle, en asamblea permanente, con proyectos de autogestión y de movilizaciòn que transformen nuestras relaciones sociales, nuestros modelos económicos y nuestras formas de gobierno democrático. En este sentido es que se habla de justicia climática y transición justa. En el caso de Puerto Rico, los movimientos de justicia climática también han integrado las exigencias de recuperación justa como una manifestación concreta de sus propuestas de agroecología, economías solidarias y transición energética.
Recientemente, siguiendo la pauta de los movimientos por la justicia climática, Alexandria Ocasio Cortéz y Bernie Sanders junto a otros congresistas sometieron al Congreso de los Estados Unidos una resoluciòn para declarar un estado de emergencia climática en dicho país (ya 16 países y 744 gobiernos locales han declarado estados de emergencia climático). Ocasio Cortéz también presentó junto al grupo de legisladores demócratas más progresistas una resoluciòn bajo el concepto del “Green New Deal” (GND, Nuevo Trato Verde) con los principios de un plan ambicioso para atender esta crisis climática desde la justicia social. Hace poco Sanders presentó un plan similar pero con más detalles para su campaña presidencial (para análisis del plan de Sanders, ver aquí, y aquí). Otrxs candidatxs presidenciales también han presentado planes climáticos ambiciosos, y de hecho este tema ha sido uno de los más prominentes en la campaña de candidaturas a la presidencia de los Estados Unidos.
En Estados Unidos, el Green New Deal propone una inversión estatal masiva ($16.3 trillones en el plan de Sanders) con la idea de atender la creciente desigualdad y marginación social en Estados Unidos (un fenómeno global también) en el marco de una transición a una economía solidaria y ecológicamente sostenible que reduzca dramáticamente las emisiones de gases efecto invernadero (CO2 y demás) y evite la catástrofe climática. Versiones similares del GND también se están proponiendo como política para Europa, África, y la comunidad internacional, en este último caso, como una medida de mitigación de la deuda climática que los países ricos tienen con los países del sur Global.
A pesar de que de entrada el GND parecería una iniciativa desde partidos políticos y el estado, la realidad es que gran parte emerge del legado de los movimientos de justicia ambiental y climática que por décadas han estado luchando contra las economías extractivas y el despojo del capitalismo fósil, históricamente concentrado en los territorios indígenas, afro y latinas y de la clase trabajadora del sur Global. Desde la perspectiva de estos movimientos, los planes y políticas de transición como las del GND deben dirigir con prioridad –y urgencia– recursos a estas comunidades (también llamadas comunidades “frontline” y “fenceline”) que históricamente han sufrido las injusticias ambientales y que sufren y sufrirán los mayores impactos de la crisis climática, así como de la transición en sí (por ejemplo los trabajadores de minas de carbón en los Apalaches, de las regiones más pobres de los EEUU, o los trabajadores de la UTIER y del sector de la construcción en Puerto Rico). Otras reflexiones críticas apuntan a que un “nuevo trato verde” arriesga reproducir el mismo modelo económico de acumulación y crecimiento económico infinitos que nos ha llevado a esta crisis; por ende, es necesario que el concepto de transición justa descarte el modelo de la economía extractivista-crecentista, y lo reemplace por una economía regenerativa basada en los límites ecológicos, el cuidado mutuo y el bien común. En otras palabras, el GND no puede ser solo sobre reducir las emisiones de CO2 con una transición a 100% energías renovables y mayor eficiencia energética, sino que debe movernos hacia un buen vivir dentro de los límites físicos del planeta sin comprometer el futuro de las próximas generaciones.
Grupos de la diáspora como Boricuas Unidos en la Diáspora –quienes en meses recientes han organizado eventos de pueblo en Washington DC– ya se han insertado en estas discusiones en Estados Unidos para promover que el GND incluya también a Puerto Rico. Es necesario que las organizaciones en Puerto Rico fortalezcamos los lazos con estos movimientos y nos insertemos también en ese debate para pensar cómo un GND ‘boricua’ adelanta los objetivos de transición y recuperación justa dentro de los límites físicos de nuestro archipiélago.
Esta realidad nos llevó a un grupo de personas a pensar en cómo entretejer diversos esfuerzos que han estado trabajando los temas de justicia social-ambiental-climática, y los procesos de recuperación y transformación social ante la emergencia que vivimos. Luego de varios meses de diálogos, las personas y organizaciones firmantes acordamos convocar a un foro y encuentro entre organizaciones, sobre la recuperación justa ante la emergencia climática, en donde podamos visibilizar la interconexión entre las múltiples dimensiones de esta crisis (económica, de salud, agrícola-alimentaria, urbana, de educación, ambiental, energética, de derechos humanos, de violencia, de recuperación post-María, y civilizatoria), identificar acciones que se están tomando y se puedan tomar para atender dicha crisis de forma contundente, y articular una agenda de trabajo conjunta para fortalecer y expandir el alcance de estas acciones, dando continuidad a los esfuerzos que se han ido gestando desde hace varios años en estos temas, y que han tomado mucha fuerza este año con la organización de la semana de acción climática (20-27 sept.). Además, aspiramos a que este sea un paso en la constitución de una alianza-red permanente en pos de la justicia climática, la recuperación justa, y la transición hacia otro Puerto Rico más justo y ecológico. Estamos ‘encendías’ como nuestra casa – puestas pal problema. De ahí nuestro lema: Si la mar se levanta, nosotras también.
Firmantes,
Gustavo García López, Mariolga Reyes y Juan Carlos Rivera (Junte Gente)
Alberto Cardona y Marissa Reyes (El Puente – Enlace Latino de Acción Climática PR)
Hernaliz Vázquez y Adriana González (Sierra Club PR)
Jazdil Poupart y Alexandra-Marie Figueroa (Amnistía Internacional PR)
Tristán Queriot Rodríguez, Baruc Tort, y Julián Civillés (Youth Climate Strike PR)
Jesús Vázquez (Organización Boricuá de Agricultura Ecológica)
Ariadna Godreau y David Rodríguez (Ayuda Legal PR)