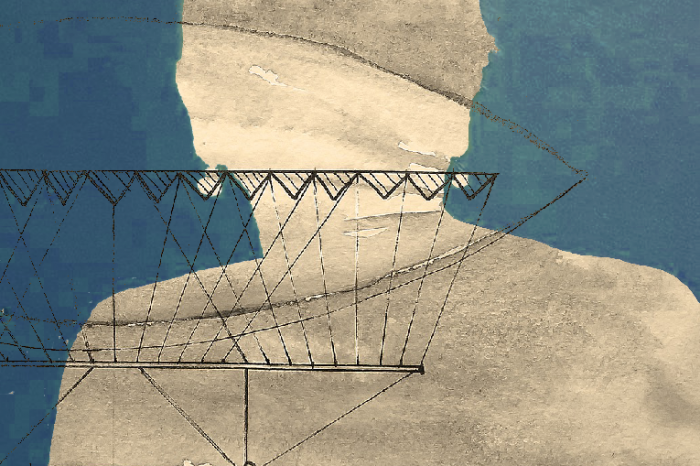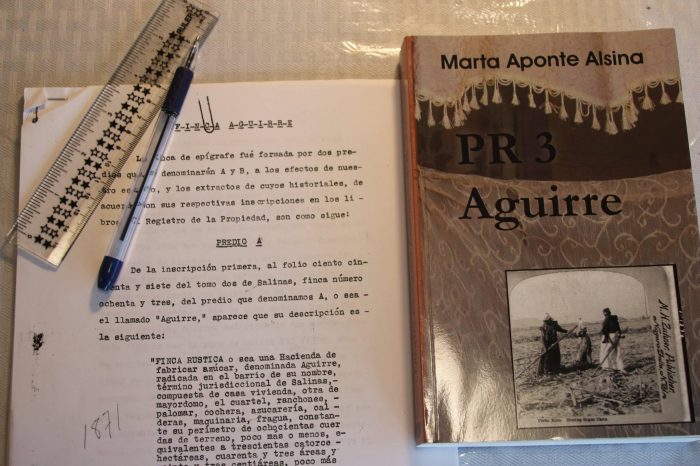Antonia y las metáforas hijas

Sin embargo, cada 4 de marzo, pienso en Antonia. Antonia Martínez Lagares, asesinada el 4 de marzo de 1970 por un policía que, según la historia y las historias, respondió mortalmente al grito de “¡Asesinos!” durante la “pacificación” de una revuelta estudiantil y pueblerina a raíz de las protestas en contra del ROTC.
Durante varias décadas, mi “pensar” en Antonia se limitaba al símbolo nacional y nacionalista ya definido, para mí y para otros: la niña víctima de la opresión, de la brutalidad policiaca y del colonialismo. Un símbolo agrupable bajo las categorías de “metáforas madres” relativas a la “isla doncella” y al “cadáver” que hace poco describía aquí, en este mismo foro, Marta Aponte Alsina con su habitual maestría. Me despertaba, pensaba en Antonia, y me iba a alguna marcha o a alguna cosa por el estilo.
Pero de un tiempo a esta parte (y es que una envejece, o madura, y el cerebro comienza a exigir alguna complejidad de sus metáforas, al menos de las personales) pienso en Antonia, y en lugar de salir a alguna marcha me da por tratar de saber más. Y es que los símbolos nacionales, en tanto compartidos y colectivos, se vuelven necesariamente planos, planos y bidimensionales como las banderas mismas. Antonia es metáfora de nuestra condición y nuestras luchas precisamente en tanto doncella (en el sentido de su juventud y de la promesa de vida rota que su asesinato implica) y precisamente en tanto muerta. Sí, Antonia tuvo que morir para convertirse en metáfora, en símbolo. De la Antonia viva, la Antonia previa al hermoso cadáver que homenajeamos cada año, no sé nada.
Busco alguna información sobre la viva. Encuentro poco. Algunas referencias a sus padres, que estaban en ese momento en Estados Unidos (¿la metáfora del viaje, tal vez, el viaje que casi todos emprendemos a la metrópoli del segundo invasor?), algunas referencias a lo que estudiaba en la universidad (¿otra metáfora, el asesinato del magisterio?), y referencias a sus razones para gritar (si es que gritó, porque eso tampoco lo sabemos con certeza.)
Le explico eso a mi cerebro, pero es en balde. Ya la metáfora se ha esponjado en mí. Ese esponjarse marca el paso de símbolo nacional a metáfora personal, de la isla distante (porque yo, como los padres de Antonia, me encuentro en este momento en pleno viaje, en plena metrópoli, en plena meca) a la isla interna, personal, la que recursivamente me define al tiempo que la defino, la que difícilmente responde al intento de crear, y compartir, un slogan. Se esponja Antonia en mí, decía (los cadáveres se esponjan al desintegrarse, y las ideas se esponjan para hacerse más complejas, más interesantes, o para morir en el intento) y necesito información para darle algún contorno a la imagen borrosa que ha reemplazado la recordación simplona de mi juventud.
Leo los periódicos de la época. Me frustra la incompletitud de su cobertura, pero trato de ordenar lo que me dicen en un nuevo relato. Me impresiona primero el rol del azar. Antonia muere porque decide pararse en el balcón con otras personas a mirar el corre y corre, el abuso y la locura que abajo en la calle se desarrollaban. Abajo en la calle, un joven tropieza, matando así a Antonia sin querer porque al tropezar, atrae la atención de los policías (me los imagino jadeantes, buscando una víctima fácil, borrachos de violencia), que aprovechan para golpearlo. Alguien (Antonia misma, tal vez) les grita “Asesinos” a los abusadores. Uno de los policías decide darle la razón al grito: apunta en dirección al balcón de Antonia y dispara.
Al día siguiente, por cierto, el titular del periódico leía: Policía ocupa la Universidad, pone fin a la violencia. Un senador le dijo a la prensa que los policías no estaban armados. Otro felicitó al rector por llamar a la policía y poner así “un fin al vandalismo en contra del ROTC”.
En la existencia fácil de mi teclado, imagino a mi cerebro esponjarse con la metáfora en titubeante pero implacable expansión. Lo que ocurrió con el cerebro de Antonia en 1970 fue mucho más literal y más cruento. La masa encefálica de Antonia, le explicó a la prensa el médico forense al día siguiente, se desparramó por el orificio causado por la bala. La maldita bala había penetrado el cráneo de la muchacha por la región frontotemporal, dejando allí múltiples fragmentos. Había herido también, de paso, a otra persona en el balcón, un joven veterano de Vietnam.
La región frontotemporal. De haber sobrevivido, Antonia hubiese estado expuesta a todo tipo de problemas. Los lóbulos frontal y temporal están asociados a importantes funciones (“ejecutivas”, se llaman, pero ese nombre no me gusta), en ámbitos como el lenguaje, las emociones, la razón misma. Tal vez habría quedado loca, muda, o incapaz de comprender lenguaje o incluso de moverse.
Pero especulamos. El caso es que la bala la mató. Y es así y solamente así, muriendo, que Antonia se convierte en símbolo nacional. Los grupos independentistas, nacionalistas, antimilitaristas y demás la asumieron rápidamente como poster child. Y ojo, nota, paréntesis, no estoy diciendo que esa cooptación esté mal, probablemente fue perfectamente apropiada, sencillamente anoto que se trató, de entrada, de un símbolo doncella-cadáver. Un símbolo que poco tuvo que ver con la joven viva excepto en la medida en que esa vida fue cortada injustamente por la bala de un maldito cuya identidad, truculentamente, la policía protegió hasta el día de hoy.
***
La isla es personal.
4 de marzo de 1970. Una joven puertorriqueña de diecinueve años emerge del dormitorio que comparte con su amante y compañero, de dieciséis. Ella tiene la melena larguísima, negra y lacia, él un afro fabuloso y piramidal. Son flacos, tocan guitarra, creen en el amor libre, escuchan a Joan Báez y a Atahualpa Yupanqui. Usan marihuana y ácido. No pudieron ir a Woodstock pero asistirían, felices, dos años más tarde al concierto Mar y Sol. Son nuestros hipis criollos. Representan el quiebre entre la generación de los babyboomers y sus padres. Ambos se han escapado recientemente de sus respectivas casas en Río Piedras, Puerto Rico, y viven su romance (romance a punto de convertirse, en rápida secuencia, en matrimonio, paternidad y divorcio) en una ratonera de cantazo en la ciudad de Nueva York.
La muchacha toma café y fuma día y noche. Eso, y leer, son sus actividades predominantes.
Sabe que está embarazada. Sabe que acaba de concebir una criatura. Lo sabe porque sintió (según me explicó muchos años más tarde, en el 2012) una sensación post-coito como de maquinaria, de cloche de auto, de engranajes industriales poniéndose en marcha en su vientre.
Salió de la habitación y preparó la cafetera. Al encender el radio en la estación boricua, se enteró de las protestas y de la muerte de Antonia. Puso una mano sobre su panza plana, encendió un cigarrillo, y pensó en la reencarnación.
Exactamente nueve meses más tarde nacía yo, una bebé tranquila y morena, con ojos oscuros y un pequeño afro.
***
Saberme concebida (o saber que mi madre me piensa concebida) el día de la muerte de Antonia no generó la curiosidad que describo aquí, la expansión esponjosa de la metáfora nacional doncella-cadáver en mi mente. Yo no sostengo creencias particulares en/sobre/contra la reencarnación, y mi curiosidad por Antonia comenzó mucho antes. Es justamente cuando comparto esa curiosidad con mi madre (que dicho sea de paso, ya no cree en las metáforas, ni en la nación, ni en los humanos y sus símbolos, aunque de cuando en cuando juega con ardillas, patos, y otros animalitos) que ella decidió hacerme este cuento. Y yo le creo, porque entre sus muchas idiosincracias mi madre cultiva la alocución constante y compulsiva de la verdad, o al menos de su verdad. Tan es así, que donde otros verían tacto, omisión, especulación o silencio, ella ve mentiras inexcusables.
Pero me salgo del tema.
¿Y cuál es, me pregunta el lector, ya impaciente, el tema ese?
Pues a la verdad no estoy segura. Es la transformación de la metáfora nacional en la metáfora personal, supongo. Es la exploración, desde la distancia y a media luz, de la isla interna, propia, del Puerto Rico que no se limita a la patria agónica que observo y siento sino a la identidad individual que inevitablemente se altera y reconstruye con los años. Tal vez el tema es también la reencarnación y sus peligros. No el peligro de la reencarnación de las almas (esa no me preocupa particularmente, ya lo dije) sino el de la reencarnación de las metáforas, la traducción de los modos de ver a nuestro país en formas particulares de pensarlo y actuar sobre él.
Porque sobre una doncella que solamente vive como símbolo en tanto doncella y en tanto muerta, no hay mucho que hacer, más allá de honrar su memoria. Y si mi país tiene alguna esperanza, ésta tendría que ir de la mano de la capacidad de generar símbolos que nos permitan algo más que estar enfermos, ser violados, recurrir al ingenio bobalicón e inofensivo o, sencillamente, morir asesinados. Especialmente si morimos desconocidos, o más bien conocidos solamente cuando y como muertos. En fin, que los símbolos importan, vamos, y que mientras exploro el esponjar de los propios e internos me pregunto si colectivamente no habría que permitir que los nacionales y colectivos se expandan, se hagan más complejos, y se reproduzcan en símbolos nuevos, distintos, acompañados de otras posibilidades de pensamiento y acción.
…No sé.
Ese párrafo final funciona, suena a final, a conclusión adecuadamente opinionada. Pero me temo que “el tema” es más inofensivo, más tentativo y simple. Se trata de que una envejece y se reconoce como más compleja de lo que creía. Se trata de que las metáforas personales también son más complejas de lo que una creía. Se trata de que, tal vez, las de los países también lo son. Qué puedo decirle, lector insatisfecho. ¿Que esta historia continuará?