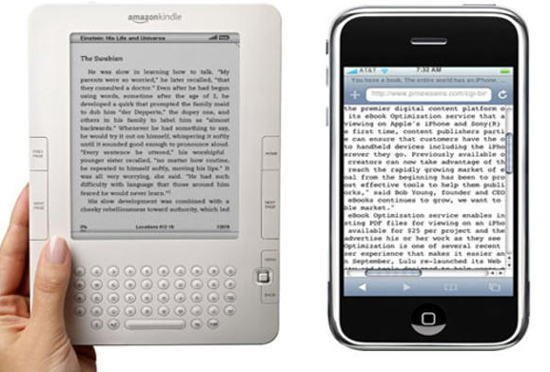Casa dejada, casa tomada
1. El recorrido
Cuando llegué a la casa de la Calle Bouret, Alfonso me estaba esperando. “Entra”, me dijo. Me asomé y la tiniebla era absoluta. Eran casi las ocho de la noche y, por supuesto, la oscuridad y mi severa miopía nocturna no me dejaban ver absolutamente nada. Parece que Alfonso notó mi total perplejidad, me haló por el brazo y me dijo, “Yo te guío.” No me dejé guiar, por supuesto. “No sé donde apoyar el bastón. No me quiero caer.” Y él, simplemente, me agarró. “No te preocupes. Te vas a acostumbrar a la oscuridad. Ya mismito comenzarás a ver. Suave. Dale.”
Pues, no. No veía nada en absoluto. Pero me dejé llevar. El pasillo de entrada me pareció interminable y al final sentí una escalera que bajaba. Preparé la pierna para bajar, pero, como no había ningún desnivel, pisé demasiado fuerte y casi me caigo. Me dolió más en la inteligencia que en la pierna. Me apoyé en la pared y a mi izquierda sentí la primera luz: un cono anaranjado de esos que avisan peligro en la carretera, pero este brillaba intensamente. Al pie del cono, una enorme vasija rota, volcada en el suelo, de donde salían pedazos de cemento.
 “Se despegaron del techo”, dijo Alfonso. “Encontré esa cornucopia en uno de los closets, y la aproveché para echar esos pedazos de empañetado. Las varillas del techo están explotás. El techo se está cayendo.”
“Se despegaron del techo”, dijo Alfonso. “Encontré esa cornucopia en uno de los closets, y la aproveché para echar esos pedazos de empañetado. Las varillas del techo están explotás. El techo se está cayendo.”
Mientras avanzaba hacia lo que parecía la sala, noté que alrededor de esta cornucopia alumbrada por una señal de peligro la sala estaba vacía. Sin duda era la sala típica de las casas puertorriqueñas de los treinta a los cincuenta, con ventanas miami de las viejas, losetas hidráulicas del país veteadas quizás color salmón. “Típicas”, dije. Zócalos gruesos. Techos a diez pies. Como las demás casas Spanish Revival que he visitado.
Ya me estaba acostumbrando a la estridencia de la luz naranja cuando noté, cerca de esta cornucopia ridícula, una enorme bolsa de 25 libras de Arroz Sello Rojo.
“¿Y eso?” “Estaba en un clóset, Lilliana. Esto es lo que dejaron cuando se fueron hace un montón de tiempo.” Esperé unos minutos con impaciencia, mirando hacia la oscuridad circundante, tratando de adivinar alguna puerta o vano hacia donde caminar. “Yo te llevo. Por aquí.” Luego de unos veinte pasos en la oscuridad total, entramos al primer cuarto. Visitamos tres en total, y dos baños, atravesando lo que percibí como largos trechos de oscuridad para llegar a lugares intensamente iluminados con estos mismos conos anaranjados.
En la primera habitación, en una esquina en el piso, había una chiringa de la bandera de los Estados Unidos, que cada cierto tiempo ondeaba.
Noté que estaba energizada por un abanico. Una amenaza. Me enredé en el cable eléctrico. Mirando el cable vi una especie de insecto gigante, que resultó ser una vieja afeitadora eléctrica. “Estaba ahí, encima del aire acondicionado. Parece que se cayó, y decidí dejarla tirada ahí mismo en el piso.” Parecía un monstruo. Me di cuenta de que la oscuridad me estaba poniendo muy ansiosa.
En la segunda habitación, la luz venía desde dentro del clóset. Allí había un enorme recipiente negro, tumbado en el suelo, que llevaba en su lomo un microscopio pequeño.
 “¿Y esto?” “También estaba aquí, en la tablilla de arriba de este clóset.” La sombra que creaba la luz del cono anaranjado le daba al aparato una solemnidad de película de científicos locos. “Ese es un candungo de kerosén. También estaba aquí. Lo dejaron.” En la tercera habitación, el cono estaba sobre una mesita que parecía un altarcillo doméstico.
“¿Y esto?” “También estaba aquí, en la tablilla de arriba de este clóset.” La sombra que creaba la luz del cono anaranjado le daba al aparato una solemnidad de película de científicos locos. “Ese es un candungo de kerosén. También estaba aquí. Lo dejaron.” En la tercera habitación, el cono estaba sobre una mesita que parecía un altarcillo doméstico.
Sobre él, una vieja plancha eléctrica para hacer sándwiches, de esas que también se usan para freír huevos y hacer revoltillo, y sobre ella, una campana de cristal. Adentro había un muñeco vestido de joven adolescente, inclinado, mirando sus zapatos. El cono de luz estaba encima de la campana. El muñeco lucía francamente siniestro. “Lo vestí de adolescente. Imaginé que éste era el cuarto de un muchacho joven.”
Pasamos otra trampa de oscuridad y entramos a un baño enorme. Sobre el inodoro, un bulbo desmesurado que no era otra cosa que un bolsón de plástico lleno de bolsas de la tienda Marshalls.
“Me encanta Marshalls. Pensé poner estas bolsas aquí. Todo ese consumo sobre el inodoro.” “Buen lugar,” respondí.
En el último baño, vi algo que me conmovió: un traje blanco, bordado con primor, quizás de una jovencita a lo más quinceañera, extendido en el fondo de una bañera cuadrada y recostado sobre una almohada con volante también bordado.
“¿Eso también estaba aquí?” “Sí, detrás de la puerta de uno de los cuartos. Eso fue lo que la gente dejó. Cosas que no tienen que ver unas con las otras.”
2. El comentario
Alfonso Muñoz es pintor, artista de la instalación, coleccionista de cerámica ornamental francesa, curador de ornamentos modernistas, diseñador gráfico que elabora instrumentos educativos, y en estos momentos, está encargado de cuidar una casa en la Calle Bouret en Santurce. Ha decidido vivir en los altos, en un pequeño apartamento rodeado de una bella terraza, y ha dejado vacía la casa original para dedicarla a realizar instalaciones. Su primera exhibición internacional consistió de fotografías de muñecos pequeños instalados en diversos escenarios construidos como casas de muñecas. La exhibición incluía también estas casas, construidas por él. En esta ocasión, decidió utilizar la de la Bouret como una enorme casa de muñecas para pormenorizar la descomposición de nuestra burguesía de los cincuenta, en aquel entonces en plena prepotencia y esperanza, con sus casitas Spanish Revival en un Santurce aún espléndido.
Por otra parte, el arte de la instalación es un producto de la decoración de interior, con raíces en el Barroco y un desarrollo enorme en las últimas décadas del siglo XX. Lo más retante de la instalación es que, además de ocupar un espacio tridimensional, acoge objetos heteróclitos, incluso arte original, o copias de obras realizadas por otros artistas. Una vez los objetos entran a componer una instalación, pasan a ser elementos indispensables del conjunto, y todas sus partes quedan “apropiadas” por el artista, incluso aquél arte que no sea original del artista creador de la instalación. Se trata de una pieza que, siendo o no específica para el lugar, puede ser recorrida por el visitante, y experimentada como arquitectura. Es difícil documentar una instalación, pues no se aviene a ser observada desde un solo punto de vista. La instalación necesita tiempo: el tiempo que toma el recorrido.
Esta instalación de Muñoz, construida con los restos de una mudanza de hace muchos años, implicó realizar una especie de scavenger hunt por los escondrijos y los vericuetos de la casa, y la preparación de una secuencia de escenas construidas a base de los hallazgos. La forma en que está organizada —escenarios iluminados con una luz aparentemente intensa, pero no lo suficiente como para disipar la oscuridad circundante— crea un mapa de intermitencias entre luz y oscuridad que fragmenta toda posibilidad de relato. Bien mirado, no obstante, nos encontramos ante una estructura de “novela gótica” que aprovecha los recursos de la ruina, la oscuridad nocturna, la claustrofobia, lo inefable en la mensura del espacio, y la fragmentación espacial misma para desconcertar al visitante, pero sobre todo para insinuar, de forma aún así deliberada, eso que Freud llamó “lo ominoso”, es decir, el sobresalto y la angustia que crea la desfamiliarización de lo familiar gracias a la repetición o reaparición de algo ya olvidado de nuestro pasado, en este caso, de nuestra infancia y adolescencia.
Elementos interesantes insinuados en este relato gótico trabado por Muñoz es la idea de la casa en ruinas, claramente una alusión a la crisis de esa burguesía acomodada que hoy se encuentra en una debacle casi total. El techo se le viene encima al arroz Sello Rojo, alimento de preferencia en la isla en el pasado, y hoy una bolsa vacía más en la industria local. El microscopio en el clóset podría insinuar la ceguera ante la minucia, que pudiera haber abonado a la situación actual. La construcción de las biografías de los “hermanos” —el niño y la niña— y el elemento erótico del traje de la niña en una bañera que se encuentra entre sus cuartos respectivos, quizás aluda a la trama del incesto y la debilitación de la progenie, con consecuencias catastróficas en la constitución de un árbol genealógico saludable en términos políticos y económicos. La huella del padre se siente sólo en la primera habitación: la chiringa con la bandera de los Estados Unidos, que ondea artificialmente mediante un abanico. La máquina de afeitar en el suelo indica la crisis de ese padre cuyo hijo se ha quedado en una adolescencia imberbe y se niega a salir de su burbuja.
Estas escenas constituyen una especie de álbum familiar que sirve de base a una memoria repetitiva de una burguesía que hoy se encuentra con un futuro incierto, cuyos hijos quizás no logren engrosar la riqueza familiar, hoy decaída, ni logren su independencia personal porque no habrá espacio social para ellos. De alguna forma adivinamos que, en esta casa Spanish Revival donde ondea artificialmente la bandera de los Estados Unidos, sólo podemos hallar el relato gótico de la decadencia de la estirpe, según lo atestiguan los propios restos familiares regados en medio de la ruina. De hecho, el visitante se siente como el doble que revive hoy el origen de esa estirpe, que hoy sólo rodea la oscuridad, y brillantes avisos de peligro en la carretera hacia el mañana. Estamos varados en el lugar de un accidente: el desfondamiento del origen.
Alimentando la secuencia de escenas con un enorme sentido de peligro de tropezar, Muñoz nos hace pensar en el tropiezo como gesto fundante de esta secuencia de piezas que nos brindan la fantasmagoría del futuro como callejón sin salida. Me importa mucho que esta pieza —titulada La casa de la Bouret— sólo pueda ser vista allí, en la propia casa, y que sea también la casa en la cual el artista ha decidido no vivir, y que sólo pueda verse de noche y por invitación —realmente, cualquiera puede ir, tocar el timbre y pedir verla—y que no esté a la venta, que esté hecha de pedazos del propio lugar —y en esto me recuerda al Land Art— y que, como las piezas site specific de la colombiana Doris Salcedo, ostenten la memoria propia como repetición de otras tantas memorias que nos rodean desde otras vidas.
Tener que narrar la memoria con objetos nos habla del estado fallido del lenguaje, de una casi violenta incapacidad de narrarnos en nuestro estado actual. De que, para decirnos, debamos ostentar los objetos que nos delatan o nos aquejan o nos definen en un tiempo y en un lugar. Estamos atragantados por el silencio de lo inenarrable bajo la luz mortecina de una señal de peligro. Como en el inquietante cuento de Julio Cortázar —Casa tomada— pronto estaremos arrojados a la calle, rodeados de oscuridad.