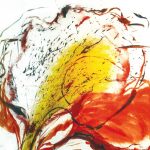Construcciones de naipes sobre las aguas
La vocal encinta y otras encarnaciones, de Rosa Vanessa Otero
 Hace varios años me pidió Rosa Vanessa Otero que escribiera la nota para la contraportada de La vocal encinta y otras encarnaciones, de reciente publicación. En aquel entonces, me releí To Muddy Death, su libro premiado en 2011 por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y la versión en Word de Encarnaciones. En esta ocasión, he vuelto a hacer ambas lecturas y he tenido acceso, por primera vez, a La vocal encinta, sugerente título que me estuvo cucando la cabeza por buen tiempo antes de que el libro estuviera impreso. ¿De qué vocal habla?, me pregunté. ¿De las vocales abiertas, como nos enseñaron en la infancia, las que tienen “barriguita”: la a, la e y la o, y que, por lo tanto, son las únicas que pueden llenarse “de algo”, en las que puede haber preñez? …hasta que descubrí, al tener el libro en mis manos, que la autora hace un juego tipográfico con todas las vocales en los títulos de los poemas poniéndolas en mayúsculas para que sobresalgan; como si nos preguntara, ¿qué somos sin las vocales?
Hace varios años me pidió Rosa Vanessa Otero que escribiera la nota para la contraportada de La vocal encinta y otras encarnaciones, de reciente publicación. En aquel entonces, me releí To Muddy Death, su libro premiado en 2011 por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, y la versión en Word de Encarnaciones. En esta ocasión, he vuelto a hacer ambas lecturas y he tenido acceso, por primera vez, a La vocal encinta, sugerente título que me estuvo cucando la cabeza por buen tiempo antes de que el libro estuviera impreso. ¿De qué vocal habla?, me pregunté. ¿De las vocales abiertas, como nos enseñaron en la infancia, las que tienen “barriguita”: la a, la e y la o, y que, por lo tanto, son las únicas que pueden llenarse “de algo”, en las que puede haber preñez? …hasta que descubrí, al tener el libro en mis manos, que la autora hace un juego tipográfico con todas las vocales en los títulos de los poemas poniéndolas en mayúsculas para que sobresalgan; como si nos preguntara, ¿qué somos sin las vocales?
Nada, sin las vocales somos nada, tan solo un inventario de sonidos — esas divinas consonantes — que no llegan ni a primera sin el abrazo de esas cinco letras que nos entran con sangre en la infancia. La vocal es la voz, y está ávida de recepciones, ahíta de futuro. Somos nada sin las vocales del mismo modo que no somos nada sin la poesía ni los poetas, esos integrantes de una secta necesaria y que — cito a la poeta — “ejercemos aburridos nuestro oficio, exiliados, / añorantes de no se sabe qué región iluminada, / nosotros, nombradores, /dueños improbables de este reino…”. Somos, nos dice, los que sabemos “fracasar en lo profundo”. Las encarnaciones son, entonces, la lógica coagulación del trabajo poético, siendo los textos previos la misma cosa.
Título aparte, tal pareciera, al leer como un todo La vocal encinta y otras encarnaciones, que Rosa Vanessa Otero es una poeta melancólica; pero, ¿acaso lo es? Todo tiende a que lo concluyamos. Es éste un libro imbuido de insatisfacciones, de fracasos, de exilios, de una “torpe voluntad de incendio”, desencuentros, carencias, dudas (siempre la inteligente duda), privaciones, cegueras, escasez, errores, ausencias, desórdenes, extravíos, insuficiencias y tantos otros vocablos para aludir a la imperfección vital y del entorno; y que, además, son rematados con la “incapacidad” (reconocida como imposibilidad) de nombrar siquiera adecuadamente en este libro que, como bien señala Jesús Tomé en uno de los anejos que lo acompañan, tiene por objeto a la poesía misma.
Una aparente privación rige este libro y debemos descifrarla.
Para descifrar la melancolía, vayamos a Freud, quien, al distinguir la pérdida en el “duelo” de la pérdida en la “melancolía”, apunta que ésta última (contraria a la primera, que es por un objeto exterior) “ha tenido efecto en su propio ‘YO’.” Más aún: que no (se) sabe en qué consiste dicha pérdida.
Por su parte, Julia Kristeva, al hablar de uno de sus pacientes, describía el “hueco negro” del melancólico como “su cosa, su morada, el hogar narcisista donde se abismaba y también se recuperaba”. Es decir: la pérdida, la atracción del abismo, como algo cómodo, el lugar de una complacencia desde la cual se escribe, en la cual se desea permanecer, a la cual se desea regresar.
Pensemos en una escritora como Alejandra Pizarnik y su mito o en una pintora como Frida Kahlo, tan cómodas cada una en sus respectivas y oscuras moradas desde las cuales construyeron sus leyendas y, por ende, la fascinación de los lectores y espectadores.
Pero no. Rosa Vanessa Otero, contrario a esos fenómenos del mercado que acogen a los suicidas y sufrientes para alimentar un morbo que se traduce en consumo, sabe cuál es su aparente o posible pérdida: la de la palabra… y con ello se engarza en una larga tradición de la cual nuestro Luis Palés Matos es maestro extraordinario. De paso, tiene Palés una profunda presencia en la poesía de Otero. Y no es porque Otero haya perdido la palabra, sino porque quiere alcanzarla e, inconformista al fin, como debe ser, intuye que no podrá hacerlo mientras, paradoja, lo está haciendo. Es por ello, precisamente, que la increpa.
Quiero apuntar a los que me parecen dos rasgos significativos de este libro y, en general, de la poesía de Otero. Contrario al delirio doliente de una Pizarnik o de otras poetas en esa línea, la poesía de Otero, si bien se mueve entre extravios y ansiedades, como dije antes, se distingue — y aquí voy a utilizar un recurso que Otero usa con frecuencia, el oxímoron — … se distingue, repito, por una agitación serena, que es casi lo mismo que decir por una serenidad agónica, una serenidad en constante estado de alerta. La inteligencia tiene que ver mucho con eso, así como el dominio del lenguaje y del género literario que Otero maneja. No quiero decir que Pizarnik o las otras autoras no hayan sido inteligentes. Lo que quiero decir es que Rosa Vanessa Otero ha tomado esos estados de alteración y los ha pasado por un sedazo que los aquieta, que hace que la marea baje, que provoca que podamos mirar esa agua calmada y caminar sobre ella.
En segundo lugar, debo apuntar a un rasgo de To Muddy Death que se reitera aquí: la capacidad que tiene la autora para apostrofar a sus distintos interlocutores: la poesía, el poema, el poeta, los poetas, la madre, a sí misma como autora, la luz, la belleza. No obstante, sus apóstrofes, esas alocuciones que dirige a esos otros cuestionando o reclamando algo, poseen una gran carga de autoridad: constituyen un acto de poder. De ahí que, a pesar de los ribetes de melancolía y de sumisión en un estado de precariedad lánguida o narcisista que podría tener nuestra poeta, estamos hablando de una toma de poder en medio de la palabra para invocar a la palabra; y ello matizado por una rabia también serena. Apostrofar, palabra que procede del griego, quiere decir “volverse hacia el otro lado” y se recurría a ella en el teatro para referirse “al momento en el que uno de los actores daba la espalda al público para hablar con otra persona, ya fuera real o imaginaria”.
Al apostrofar, la poeta incurre al unísono en dos actos de poder: metafóricamente, le da la espalda al lector al mismo tiempo que increpa a su interlocutor, real o imaginario, que es, en primera y última instancia, la poesía. Esa interpelación tiene aún una mayor carga de poder pues el término “interpelar” proviene del mundo parlamentario cuando el que la emite impreca a otro para que cumpla con algo o responda por alguna acción cometida. Y solo se da entre dialogantes del mismo rango en entornos de privilegio.
Lo apóstrofes de Otero tienen, además, otra particularidad: poseen la misma función y fuerza, como recurso literario, que la pregunta retórica, que, al dizque cuestionar, realmente establece. El apóstrofe, al no recibir ni esperar respuesta porque, en realidad, no la necesita, queda, declara, pauta, determina.
La ambigüedad que encarnan algunos textos ofrece, además, la posibilidad de que, en lugar de la poeta estar apostrofando a la poesía, a la voz, a la palabra, esté apostrofando a un amado desde el más obsedido y profundo fervor. Eso podríamos llamarlo riqueza literaria.
Sumemos a esto el que la mayoría de los poemas son breves y funcionan como ramalazos de luz que deslumbran y ante los que el lector queda “cegado” y sabe que tiene que dedicarle más tiempo para reflexionar y pretender aprehenderlo.
No hay melancolía narcisista en este libro. Más bien se trata de una “pérdida” matizada, una pérdida que es más bien, como dije antes, búsqueda. “Lo bello, ¿puede ser triste?”, se pregunta Julia Kristeva también. Algo de este matiz hay en esta poesía de Otero.
Sin que lo sepa mucha gente, Otero es una de nuestros escritores que más galardones ha obtenido. Es este un dato importante porque ha procurado que esto, al igual que su propia persona, se haya mantenido “por debajo del radar”; y estamos hablando nada menos que de seis premios en una autora que todavía no sale de la cuarentena. Estamos ante una escritora en la que, ante tantos laureles, el alarde no haya cobijo. Eso, al menos para mí, es importante, al igual que la meticulosidad. Ésta última sí tiene amparo en Otero. La meticulosidad, otra vez, suele ser hija de la inteligencia, de la obsesión, de la pasión; y, si se quiere, de la manía. Pienso en el pulcro y meticuloso trabajo de un serigrafista como Osvaldo de Jesús, cuyas piezas — ya sean sobre naturaleza o sobre componentes electrónicos, en pequeño o gran formato — dan cuenta de un empeño en la perfección, de una vehemencia que solo se rinde hasta el trabajo final. Otero… igual.
Tan meticulosa es nuestra autora, como editora que es, que no puede prescindir de ofrecernos este libro acompañado del marco cronológico y creativo en que fue concebido; o, mejor dicho, en que fueron concebidos los dos poemarios que lo conforman y las consecuencias iniciales que tuvieron.
En La vocal encinta y otras Encarnaciones volvemos a encontrarnos con referencias cultas pretendidamente ocultas, con el dominio del lenguaje que tiene la autora, con la imprescindible ambigüedad poética, con ese fino balance de su escritura entre hermetismo y transparencia, entre introversión e interpelación al mundo; y ello acompañado de trastoques sintácticos que nos desconciertan poéticamente para mantenernos en ese asombro que la poeta promulga como mecanismo para deleitarnos en/ante lo que nos rodea y observamos. Con un tono presagioso las más de las veces, en ocasiones dramático, vuelve a atender también sus viejos temas: la poesía — sus límites y alcances —, la muerte, la vida doméstica, la condición femenina, las pérdidas, cómo la poesía la construye en lugar de ella a la poesía (que termina consumiéndola), y la voz de la poesía y la voz de la mujer muchas veces como una sola voz.
Sabe Rosa Vanessa Otero que, por más que inscriba, lo está haciendo sobre el agua (“Construcciones prodigiosas / de naipes sobre las aguas / el poeta y su palabra.”, nos dice) o construyendo un tapiz, como el de la página 57, que, con tan solo halarse un hilo, se deshace toda su urdimbre. Sabe Otero que eso que ha escogido como camino es una estatua de sal (o de piedra, igual da) que, después de haber atisbado la belleza o alguna precaria exactitud, se desmorona. Su pretensión — de ello es consciente (y de ahí su ingente esfuerzo como poeta) — es que en este libro la palabra se haya hecho carne, aunque sea por un ramalazo de segundo. Este libro, como toda buena poesía, hay que leerlo por sorbos, con detención.