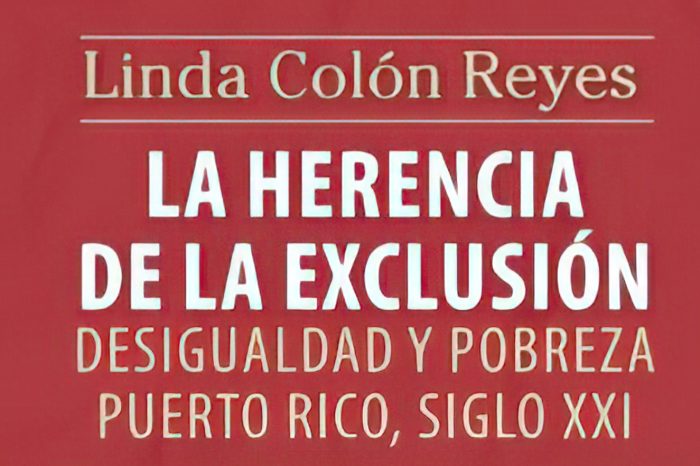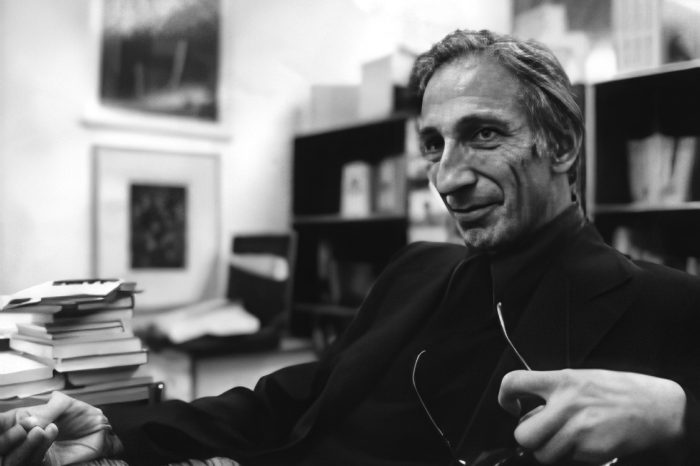foto/Carlos Giusti AP.
1
Las imágenes de la tormenta son imágenes como de guerra. Abruma la destrucción, la imposibilidad de los caminos, las montañas rapadas color marrón y ese silencio desgarrador del que anda con el ánimo destrozado. Nunca antes habíamos sido golpeados con tan ciego furor. “Hay golpes tan duros”, decía Vallejo, “golpes como del odio de Dios”. La precariedad, dolorosamente abyecta, impactó la población más desposeída y la sumió en una vida digna para ser llorada. La furia del huracán convirtió en ruinas a sectores rurales completos, que todavía aguardan por el auxilio prometido y pospuesto sin resquemor. Cientos de puertorriqueños murieron a causa del impacto directo del huracán o, lo que fue peor, la secuela de la devastación.
Hay momentos cruciales que marcan la vida de los pueblos, como huellas imborrables desde donde se construye la memoria. Son momentos insospechados, fortuitos, que atrapan y definen un antes y un después, nosotros y los otros, como rupturas imprevisibles que capturan el emblema de la irreversibilidad del cambio. Redefinen la relación del ser humano con la naturaleza y del ser humano consigo mismo. Ante la ausencia puertorriqueña de voluntad de poder, parecería que la naturaleza ensañada, con su férrea disposición a la renovación, decidió en nombre nuestro. Envió a millares fuera de nuestras costas, rescató la idea olvidada de comunidad comprometida, perdida desde no sé cuándo en la memoria caribeña que heredamos, y unió, como nunca antes, a los puertorriqueños insulares con los puertorriqueños migrantes y sus descendientes. Sí, la naturaleza fue lo que nos llevó al umbroso límite, pero bien sabemos que ya sufríamos una década de depresión económica ininterrumpida y fantasmática. Lo que sucedió fue, sin duda, la tragedia dentro de la tragedia, el despojo de la indigencia.
2
¿Cómo se recupera un país de una doble catástrofe, una natural y otra manufacturada, y vapuleado, además, por los voceros del imperio, como recordándole cierta culpa primigenia en la que ellos no asumen responsabilidad alguna, como si fueran entes neutrales o un ejército de salvación invitado? ¿De dónde vienen las fuerzas para la resistencia y la acción colectiva?
Sin ser panacea mágica, pienso que, en tiempos de desafíos, la educación como proyecto público y cultural es la institución social decisiva para la reivindicación. Ninguna como esta tiene la posibilidad de impactar masivamente amplios grupos poblacionales, formar el carácter de las personas, fortalecer su capacidad reflexiva y crítica, ampliar sus oportunidades de movilidad social con opciones económicas, contribuir a mejorar la calidad de la convivencia y, sobre todo, comprender ese amplio “mapa desfigurado” que constituye el complejo mundo que habitamos. Nunca como ahora el proyecto educativo puede ser más insustituible. Solo la educación reflexiva nos permite contextualizar el azar y la contingencia que nos ha golpeado, capturar la historicidad de nuestros quehaceres y las ambigüedades culturales, y proveer las formas ilustradas de la acción y la resistencia.
La educación es, eminentemente, un bien social que apuesta al futuro. Reconocerla como proyecto público a largo plazo implica que persigue unos propósitos humanos que trascienden la inmediatez estrechamente práctica, reductivamente utilitaria. Aceptarla como parte medular del contrato social y de los fundamentos de la convivencia sería un comienzo iluminador. Como institución cultural, los organismos educativos son centros complejos de transmisión, difusión y conservación de sabidurías acumuladas (intelectuales, científicas, culturales). En sus niveles iniciales son centros de socialización y aprendizaje, que permiten el crecimiento emocional y cognitivo de la población joven, y su iniciación irremplazable en las transacciones y ocupaciones de la convivencia humana. En sus niveles superiores son centros de ideas y cultura, de refinamiento de las facultades del juicio y la reflexión valorativa, y de la profundidad y amplitud del entendimiento humano.
Los organismos educativos guardan un notable parentesco con los Museos[1] y otras entidades culturales, a quienes se les mide con criterios estrechos y transaccionales de operación contable. En Puerto Rico, así como en buena parte de los Estados Unidos, domina en la educación, de un tiempo a esta parte, ese lenguaje árido del “accountability”, la productividad y la eficiencia. Una “hermenéutica de la sospecha” parece rondar a los centros educativos, señalándolos como imprácticos, desconectados de los modos útiles de sobrevivir y trabajar. Y estos son signos elocuentes de dónde están los valores y sus pesos relativos, y con cuánta superficialidad e incomprensión se juzga la educación como institución social. Qué duda cabe que todo proyecto social, o de cualquier clase, tiene que poseer cierta sustentabilidad y modo de reproducirse a largo plazo. Qué duda cabe que todo esfuerzo humano favorecido con recursos públicos debe dar cuenta de la ejecución y utilización racional de sus recursos. Pero, qué duda cabe que no se trata de eso, aunque una mirada epidérmica lo capture de ese frío modo financiero. Pienso que lo que está en juego es algo más fundacional y estructural, que amerita escrutarse con detenimiento. Se trata del marco de análisis, del paradigma o esquema, y la ideología que subyace, desde donde se emiten los juicios valorativos sobre el proyecto público de la educación.
Las narrativas prevalecientes sobre la actividad educativa son todas de inmisericorde acritud, dominadas para la inmediatez de la mirada y un desabrido pensamiento mercantil. El clima de desconfianza, ideológicamente antiliberal, concibe la educación como una mercancía intercambiable, similar a otros tantos bienes de servicio. Dejó de ser percibida como bien público, en función de un futuro prometedor, para convertirse en un lerdo medio de producción, sin fines alternos.
Este esquema de análisis privilegia las fuerzas del mercado para la educación y, por tanto, privilegia lo privado sobre lo público. Pero sabemos que toda educación es pública en sus fines, porque lo público es lo que tiene consecuencias públicas. De modo que lo que debería ser apenas un mecanismo para brindar un servicio, que puede ser o puede no ser competente, se transubstancia en la solución sustantiva y esencialista. El parti pris ideológico del esquema resemantiza lo privado como un fin valioso en sí mismo, y como el medio inescapable ante la falta de confianza y demonización de lo público. Tomar livianamente la acción privatizadora en la educación, como si fuera uno de tantos servicios privatizables, no advierte lo peculiarmente público, inalienable, de esa actividad formadora de ciudadanos.
La creencia de que algo valioso ocurre en la educación tan solo porque se completen ciertas formas escritas que documentan un llamado accountability, o que, no más por medir resultados y productividad con criterios del mercado, cierta transformación cualitativa acontece en la formación de las personas, es una soberbia falacia lógica que merece crítica y escrutinio estricto. El proyecto social educativo está sitiado por un paradigma de análisis que mercantiliza todo a su paso y que, hoy, conmueve a la educación, tanto en sus niveles elementales como superiores. Es un paradigma que desprecia lo público y la memoria cultural que la educación resguarda.
El mercado de la educación pública en Estados Unidos lleva luchando desde los años 90 con la tensión que genera la oposición de lo público y lo privado. [2] En Puerto Rico el debate había estado eclipsado desde el 1993, cuando se presentaron las primeras iniciativas privatizadoras, pero, tras la devastación del huracán reciente y en medio de la quiebra gubernamental, delegar lo público en lo privado parece ser la consigna revitalizada sin cualificación. Convertir la gestión pública en eficiente y sustentable significa, en este nuevo escenario, renunciar y transferir. Se claudica a buena parte de lo que es inherente a la función pública, reconociendo un nivel de incompetencia tácito, y se transfiere a un sector privado, por cierto muy menguado históricamente en Puerto Rico por la omnipresencia gubernamental. Existen actividades económicas que nunca debieron haber sido públicas; pero existen otras que son irrenunciablemente públicas, como los sectores de salud, seguridad y educación. Nuestra historia reciente da testimonio de la encrucijada de los servicios de salud privatizados por una política pública que, precisamente, no protegió la esencialidad del servicio.
Conmueve que, en medio de la más punzante tragedia colectiva del país, se trate con despiadada indiferencia las siete décadas de aportación de la educación pública en Puerto Rico, que con tropiezos y virtudes proveyó una plataforma respetable para democratizar los accesos educativos en la isla. Poblaciones desventajadas y pobres, poblaciones especiales y marginadas, pudieron educarse con muchas limitaciones, desde luego, pero muy por encima de otros países con niveles de riqueza material comparable, incluso superiores. El marco de análisis que predomina es deslealmente ahistórico, al pretender borrar la memoria de un sistema educativo elemental que, más allá de instruir, alimentó niños, distribuyó zapatos y vacunó contra enfermedades. La educación superior pública, por otro lado, a través de la UPR, ha sido un proyecto muy respetable de formación, investigación seria y desarrollo de los recursos humanos. Se gestó ese proyecto educativo en medio de las contradicciones y tensiones de las relaciones coloniales, con el macartismo y la ley de la mordaza de fondo. Todo el crecimiento reciente del sector de la educación privada en Puerto Rico ha sido posible, justamente, porque el sector educativo público realizó su función histórica con responsabilidad. Sería mezquino desconocer la contribución de la educación privada en los últimos años en Puerto Rico, como impermisible sería ignorar la centralidad de la educación pública en todos sus niveles para la vida puertorriqueña. Claro que necesita revitalizarse, y que se le permita encontrar su foco en ambientes divisivos, sobre todo en estos momentos duros en que la polarización política permite considerar a las instituciones educativas como botines depredables y prescindibles. Pero que un organismo, como una Junta de Control Fiscal, designado por el Congreso de los Estados Unidos para cumplir funciones coloniales, y al servicio del capital financiero, enuncie que la universidad pública tiene que parecerse a “las universidades públicas del norte”, con recursos cada vez más menguados, es un craso desconocimiento de la función histórica peculiar que ha tenido esa universidad en un país pobre y dependiente.
Al poder político siempre le incomoda la autonomía intelectual y crítica de los organismos educativos. Puerto Rico no es la excepción. Son centros de luchas, focos de resistencia, comunidades de pensamiento y aprendizaje, que ironizan y se ríen a sus anchas del poder. Sí, al poder le enfada ese inmenso observatorio de la condición humana, y de sus asuntos morales, culturales, políticos o sociales…, que descifra las dobles intenciones, las respuestas ambiguas, los racismos solapados y otras perversiones ocultas.
Los organismos educativos, a su vez, resienten el espíritu vulgar de filisteo que exhibe con arrogancia impresentable el poder político. Esa falta de transparencia y dobleces morales perturba la inteligencia, como irrita la presuntuosa insensibilidad que muestran muchos en los asuntos de cultura. La tensión de estas dos formas del poder tiene un largo historial que podría ser narrado, desde los inicios de las academias y los orígenes de las universidades. Es una tensión desigual y asimétrica, que varía con el tiempo, en la que el poder tiende a imponer su voluntad política, reclutando lugartenientes en los centros educativos, para quedar, luego, desbancado en el largo plazo, y así, nuevamente reafirmarse cierta inercia de los complejos organismos educacionales.
Rescatar la relación de imbricación y necesidad entre la educación y las formas de organización democrática será vital para superar las tensiones de estos poderes en conflicto. Las democracias se empobrecen y mueren cuando la inteligencia que la educación cultiva se debilita, así como imposible será fortalecer los sistemas educativos mientras desvitalicemos las instituciones de genuina participación democrática.[3] La educación nos debe dar un lugar en la ciudad, voces guiadas por la inteligencia y la reflexividad; la participación democrática y crítica debe permitir el fluir de las ideas, la mediación de los intereses, la tolerancia a lo distinto, a la oposición, a las minorías.[4]
La presencia de cierta forma de utopía se revela inevitable cuando se reclaman fines educativos ilustrados para zanjar las grietas de un ordenamiento social. Iluminar el esfuerzo crítico y ético de mejorar la convivencia humana, estará siempre guiado por una concepción con rasgos utópicos. Concebimos mundos de utopía para contraponerlos con frecuencia a las realidades defectuosas, a la civilización de las pasiones y a la irracionalidad de la estupidez humana. Es utópico en su enunciación abstracta, mas no irrealizable en cierto grado de su ejecución concreta. Es utópico porque aún no existe y sigue siendo el no-lugar, la armonía perdida que es soberanamente coherente. No concibo la utopía como una simple ficción que da la espalda a la realidad sórdida, ajena a las posibilidades materiales y espirituales de su realización, sino como racionalidad posible que acusa a “las fuerzas que tiran hacia lo obscuro”, en la elocuente frase de Henry James.
3
Las lecciones del huracán que atravesó a Puerto Rico son muchas y reveladoras de los momentos decisivos que vive la isla. Demostró que los seres humanos poseemos un insospechado equipaje para resistir la adversidad; que podemos normalizar la tragedia para no quedar destruidos física y moralmente. Las torturas pierden su eficacia tras un tiempo prolongado intentando diezmar al torturado. Eso no lo ha aprendido aún el torturador. Descubrimos que muchas de nuestras cosas, las que considerábamos imprescindibles para vivir, eran insignificantes, y muchas otras, que suponíamos dadas y permanecían invisibilizadas, resultaron ser las insustituibles: un techo que nos cubriera, una nevera energizada, una luz que nos alumbrara…
Vimos cómo, en estos momentos límites de indefensión, se depuran significados y desenmascaran realidades. La naturalidad de las catástrofes deberá ser revisitada con agudos ojos críticos, que contrarresten la mirada superficial de una epistemología bárbara. Aquellos que niegan las posibles causas científicas de la magnitud de estos fenómenos, fortuitos pero cada vez más frecuentes, están todos interrogados. Pero, además, es preciso preguntarnos cuánto manufacturamos los humanos de estas catástrofes naturales. Pensemos: inundaciones causadas por sistemas de tubería obstruidos o por construcciones impermisibles en la zona marítimo-terrestre; residencias informales con techos sin anclajes, destruidas al ser construidas en suelos quebrantables; tendido eléctrico frágil, sin soterrar y sin mantenimiento preventivo, y tantos otros efectos controlables por los humanos.
Por otro lado, la desigualdad social y económica del país, hasta este momento maquillada, mostró su rostro grotesco. Amplios sectores de la población, en efecto, vivían en la más extrema pobreza, y no lo percibíamos. Vimos y sentimos la fragilidad de un sistema montado en la dependencia, asediado por buitres, y una clase política incompetente, incapaz de crecerse en nuestra peor hora, que solo pudo pensar en la inmediatez de su propio porvenir político. Aprendimos que las tormentas crean mundos propicios para dar golpes puntuales a los bienes públicos más resistentes. Permiten crear estados de sitio, “estados de excepción permanentes”, en palabras de Giorgio Agamben, “umbrales de indeterminación entre democracia y absolutismo”, donde se desactiva con facilidad la distinción entre lo público y lo privado. [5]
Mas es preciso, igualmente, rescatar esas lecciones que alientan en tiempos ingratos. Cómo no celebrar esa solidaridad cálida de artistas, deportistas y sectores culturales diversos, que dieron el frente y supieron, desde el principio, que eran ellos una parte indispensable de nuestra reserva moral. Cómo no enorgullecerse de la existencia de comunidades completas, apoyándose en el dolor de la pérdida, compartiendo sus insuficiencias y riéndose de la adversidad. Cómo no agradecer a nuestros compatriotas en el exterior, que le imprimieron un significado renovado a las palabras patria, diáspora y resistencia nacional. Asimismo, reconocer a muchos norteamericanos que, con genuino desprendimiento, auxiliaron a nuestra población; universidades (Brown, Cornell, FIU) que albergaron a nuestros estudiantes, y rescatistas que estuvieron desde el primer instante del desastre natural.
Muchas palabras y cosas ya no significan lo mismo después del temible huracán. El absurdo y la tragedia adquirieron rostros muy visibles, lejos de las abstracciones existencialistas; pero también el compromiso y la fraternidad, muy distantes de los tratados de ética. Vivimos y reaprendimos el significado de ciertas palabras, como resistencia, resiliencia y crisis. Pero, ante todo, aprendimos que pocas cosas, muy pocas, son radicalmente significativas para la vida humana en tiempos que abruman.
* Presentado en Brown University como parte del coloquio «Puerto Rico y la cultura de la catástrofe: representaciones, narrativas y política después de María. RI, 26 de abril de 2018.
______________________
[1] Los Museos son también centros de conservación, difusión y transmisión de una rica herencia cultural que propicia la continuidad y enriquecimiento de la especie. Stefan Collin (2012), What are Universities for? UK: Penguin Books.
[2] Véase Samuel E. Abrams (2016), Education and the Commercial Mindset. Cambridge: Harvard Univ. Press.
[3] Esta idea central de John Dewey fue rescatada por Hilary Putnam, que la designó como “justificación epistemológica de la democracia”. John Dewey (1916), Democracy and Education: An Introduction to the Philosophy of Education. New York: The Macmillan Co. Hilary Putnam (1992), Renewing Philosophy. Cambridge: Harvard Univ. Press, p. 180.
[4] Sobre los modos de corromper institucionalmente la participación democrática genuina, véase: Steven Levitsky & Daniel Zimblatt (2018), How Democracies Die. New York: Crown Publishing Group.
[5] Giorgio Agamben (2005), Estado de excepción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo editor, pp. 26 y 99.