El blog como autopsia de lo vivo
Del barroco intersticio del derecho
Presentación del libro Derecho al derecho: intersticios y grietas del poder judicial en Puerto Rico, de los profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Érika Fontánez Torres e Hiram Meléndez Juarbe, leída por el autor el pasado 18 de diciembre.
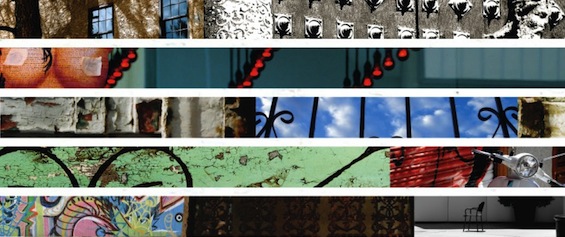 A lo largo de quince años impartiendo un curso de introducción a la teoría de la arquitectura, me ha tocado reiteradamente definir el concepto intersticio, una palabra que le resulta críptica a los estudiantes de primer año, y que suelo ilustrar con alguna metáfora violenta de víctima desollada y el ámbito entre músculo y piel que se le revela al agresor, y a la víctima, si aún respira consciente en medio de su agonía. El contexto de la explicación es el periodo barroco, por lo cual tiene perfecto sentido manipular las emociones de los jóvenes estudiantes, en homenaje al efectismo típico de la era. Digamos que cumple una función pedagógica verlos poner cara de asco frente a mis grotescas referencias a un cuerpo torturado en vida.
A lo largo de quince años impartiendo un curso de introducción a la teoría de la arquitectura, me ha tocado reiteradamente definir el concepto intersticio, una palabra que le resulta críptica a los estudiantes de primer año, y que suelo ilustrar con alguna metáfora violenta de víctima desollada y el ámbito entre músculo y piel que se le revela al agresor, y a la víctima, si aún respira consciente en medio de su agonía. El contexto de la explicación es el periodo barroco, por lo cual tiene perfecto sentido manipular las emociones de los jóvenes estudiantes, en homenaje al efectismo típico de la era. Digamos que cumple una función pedagógica verlos poner cara de asco frente a mis grotescas referencias a un cuerpo torturado en vida.
El barroco europeo fue ocasión para un sinnúmero de estrenos e innovaciones en la cultura occidental, sobretodo en recursos que vincularían el poder a la noción del espectáculo. El llamado “espacio intersticial”, en una planta arquitectónica barroca, es el espacio entre la piel exterior del edificio — la que da cara al espacio público de la gran ciudad-teatro del barroco — y la piel interior, que durante este periodo adquiere máxima autonomía. Ambas pieles asumieron su función comunicadora y persuasiva de manera independiente, y en circunstancias particulares que exigían la imposición de la emoción sobre la razón. Y es que la razón, en la víspera del reformismo ilustrado, andaba cuestionando la legitimidad de papados y reinados, por lo cual el vuelco a la emoción en el arte comisionado por las instituciones que se disputaban el poder habría que verlo análogo a una operación de control de daños. Se intentaba contrarrestar el avance del positivismo científico.
Fue el barroco en la arquitectura y en el arte una era de máxima supresión de la razón, e inversa proliferación del recurso efectista y emocional en medio del advenimiento y consolidación del absolutismo político. Durante el periodo barroco, el Estado, ya sea de factura religiosa o civil, debía seducir a su audiencia con artimañas de teatralidad no muy distintas a las de nuestra cultura política contemporánea. No es casualidad que hoy La Comay sentencie desde un trono de estética neo-barroca, aunque el de ella probablemente venga de las mueblerías Tartak en Carolina.
El término “intersticio” en el contexto particular del barroco alude a un espacio moldeado por dos fuerzas antagónicas, las que provienen del exterior, y las que emanan del interior. La metáfora barroca es útil aquí para dramatizar lo que hace esta antología de textos y entradas de blog que presentamos hoy, al proponerse indagar el “intersticio” entre lo político y lo jurídico en nuestro sistema republicano.
Mi encuentro particular con el espacio intersticial, siendo estudiante, me marcó para siempre, porque contrario al espacio del efectismo teatral y la mentira compuesta, la zona intersticial en la arquitectura barroca es un lugar de máxima sinceridad y transparencia, el sitio donde se nos revela la naturaleza artificiosa del espectáculo, el registro definitivo de las complejas geometrías que componen la forma barroca junto a sus violentas incompatibilidades. Eso al joven arquitecto le gustaba más que la realidad enmascarada y tiesa del escenario, visto desde la pasividad de las gradas.
El espacio teatral es disimulo, el espacio intersticial es todo revelación; me recuerda mi obsesión de niño en Disney tratando de meterme detrás de los telones para ver cómo se construía la ilusión, más interesado en esa ciencia de la mentira hábilmente compuesta, que en la contemplación pasiva del embuste. Los niños no somos tan idiotas como se nos asume, y manejamos intuiciones detectivescas que nos llevan a querer saber, mirar más allá de la fachada, adentrarnos en el intersticio y grieta de las cosas. Así fue como de niño pasé por una larga etapa de destrucción de juguetes, y por un tiempo mis padres no sabían si lo que se asomaba allí era una vocación de cirujano, asesino en serie o abogado litigante, porque algo de eso último se veía venir en la morbosidad con la que me entregaba al acto de destruir lo que se me había regalado en perfecto estado de uso.
Este libro me recuerda mi propia morbosidad infantil. De hecho, se cuela un tono de travesura e irreverencia, algo que el poeta y abogado Guillermo Rebollo Gil deja ver meridianamente claro al final de la antología por si a alguien le quedaba duda. Para ser una compilación tan seria, tan demoledora de las certezas que se tienen del Derecho y su máximo foro, el Tribunal Supremo, hay gozo y retozo en la documentación que se hace de estos cuatro años de asalto. Me identifico plenamente con ese tono, entre erudito y caustico, que molesta y destruye previas confianzas.
De verdad me siento honrado en poder presentar este libro junto a tan venerable compañía. Confieso que acepté participar por el cariño y respeto que le tengo a sus dos compiladores, y a las voces que se incluyen adentro. Algunos los conozco de Facebook, otros los conozco por mis propios asuntos de ley, porque como dije la última vez que me paré en este podio hace un año, en ocasión de la ceremonia de inauguración de la clínica legal, ya no soy virgen al derecho; llevo una demanda por asuntos laborales y de libertad de expresión, con lo cual me he sometido a las metodologías, conceptos, conflictos, y la agonía de las deposiciones, como cualquier otro cliente; próximamente, me expondré por primera vez a un juicio.
Sabrán que ese dato que vuelvo a compartir hoy, me hace leer esta antología de diálogos y denuncias de otra manera. El Derecho no es una abstracción para mí ya; la figura del oprimido no es un “otro” que miro compasivamente desde el espacio del privilegio; mi vida personal, de hecho, me hace minoría en varios apartados, sujeto a las desconsideraciones, abusos, prejuicios y desprecios, que amparados en un Derecho conservador, son la cotidianidad institucional del País.
Leí este libro convulsionando en la silla, como si fuera una novela de horror de la cual soy parte activa. Sostengo que no es sólo mi biografía personal la que me predispone a leerlo de esa manera, y que es la emoción de sus distintos autores, (que uno ve evolucionar cronológicamente desde la sospecha original hasta el disgusto explícito, según se deteriora el escenario jurídico del País, y que se preserva en el libro en toda su gloria), lo que contribuye a ese gran efecto emocional en uno, y que a diferencia del mencionado barroco, es una emoción que no antagoniza con la razón, si acaso propicia un estado de insólita lucidez.
Este es un libro que indigna, que para toda la minuciosidad de análisis del estado del Derecho en Puerto Rico que ofrece, tiende a descartarlo, a incitar a la acción política, a salirse del confort, a articular nuevas formas de resistencia, convergencia de acciones, militancias. El sentido de urgencia es presente, y si de algo se cuidan sus autores es de alentar un falso estado de vuelta a la normalidad, tras el reciente cambio en las ramas ejecutivas y legislativas. Contrario a cualquier pulsión de complacencia, el texto dejar ver que hay un daño empotrado en la que debía ser rama ancla, inspiradora de respeto, faro de legitimidad, el orden llamado a sostenernos en momentos de duda.
El libro vuelca su mirada a la esfera política y de lo político, tras denunciar la ruina del poder judicial, una y otra vez, ya no insinuando, sino alzando la voz en su invitación a tomar acción.
Claro que me identifico con esa exhortación, si yo mismo me he visto en una cruzada contra mi propio gremio, sus alianzas secretas, su colaboracionismo incondicional, su falta de debate y transparencia, su empecinada fe positivista. Y sí, he sido caustico, he sido estridente, he sido vehemente, me he visto invocar la racionalidad — el genuino deseo de hacerme entender, de tratar de montar un argumento generoso — junto al disgusto que no puedo contener, que no puedo cubrir con impostado verbo, que sale insidioso y efectivo, como la furia del niño que rompe el juguete, solo que estos niños que redactaron este trabajo no están jugando, y su violencia tiene fundamentos legítimos, y sus hallazgos justifican su duda inicial, muy terriblemente debo decir.
Hay descubrimientos desconcertantes en este libro, como encontrar que el creciente clima de mangoneo y anti-intelectualidad del mal llamado “pueblo”, se ha metido en la rama de gobierno que menos debía permitírselo. Esas gradas despreciativas del análisis ponderado y las explicaciones inteligentes están en sintonía hoy con la nueva mayoría suprema. De ahí viene la urgencia que sale de las voces de estos autores, que quieren hacernos entender, a los analfabetas del derecho como yo, las consecuencias nefasta de tal o cual decisión, el carnaval de cantinfleo agudo, la inhabilidad para siquiera disimular la mediocridad de los argumentos, la entrega del poder crudo a las supersticiones y mitos de sectores religiosos, por un lado, o a las conveniencias de un minúsculo sector que se beneficia de la orientación neo-liberal del gobierno.
Me resuenan autobiográficamente los asuntos discutidos en esta crítica al poder judicial; la auto-censura y la disciplina del silencio que adoptan los gremios, particularmente. Al principio pensé que la grama era más verde en la finca ajena, y que el ejercicio de la crítica era rutina entre juristas, a diferencia de mi gremio de arquitectos, cuyos debates se dan de espaldas y a puñaladas. Luego descubro más adelante en la lectura que no, que los juristas también extrañan los espacios de desafío, que los abogados están sometidos a un sistema de vigilancia que mira con malos ojos cualquier expresión que violente la legitimidad de los tribunales, aunque esas cortes estén menos pendientes de cuidar el daño que ellas mismas se auto-infligen al adoptar la arbitrariedad y el ejercicio crudo del poder como norma. No hay crítica al Tribunal Supremo hoy que los deslegitime más que las propias acciones de su estrenada mayoría.
Descubro, pues, que los opinantes juristas están sujetos a regaños y amonestaciones por sus críticas, de la misma manera que lo estaría yo si hubiese aceptado el yugo de la licencia profesional, cosa que no busqué deliberadamente porque atesoraba mucho más mi libertad para el ejercicio crítico, un asunto criminalizado en mi gremio desde una noción acomodaticia de la ética.
Me siento aliado de la convocatoria que hace este libro a que personas fuera del campo del Derecho seamos partícipes del debate de legitimidad de lo jurídico. Igualmente me siento interpelado por la invitación “a resistir y desobedecer” que hace Luis Torres Asencio “cuando se agotan los remedios políticos”. O el llamado implícito al boicot ciudadano, ahora que el recurso se ha puesto de moda en las redes sociales, contra la incompetencia y borrachera de poder que sale de nuestro más alto foro judicial, hasta que se vean forzados a renunciar, si no es que hay que bajarlos del estrado mediante enmienda constitucional, como Hiram Meléndez Juarbe sugiere hábilmente en la segunda mitad del texto.
Me sumo a la desconfianza de Érika Fontánez Torres cuando dice que «en general, se acude al derecho casi al mismo paso al que la gente se convierte a la religión, y, valga decir, con el mismo acto irracional de fe.” Luego añade, “en otras palabras, el Juez y el Sacerdote son personajes que sabemos al borde de la muerte, pero que nos negamos a dejarlos morir”. En líneas similares Meléndez Juarbe riposta que “se nos pide el silencio para proteger el mito», el mito de la justicia y del andamiaje positivo del derecho, añado yo. Es Juarbe también quién muestra las implicaciones de la reciente decisión del Tribunal Supremo en cuanto a las escoltas como “derecho adquirido” de los gobernadores, anexado a su patrimonio personal, como si fueran aristócratas franceses del Ancien Régime, cuando nos advierte, y cito, de la “constitucionalización de intereses privados particulares» como próximo paso del gobierno a propósito de las APP, cuyos traspasos de bienes públicos podrían estar amparados por irresponsables y arbitrarias decisiones de este tribunal de construida mayoría conservadora.
De otra parte, ¿cómo no voy a sentirme aludido en la invitación de Érika a que los académicos se expresen, participen del debate, produzcan incomodidad como parte de su función crítica, y de la necesidad de activar muchas y diversas voces, más allá de los juristas, en el proceso político? Dice Érika que “a mayor represión más crítica mordaz”, y sátira, digo yo, y sí, he intuido ese mismo llamado casi a la misma vez que estos autores lo estaban sintiendo, y es por ello que me uno a su disgusto y consecuente uso de la expresión. Y es que uno de los placeres de este libro es el sentido de comunión que se experimenta con las voces disidentes que producen miel para los oídos a pesar de las calamidades narradas y disectadas. Lo digo, este libro invita a formar redes de solidaridad; planta la semilla instrumental de la resistencia y acción que propone.
Y claro, cuando aparecen definiciones del derecho como la del Juez del Tribunal Apelativo Jorge Lucas Escribano, citada por Meléndez Juarbe, uno entiende la indignación de estos autores que celebramos hoy, que es contagiosa. Dice el juez Escribano que “Justicia no es otra cosa que obedecer a Dios. ¿Tú quieres tener justicia en tu vida? Obedece al Señor…Esta es una de las cosas que los abogados, los jueces y los legisladores y los estudiantes y todo el que quiera meterse en el campo de la leyes debe empezar a meterse en esa realidad viva que es un Dios de poder (…) Esta es la definición de justicia de la Biblia: ‘Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obras todos estos mandamientos de Jehová, nuestro Dios, como él nos ha mandado’ (…) Ahora, obedecer a Dios es tener Justicia”, concluye el magistrado.
Aplaudo aquí el tono desafiante de Hiram Meléndez Juarbe, y adoro que en la edición final de esta antología se preservara su estridencia, pues es valiosa y necesaria. Aplaudo también las múltiples aclaraciones de Érika Fontánez en cuanto a que no se trata de mayorías políticas que se han adueñado del Supremo, sino de mayorías ideológicas, falanges enquistadas en modelos de sociedad excluyentes y enemigos de las minorías vulnerables, disociados de procesos históricos que hoy exigen ajustes al ejercicio de la justicia y a sus marcos teóricos. Ser un juez estadista no es el problema aquí, nos advierte Érika, es el activismo moral y religioso junto al activismo neoliberal lo que levanta objeciones, y todo de espalda al debate, cosa de mantener intacta su obstinación en lugar de permitirse la duda inteligente, y dar espacio a la recapacitación impulsada por el sano ejercicio de escuchar y considerar al otro.
Me afecta en lo personal el ver cómo el revanchismo anti-intelectual, compartido tanto por «chusmas» como por «élites», se inserta en la composición del tribunal. Su desprecio a la tradición filosófica del derecho es evidente en el sarcasmo, que sin inhibición alguna ventilan en algunas decisiones, que son documentos públicos, que hasta yo he leído, como fue el caso de aquella infame alusión a Mafalda. Habría que decir que aquí no hay respeto ni al ejercicio «artesanal» del derecho, ni a la discusión filosófica. Vuelvo a Hiram cuando le pregunta al Tribunal, «se pierde mucho, ¿pero qué se gana?», a lo que luego añade una pregunta aún más perturbadora: «¿qué tipo de juez le tiene tan poco aprecio a la función judicial como para bajar su nivel de competencia a ese nivel sólo por llegar al resultado deseado?», el ejercicio del poder crudo y borracho, digo yo. «Y si el deber del Tribunal”, nos dice Hiram, “incluye justificar su proceder con razones legítimas y válidas, el nuestro es, en una democracia, exigirlas. Exigirlas vigorosamente», concluye.
El libro tiene el valor de atender una de las debilidades del blog y las revistas digitales: la levedad de lo efímero, la pérdida constante de información, la eterna distracción de contenidos que con la misma intensidad que se consumen se olvidan. Su lectura, por otro lado, se me hace familiar a la manera de leer en las redes sociales… La velocidad aquí es importante, la ventana para profundizar es limitada y hay que aprovecharla eficientemente. Este libro retiene esa tensión inherente al medio, y la convierte en una singular virtud.
Mi impresión de la escena actual del País pienso que es aún más pesimista que lo que articula esta antología. Ojalá el mal estuviera encapsulado en el Tribunal Supremo, o fuera un asunto exclusivo de la esfera política. Mi experiencia es que los vicios del poder crudo, la autoridad sin legitimidad, el autoritarismo patriarcal y el conservadurismo apuntalado por el miedo, son males que afectan a todo el tejido social, particularmente al sector privado, que tan «inmune» se cree a las patologías del resto. Pero también se da en las universidades, públicas y privadas, en las cofradías gremiales, en las familias nucleares y extendidas, en la presión de grupo que ahora viene de todas partes; el bullying, en resumidas cuentas, no es un asunto exclusivo a niños y adolescentes. Los vicios del Tribunal Supremo ya son parte de nuestra convivencia cotidiana si no es que son, de hecho, una extensión de la misma.
Me preocuparía que este libro se leyera desde un sentido de alivio tras el próximo cambio de partido en el gobierno entrante. Me preocupa que se lea como una historia de holocausto superado, de peligrosas ideologías debidamente desmanteladas, de canallas debidamente ajusticiados por la historia. La realidad es muy distinta, y nadie debe permitirse ese instante de falso respiro. Tampoco el poder encumbrado debía permitirse un análogo instante de alivio, pues como dice Efrén Rivera Ramos, «cuando lo que importa es el poder por el poder mismo, eventualmente se tendrá que recurrir a la coacción para conservarlo. Y la coacción cruda a la larga genera mayor erosión de la legitimidad. Ello conduce inevitablemente a una gran soledad. La soledad del poder a secas.»
Si este libro de alguna manera reconforta a las víctimas del abuso del poder al dejarles saber que no están solos, a los usurpadores les debe hacer sentir el estado de abandono y desolación que sobreviene al acto despótico. No hay marea política que los acoja, ni banquete supremo que mitigue su soledad. Ahora bien, así como preocupa el enquistamiento de una mayoría conservadora por acciones del partido saliente, incluyendo los recientes nombramientos expresos a la judicatura, como el de la saliente legisladora Liza Fernández, que acaba de ocurrir, mayor preocupación producen las instancias en que facciones opositoras se vuelven aliadas de una misma visión ético-religiosa y neoliberal, como bien advierte Érika. Se aparta Érika aquí del problema del Derecho para hablar del problema de “la política y lo político”; destaco particularmente su crítica a la homogeneidad de los que nos representan en el debate público, anulándose las diferenciaciones necesarias que debían ampliar y fortalecer la arena política. Y ese es un problema, según Érika, que nada tiene que ver con la erosión del poder del juez presidente o la nueva mayoría del Supremo: «En otras palabras”, nos dice Érika, “la situación del Supremo no es una crisis en sí misma, es un síntoma nefasto de la enfermedad que arrastramos y que estamos descuidando desde hace mucho».
Hay momentos en que el libro aporta nuevas direcciones de manera constructiva, como cuando Érika trae un interesante «case study» manejado en su clínica de la Escuela de Derecho. En el caso citado, la incompatibilidad original entre justicia social y protección ambiental se resolvió adoptando un modelo de derecho desafiliado del escenario adversarial. Se redefinió la función del jurista para reconciliar los derechos de una comunidad de Adjuntas con un pasado histórico en el lugar, y el interés del Estado que designa el área ocupada por la comunidad como reserva forestal a ser especialmente protegida. En línea similar de hacer aportaciones constructivas, Luis Torres Asencio se sobrepone de la pérdida de inocencia que constituyó en su carrera la decisión sobre Paseo Caribe — cuyo desarrollador contó con la hábil defensa del recién designado secretario de justicia, Luis Sánchez Betances — para proponer la incursión de abogados en la organización comunitaria, reconociendo Asencio las limitaciones del litigio si el asunto es adelantar una agenda progresista, y dejando claro que el abogado tiene que saber ocupar un rol menos prominente en su intercambio con grupos comunitarios, para lo que no siempre está preparado. Nos advierte Asencio sobre el abogado «salvador» y «estrella mediática», que poco aportaría a la gestión comunitaria.
Asencio retoma de un antiguo profesor la consigna, “otro Derecho es posible”. Ese otro Derecho no va a ser gestionado exclusivamente por los juristas, y ahí denuncia con pertinencia Érika el mito del abogado como portador de la “última palabra” en derecho, y el silenciamiento de controversias y aportaciones de otros campos cuando todo se reduce a la estrecha discusión de la “legalidad” o “ilegalidad” de cualquier asunto. Quisiera poder aportar a esa invitación que hace Érika, con la misma generosidad con que todos estos autores se hacen entender, llegando a los que como yo no dominamos los términos del derecho.
El que usa su libertad de expresión, tal y como estos autores valientemente han estado haciendo desde el espacio cibernético, a menudo termina solo. Este libro mitiga esa soledad, y hace sentir al que se expresa desafiantemente que es parte de un coro de sofisticada armonía, donde aún la nota discordante es bienvenida e integrada sin desarticular su diferencia. La edición y formato de esta antología se cuidó de no anular las distancias entre los autores, siendo el intercambio entre Érika, Hiram y Verónica Rivera Torres uno de los momentos más emocionantes, donde los que uno conoce como colegas y amigos que se respetan, dan ejemplo de debate de altura, pero sobretodo, generoso, que es precisamente lo que más se extraña de esta nueva composición del Tribunal Supremo, la falta de la más básica generosidad y empatía hacia las minorías políticas y sociales. Del reconocimiento de esa carencia es que esta antología induce al coraje, y, debo insistir, a una profunda pena por todo el daño que el país se hace a sí mismo, y por la reflexión que induce a pasar juicio sobre cómo hemos podido llegar a un punto tan bajo.
Quiero pensar que el gracioso intercambio entre jóvenes abogados, en torno a los legados del poder, las distancias de clase, y los retos de “ternuras” visibles e invisibles a las que alude Guillermo Rebollo Gil en el cierre del libro, dejan ver una nueva generación de profesionales del Derecho capaces de manejar sus diferencias con respeto y simultáneos niveles de empatía. Gran toque final del libro aporta la voz poética y majadera de Rebollo, y que luego clausura Hiram, con un llamado a encontrarnos con él fuera del libro, en una de sus primeras incursiones en el ciberespacio, del 1997, que aún flota en la red. Después de tanta elocuencia, es desde el candor juvenil que Hiram quiere despedirse de nosotros.
Acepto la invitación de cierre, que lanza Rebollo, a que nos preguntemos las razones que nos llevaron a decidir ganarnos la vida de esta manera, asumiendo que tuvimos opciones. Ciertamente, llenar la alacena no es el asunto aquí, posiblemente nunca lo fue, pues queda claro, tras escuchar todas estas jóvenes voces dialogantes en el epílogo del libro, que algunos todavía creemos en la necesidad de apostar al bienestar de nuestro espíritu, y lo digo tranquilo, sin pandereta ni fundamentalismo.
Muchas gracias.
















