Escuchar como acto revolucionario
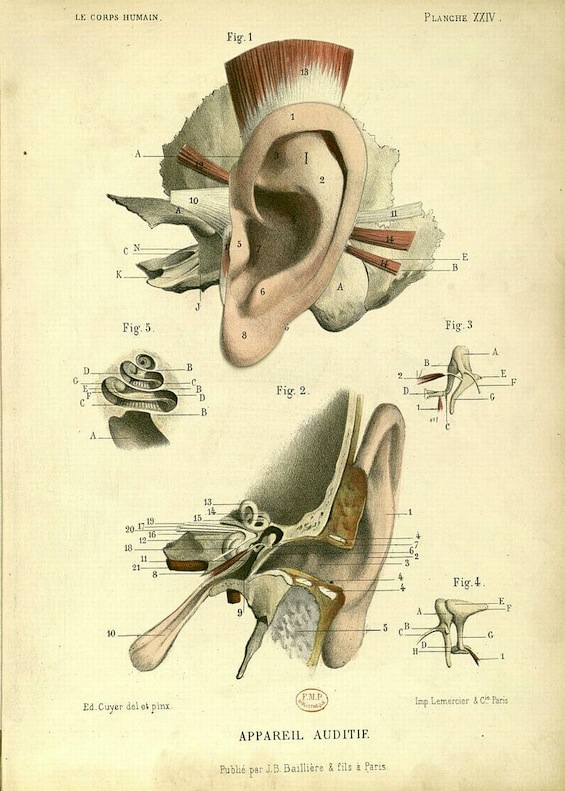
En aquella ocasión, mi primera vez en el Capitolio, se presentaba un proyecto de ley para proteger las costas y la tierra del Corredor Ecológico del Noreste, hábitat del tinglar, la tortuga más grande del mundo –desconocida por mi generación hasta hace unos años atrás. La senadora María de Lourdes Santiago tenía el turno para hablar, Kenneth McClintock era el presidente del Senado y De Castro Font, el hoy convicto federal por corrupción, era el presidente de la Comisión de Reglas y Calendario. El resto de los senadores, cada cual detrás de su escritorio, se distraía, indiferente, hablando por su celular o tertuliando entre sí. Rosselló –que en aquellos tiempos se hizo senador e intentó desbancar a McClintock sin éxito– por ejemplo, hablaba con desgano con una mujer en un extremo del salón. Me pregunté entonces, ¿para quién habla María de Lourdes? ¿No es para todos ellos que presenta el proyecto de ley? ¿No es para que nuestros legisladores tomen una decisión informada a la hora de emitir su voto?
Años antes, durante los tiempos de Sila, tuve la oportunidad y el privilegio de trabajar en el Proyecto de Comunicación del Canal 6, para entonces llamado TUTV. Mi trabajo como parte del equipo de “El Taller Cinemático” consistía en visitar comunidades a través de la isla y enseñarles a usar las herramientas del cine y el video como medio de comunicación y, por qué no, de denuncia. Visitábamos una comunidad marginada u olvidada en un pueblo determinado, por alrededor de tres meses y compartíamos con ellos nuestro conocimiento. Enseñábamos lo que nosotros sabíamos y escuchábamos lo que ellos sabían. El aprendizaje era recíproco. Nuestra casi única regla –además de la excelencia y la disciplina– era que cuando una persona hablaba todos los demás escuchábamos. Y esto era así por una lógica muy sencilla: si yo quiero ser escuchada, a cambio tengo que escuchar a los demás. La comunicación parte de un principio muy simple: hay un emisor, que emite un mensaje; y un receptor, que recibe el mensaje. Emisor y receptor pueden invertir sus roles ad infinitum y comunicarse placenteramente por horas, décadas, siglos. Este principio tan básico hacía de nuestro improvisado salón de clases –en un centro comunal en algún lugar de la isla– un espacio de armonía para el intercambio de ideas, diferencias y críticas. El silencio y la atención que imperaba en nuestro lugar de encuentro era similar al que mis maestros de colegio cristiano conseguían en el salón de clases a base del terror y el castigo. La diferencia era que, en el nuestro, este ambiente existía motivado por el deseo de comunicarse y porque la participación no era sometida a un juicio de valor. Todas las participaciones eran bien recibidas y ponderadas. Mirando hacia atrás, puedo decir que nuestro legado, al final de cada taller, era fortalecer la autoestima de grupos de puertorriqueños, marginados o no, que se sentían impotentes e invisibles.
Por eso aquel día en las gradas del senado me pareció tan ofensivamente simbólico el espectáculo. María de Lourdes Santiago le hablaba al “Honorable” Presidente del Senado de los méritos y justificaciones para aprobar el proyecto de ley, mientras De Castro Font la interrumpía, hablando por encima de su voz, tratando de llamar la atención del presidente McClintock. Lo que decía De Castro Font no lo recuerdo, quizás porque han pasado muchos años de aquello, o quizás simplemente porque cuando dos personas hablan a la vez no hay nada que entender, se cancela el mensaje. Lo cierto es que María de Lourdes tenía un turno para exponer sus ideas y De Castro Font lo estaba impidiendo. Como un niño malcriado y sin argumentos, usaba la palabra de forma violenta para impedir la comunicación. En un momento dado, Santiago se indignó ante lo que era una falta de respeto y levantó la voz; no digo que gritó, más bien habló fuerte y con carácter. Así, su voz logró tronar e imponerse por encima del sinsentido de De Castro Font. Este entonces se valió de otra táctica: levantó el teléfono que está en cada uno de los escritorios de los senadores y llamó al Presidente; McClintock contestó y se pusieron a hablar por teléfono. El resto de los legisladores, indiferentes, entretenían su tedio en la comunicación banal. María de Lourdes continuó hablando al vacío de una asamblea legislativa de “niños” maleducados, de manganzones mal llamados honorables. Claro, en las gradas la gente sí la escuchaba, una representación del pueblo guardaba un silencio indignado, el silencio que De Castro Font era incapaz de guardar. Y guardábamos silencio también porque los alguaciles legislativos vigilaban amenazantes el «debido» orden en la «honorable asamblea legislativa», so pena de expulsión.
Recuerdo haberme indignado más allá del Corredor Ecológico del Noreste, los tinglares y el otro sinfín de criaturas vivas –vegetales y animales– cuyas vidas estaban en peligro. Me indigné como maestra, como tallerista, como comunicadora. Jamás hubiese permitido semejante falta de respeto a la expresión de una compañera, ni semejante violencia contra la comunicación en nuestro espacio de encuentro, aunque no hubiera estado de acuerdo. Y me pregunté, ¿cómo es posible que elijamos a maleducados para representarnos? ¿Es que valoramos la altanería, la fuerza y la comunicación violenta por encima de la razón y la cooperación? ¿Será que estamos tan acostumbrados a la violencia y al maltrato que creemos que un buen líder es uno que se impone por la fuerza? ¿Será que como sociedad creemos que un líder que escucha a los otros es un líder débil?
Recuerdo que en Guayanilla trabajamos con una comunidad muy heterogénea. Había pescadores ya mayores; gente de la iglesia; una familia de hermanos adultos que venían acompañados de sus hijos; adolescentes rebeldes con vocación de músicos y ambientalistas; y un chico gay. En fin, un pequeño extracto de la sociedad. Nos dio mucho trabajo llegar a consenso y contar una historia que representara todos los intereses y preocupaciones de aquel grupo heterogéneo y transgeneracional. Esos eran los grupos que más nos retaban. Logramos hilvanar una historia llamada «Más allá, todo sucede por una razón« que recogía coherentemente las principales inquietudes de los diferentes grupos. Ellos estaban muy contentos con su guión que narraba la historia de un abuelo pescador en un mar contaminado y sin pesca que quería ayudar a su nieto músico, frustrado porque sus padres dependientes del alcohol y las drogas le robaron el dinero que tenía ahorrado para comprar una guitarra.Tuvimos tres emocionantes días de filmación por diferentes locaciones terrestres y marinas entre Guayanilla y Peñuelas. Nos fuimos entre abrazos y lágrimas a editar la película. A una semana del estreno en la comunidad, mientras terminábamos los detalles finales del montaje, nos enteramos de que el grupo se había peleado. El chamaco que era el protagonista decidió no ir al estreno porque se molestó por quién sabe qué cosa con su mejor amigo. El grupo de los adultos estaba enchismado y se había dividido en dos pues no estaban de acuerdo con las decisiones de decoración del local para el estreno. Nos resultaba inverosímil, no porque estuvieran en desacuerdo, o se hubieran molestado. Nosotros en general teníamos entre nosotros muchos desacuerdos y discusiones. Lo inverosímil era que fuera más importante la decoración que la celebración de una gesta tan difícil como hacer una película.
Esto –como mi experiencia en las gradas del capitolio y como el sinfín de noticias que veo a diario, donde se cuenta cómo se mata a la gente por las razones más absurdas– me hace pensar… ¿Cuándo fue que nos dejamos de comunicar? ¿Es que quizás nunca nos hemos comunicado? ¿Por qué se nos hace tan difícil discernir entre tener la razón para satisfacer nuestro ego y reconocer lo que es más correcto? ¿Por qué vivimos en una eterna guerra entre los que piensan como yo y los que están en mi contra? Seguro hay mil razones. Para contestar esa pregunta tendríamos que remontarnos a nuestra historia del siglo XX, censurada en nuestros libros de escuela y desconocida por la mayoría. Hacer análisis socioeconómicos, culturales y antropológicos para atisbar una contestación rigurosa. Yo no soy una teórica; soy una cuentista que me entretengo analizando mis vivencias y el mundo que me rodea. Sin embargo, me voy a aventurar un poco más adentro en este dilema de las comunicaciones y comunicarse. Y es que la mayoría de las veces, inclusive entre gente cercana que respeto, escucho a alguien criticar a otro y después hacer exactamente lo mismo que critica. En el fondo parecería que el único fin de la comunicación es que mi mensaje, mi YO prevalezca. Un poco lo que el escritor Dale Peterson en The Moral Lives of Animals, llama “narcisismo darwiniano”. Pero en el caso del ser humano como especie es mucho más complejo.
Soy de la generación que creció “beybisitiada” por la televisión. Cada vez que mi madre o mi padre estaban ocupados me sentaban frente a la tele. La narración de mis aventuras infantiles poco a poco se fue silenciando ante mis padres ocupados, preocupados y entretenidos con la TV. A los 17 años, como era de esperarse, era una adolescente rebelde que no sabía lo que sentía, ni cómo comunicarlo, enfurecida con el mundo y, naturalmente, con mis padres. En aquel momento recuerdo que decidí dos cosas trascendentales (entre muchas otras): 1. Mis padres no eran los seres sobrenaturales que yo creía; 2. No volvería a ver televisión nunca más. Y dejé de ver televisión. Con mis padres me reconcilié más adelante. En mi confusión, tenía algo claro: aquel aparato que reproduce imágenes contradictorias a 60 frames por segundos, y que cada 30 segundos cambia de mensaje, me causaba una ansiedad incontrolable. Me hacía desear cosas que no podía comprar, me hacía sentir fea y fuera de moda, entre otras cosas que no viene al caso mencionar. Además, la TV era el lugar donde mis viejos se sentaban a dejar morir las horas que separaban la noche y el día. Ni ellos ni el televisor se comunicaban conmigo, pues ambos emitían mensajes en una sola dirección, como si “uno” fuera un receptor vacío donde depositar mensajes para provocar urgencias. Por eso el internet como medio de comunicación es superior.
Ya en la década de los 30, y a partir de los estudios realizados por el psicólogo Albert Bandura con el experimento del “Muñeco Bobo”, se elaboró un teoría sobre el modelado de conducta. Es decir, sobre el poder que tienen los medios audiovisuales para manipular la conducta de los seres humanos, sobre todo, los niños. Adolf Hitler, Joseph Goebbels y Leni Riefenstahl fueron los precursores en usar el cine para manipular la voluntad de la gente, y controlaron una nación. Hoy la publicidad se erige sobre ese conocimiento para vendernos productos que solo necesitamos a nivel emocional y para saturar nuestra mente de deseos banales que nos imposibilitan discernir los impulsos emocionales de lo que es correcto y esencial. Lo mismo ocurre con el cine de acción que promueve una filosofía de vida en la que el protagonista tiene “Licence to Kill”, siempre y cuando sea a sus enemigos, o sea, a aquellos que no piensan igual que él. Entonces, si alimentamos a generación tras generación de la especie humana con estos modelos de comunicación y conducta violentos –en los que el único objetivo de comunicar es prevalecer, y no hay espacio para escuchar ni diferir– no es sorprendente que un chamaco mate a otro por que le dieron una falta jugando baloncesto. Lo sorprendente es que no pase más. Después de todo, hacer lo contrario –escuchar, atreverse a diferir sin faltarse el respeto, tomar una decisión informada en vez de tener la razón porque sí y no cortar la comunicación con una persona por una diferencia de criterio– es un acto revolucionario contra el sistema.
















