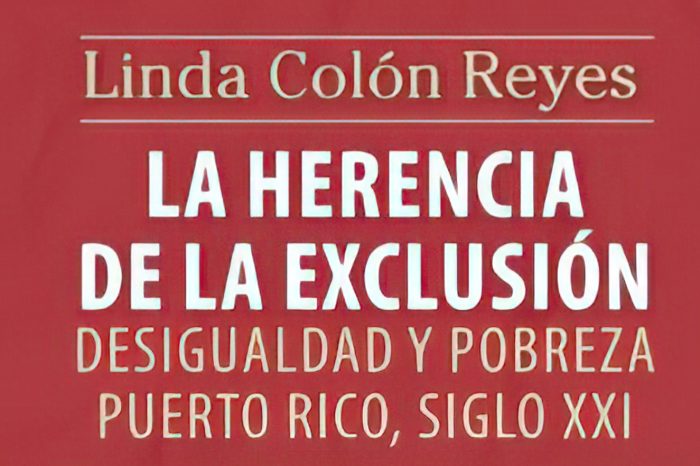La priva(tiza)ción de la salud mental
A la memoria del Dr. Francisco Ramos Isern y al compromiso de aquellos clínicos que han puesto su corazón en la escucha de quienes más lo necesitan.
 Desde hace mas de tres décadas el cierre progresivo de los centros de salud mental a través de la isla ha ido dando paso a un proceso sistemático de privatización de los servicios que, a mi entender, se ha traducido en el colapso de toda una forma de brindar servicios en el álgido escenario de la llamada salud mental. Parecería paradójico que justo en momentos en que las violencias en sus múltiples vertientes (entre y contra otros: parejas, entre vecinos, entre familias, entre compañeros de clase, de trabajo, y contra sí mismo) así como muchas otras formas de padecimientos mentales alcanzan a cada vez más sujetos, se decidiera reiterar la decisión de priva(tiza)r las opciones y oportunidades de los ciudadanos para recibir tratamiento y ayudas terapéuticas.
Desde hace mas de tres décadas el cierre progresivo de los centros de salud mental a través de la isla ha ido dando paso a un proceso sistemático de privatización de los servicios que, a mi entender, se ha traducido en el colapso de toda una forma de brindar servicios en el álgido escenario de la llamada salud mental. Parecería paradójico que justo en momentos en que las violencias en sus múltiples vertientes (entre y contra otros: parejas, entre vecinos, entre familias, entre compañeros de clase, de trabajo, y contra sí mismo) así como muchas otras formas de padecimientos mentales alcanzan a cada vez más sujetos, se decidiera reiterar la decisión de priva(tiza)r las opciones y oportunidades de los ciudadanos para recibir tratamiento y ayudas terapéuticas.
Para entender el alcance de estos cambios hay que remitirse a la historia y en particular a algunos de los momentos cruciales de la política de atención a los problemas de salud mental en la isla (que han sido muy bien elaborados en el documento preparado por el Dr. Rivera Mass y colaboradores). El primer referente lo constituye el Asilo de Beneficencia, creado en 1844 y que operó hasta 1927; estaba sustentado por los esfuerzos del gobierno y de la iglesia católica, y tenía como función albergar a los “locos” en un espacio diferente a la de los presos; solo hacia el final de sus años de existencia dio paso a estrategias terapéuticas y de rehabilitación para los allí encerrados. El relevo lo tomó una estructura creada bajo el amparo del discurso de la psiquiatría, el “Nuevo Manicomio”, inaugurado en 1929 en Río Piedras y que sigue funcionando actualmente como Hospital de Psiquiatría de Río Piedras, Dr. Ramón Fernández Marina. Ya en la década de los 50, surgió una nueva oportunidad de tratamiento y de ayuda terapéutica en el campo de la salud mental en Puerto Rico, a partir de la aprobación por el Presidente de Estados Unidos John Kennedy en 1953 de la “Community Mental Health Center Act”; su intención era abrir el paso a la creación de clínicas de servicios de salud mental integradas a la lógica comunitaria, es decir, solidarias a las situaciones particulares de cada comunidad en Estados Unidos.
En Puerto Rico esto se tradujo en la creación de 13 centros comunitarios de salud mental a través de la isla, desde Aguadilla hasta San Juan. Estos centros funcionaron por más de tres décadas ofreciendo servicios multidisciplinarios de tratamiento, rehabilitación y prevención a múltiples generaciones de familias puertorriqueñas, que adolecían de trastornos afectivos y padecimientos mentales; no tenían restricciones ni en cuanto a la población que podían atender ni en cuanto a la duración y el alcance de los servicios brindados. Además, servían de punto de encuentro para las familias que podían hallar en esos escenarios no solo una escucha terapéutica sino un cierto alivio a la precariedad de los lazos sociales de muchas de ellas. Estos servicios ambulatorios funcionaron bajo la rúbrica del Departamento de Salud y su Secretaría Auxiliar de Salud Mental, que dio paso en 1993 a la creación de ASSMCA, cuya misión sigue siendo según la página web de dicho organismo: “promover, conservar y restaurar la salud mental óptima del pueblo de Puerto Rico”.
Pero la inflexión política ocurrida en los años 90 sobre el sistema de salud pública, se tradujo en la implementación del modelo de cuidado dirigido (managed care) y la llamada reforma de salud; esta nueva perspectiva fue imponiendo un proceso irreversible de privatización, con el abandono gubernamental de la atención de los servicios de salud, que fue entregado a las compañías privadas de administración de seguros. El lugar de las agencias gubernamentales se fue circunscribiendo al lugar del monitoreo –parcial- de los servicios brindados y a la atención limitada y obligada de pacientes cuyas condiciones no tenían ninguna rentabilidad ni beneficio para las compañías aseguradoras de los servicios.
Queda claro que en esa deriva, lo administrativo y lo económico se impusieron como referentes para gestionar los asuntos de salud, con terribles consecuencias para el campo de la salud mental. Desde esa nueva perspectiva, no hacía falta ningún referente conceptual ni clínico para decidir los modos de atender el sufrimiento psíquico de un paciente: las decisiones se basarían primordialmente en números y estadísticas (de pacientes, de servicios, de días cubiertos, de diagnósticos según el DSM, de casos atendidos, de dinero disponible, del famoso capitation); y cada uno de estos referentes serían solidarios de un modelo económico de ganancia y usufructo a costa de los servicios de salud. Los MBHO (Maintenance Behavior Health Organizations) fueron paso a paso adquiriendo los contratos de servicios de salud mental: First Hospital Corporation (FHC), Behavioral Health Partners (BHP) y más radicalmente la American Psyche Systems (APS), la cual tiene actualmente el control de casi todos los servicios de salud mental para los pacientes de la reforma de salud a través de Puerto Rico. Este cambio decisional ha dado paso al cierre progresivo de los centros de salud mental que quedaban en Puerto Rico, con la salida (y la pérdida) de equipos interdisciplinarios de trabajo cuyo compromiso había permitido atemperar el impacto de los estragos psicológicos y afectivos de múltiples generaciones de pacientes que llegaban cada vez mas numerosos en búsqueda de ayuda. Psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales así como personal administrativo configuraban ese corpus clínico que, además de brindar servicios a los pacientes, ha contribuido con creces a la formación de nuevos y comprometidos profesionales de la salud mental.
Paso a paso, los tratamientos y espacios disponibles en el campo de la salud mental se han ido minimizando y limitando el alcance y duración de sus ofrecimientos, que se vinculan con estrategias de costo efectividad y costo eficiencia, en un contexto en donde la privatización pareciera conjugarse cada vez mas con la privación de servicios sensatos, solidarios y sensibles al sufrimiento y al malestar humanos. Ante esta nueva ecuación fundamentalmente económica que parecería tratar la salud mental como cualquier otro objeto de negocio, reduciendo el quehacer clínico a una empresa cuasi mecánica de prestación de servicios y convirtiendo a los pacientes en sumisos consumidores de dichos servicios, cabría preguntarse: ¿qué lugar tiene allí el sufrimiento psíquico de los pacientes? ¿qué espacio hay para el despliegue de las palabras de los niños, adolescentes y adultos que llegan a los espacios clínicos desde el más grande de los desamparos y las confusiones? ¿cuánto tiempo y de qué maneras atenderlos? ¿quién tendría que decidir qué es lo que mejor le conviene a un paciente, a cada uno de ellos? ¿qué es lo que debería tener más importancia en el abordaje del campo de la salud mental: lo político, lo económico, lo social, lo clínico o lo ético? ¿a quién corresponde en última instancia la responsabilidad decisional sobre las terapéuticas de la salud mental: a los clínicos, a los administradores, a las compañías de seguros, a las farmacéuticas o a los políticos? ¿hasta dónde llegan las consecuencias de esta deriva hacia la priva(tiza)ción de la salud mental?
Cuando se habla de privatización se hace referencia a un modo particular de vínculo social que privilegia la lógica y la ganancia de lo de cada cual sobre el beneficio de lo común, el beneficio de unos cuantos al costo de los demás. Recordemos que privatizar y privatización vienen de privare (despojar a alguien de algo que poseía), e implican un acto de transferencia de bienes, servicios y propiedades del sector público al sector privado; se emparenta etimológicamente con privar (dejar a alguien sin algo que le pertenece, desposeerle, prohibirle o despojarle de un derecho, un disfrute, un bien o una oportunidad), con privacidad (derecho a hacer cosas sin que nadie se involucre), con privado (hacer algo para uno mismo sin implicación de nadie mas, tener algo propio y también haber sido despojado de algo importante) y con privación (pérdida de algo que se poseía, pero también carencia, falta o escasez de las cosas que se necesitan para vivir). El mundo de lo íntimo, de lo privado, de la privatización, de la privacidad y de la privación se encuentra en constante tensión con el mundo de lo común, de lo público, de lo accesible y de lo compartido. Y nadie duda que el mundo de cada cual sea esencial: es importante construirse un mundo íntimo, un mundo “propio”, (aunque este se construye siempre en función de los demás y a partir de aquello que los otros nos ofrecen o de lo que nos apropiamos: lugares, nombres, palabras, ideas, afectos, bienes) con la suposición de que lo que allí se encuentra, es privado y constituye una posesión. Y en la gramática, los pronombres, en particular los posesivos, intentan dar cuenta de ese esfuerzo de demarcación y de posesión que atraviesa y tensa los vínculos entre humanos: lo mío, lo tuyo, lo suyo, lo nuestro.
Los referentes que permiten establecer esa tensa y confusa relación entre “lo mío” y lo que no lo es, entre lo mío y lo del otro, entre lo que soy y no soy, entre lo que soy y tengo y lo que es el otro y del otro, van conformándose poco a poco y su puesta en perspectiva atraviesa tiempos esenciales de la vida humana, uno de los cuales es el del narcisismo que Sigmund Freud elaboraba hace justamente 100 años. Se trata de un momento crucial que permite establecer la dialéctica imaginaria y amenazante del “o tu o yo” que aliena al sujeto a su imagen y la hace solidaria de la del semejante. Este paso precede al reconocimiento de las diferencias y a la posibilidad de tolerancia del otro en el espacio de lo compartible y de lo compartido bajo la lógica del “y tu y yo”. El predominio de la dialéctica especular (que contrapone lo propio, lo privado y sus supuestas posesiones con las de otro que puede privar, ser una amenaza o una fuente de malestar), puede tomar álgidos caminos: violencias, abusos, abandonos, desamores, traiciones, envidias y dependencias, entre otras. Pero esos efectos de devastación no solo los constatamos en la clínica ni se juegan solamente en las historias singulares de confrontación con los otros. A nivel mas amplio lo podemos constatar en las guerras, genocidios, campos de concentración, masacres, violaciones colectivas y otras desmesuras mortíferas que son propias de lo humano entre las que también habría que incluir la privación y la expropiación de derechos y bienes tanto comunes como singulares.
Sabemos que para entender y ponderar las posibles causas de esas exacerbaciones imaginarias y su impacto sobre la salud –tanto física como mental-, habría que analizar la forma en que se vinculan con las condiciones históricas, sociales, políticas, económicas y afectivas en las que se despliegan. Una de las mas importantes en la actualidad, es aquella que ha hecho del individualismo el referente más enajenado y radical de lo que se considera como propio, en un movimiento de ensimismamiento y de afianzamiento de lo posesivo que redunda en un intento de exclusión y/o de apropiación de lo común. Con el despliegue expansivo del afán individualista, el frágil equilibrio entre lo propio y lo común ha ido colapsando y permitiendo el paso a aquellas estrategias económicas, políticas y afectivas que legitiman y ensalzan la imposición y el valor de lo propio y lo privado sobre lo del otro, lo colectivo y lo común.
¿Cómo pensar desde ahí el proceso de privatización de un bien tan fundamental como la salud, y más aun la salud mental? Por lo menos podríamos plantear que la elección de esa vía implica por parte del gobierno un acto de desconocimiento -de una compleja realidad social y afectiva de los ciudadanos- que se redobla de un acto de desposesión de espacios de servicios de salud sostenidos desde la lógica pública y el beneficio compartido y finalmente un acto de renuncia a la responsabilidad de sostener la tutela y garantizar el beneficio de un bien común: la salud de todos y cada uno de los ciudadanos. La elección de la priva(tiza)ción es entonces no solo un asunto político y económico, sino un asunto ético cuyas repercusiones en el quehacer clínico y en la vida afectiva de los ciudadanos apenas comienzan a ponerse en perspectiva.
El problema de elegir la privatización (que va de la mano de la individuación) como vía para tratar el asunto de la salud – tanto la física como la mental – es que se pierde de perspectiva que la salud es, a la vez, un asunto de responsabilidad singular y colectiva que resulta de un frágil equilibrio entre lo privado y lo público. La salud es una forma de asumir lo propio pero en función de la convivencia y el intercambio con los otros; no es un azar que la salud sea ante todo una forma de saludar, es decir, de reconocer y desearle al otro que este bien. Para que eso ocurra, habría que detenerse y recuperar los espacios de lo común, ahí donde es posible encontrarse y saludarse. Esa función la han cumplido sin duda los centros de salud mental de las comunidades puertorriqueñas y su cierre responde a los intereses de un discurso que no tiene nada de saludable pues su horizonte no es el sostén del lazo social sino el beneficio de unos cuantos individuos y sociedades al precio que sea. ¿Es acaso posible revertir ese movimiento de privatización de los servicios de salud mental del país? Cabría preguntarse si habría la voluntad política pero también la entereza para reconocer lo que eso implica y el valor para asumir el precio de tal decisión. Volvemos a insistir, es un asunto ético y por lo tanto político, es decir un asunto sobre el cual todos y cada uno de los ciudadanos tendríamos algo que decir y hacer.