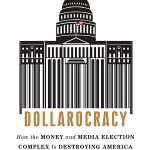Periodismo/publicidad y la privatización de la democracia representativa en Estados Unidos
 Cuando a fines del siglo 19, Hostos evaluó la dimensión moral del surgimiento del periódico de masas, equiparó a ese quehacer emergente con la opinión pública y con la conciencia colectiva. Como espacio privilegiado para la articulación de la opinión pública—la voz con fuerza de cien voces, según Hostos—este periodismo tenía el potencial de servir de voz a todas las ideas y a los diversos sectores de la sociedad. Tenía, entonces, la capacidad de ser un instrumento de democratización. No obstante, Hostos señalaba que existían dos peligros al desarrollo de ese periodismo democrático: el poder político estatal y el afán de lucro.
Cuando a fines del siglo 19, Hostos evaluó la dimensión moral del surgimiento del periódico de masas, equiparó a ese quehacer emergente con la opinión pública y con la conciencia colectiva. Como espacio privilegiado para la articulación de la opinión pública—la voz con fuerza de cien voces, según Hostos—este periodismo tenía el potencial de servir de voz a todas las ideas y a los diversos sectores de la sociedad. Tenía, entonces, la capacidad de ser un instrumento de democratización. No obstante, Hostos señalaba que existían dos peligros al desarrollo de ese periodismo democrático: el poder político estatal y el afán de lucro.
El actual sofocamiento de la democracia representativa en Estados Unidos—según descrito en Dollarocracy How the Money-media-election complex is destroying America, un libro publicado recientemente—trastoca la visión hostosiana sobre la relación entre periodismo, democracia y el afán de lucro. Pues, según John Nichols y Robert McChesney—los autores de este texto—, se ha utilizado el afán de lucro para coartar al periodismo y para subordinar el poder político al poder del capital, particularmente a través de la mercantilización de los procesos electorales de ese país. Nichols y McChesney tienen una larga tradición de análisis de la relación entre medios y democracia en Estados Unidos: en el 2002 publicaron Our Media, Not Theirs: The Democratic Struggle Against Corporate Media; en 2006, How the American Media Sell Wars, Spin Elections and Destroy Democracy; y en el 2010, The Death and Life of American Journalism: The Media Revolution that Will Begin the World Again. Se pudiera objetar al tono hiperbólico de algunos de estos títulos, pero en Dollaracracy al igual que en sus otros textos, los autores hilvanan sus argumentos con rigor convincente y los fundamentan con copiosa evidencia.
Dollaracracy es la palabra acuñada por los autores para describir el estado actual de abatimiento de la democracia representativa en Estados Unidos, una en la cual el demos, el pueblo, ha sido sustituido por el dólar. Los autores continuamente usan citas de lideres de la propia élite política estadounidense para sustentar sus argumentos. Así, el texto comienza con dos citas, una de Al Gore, vice presidente bajo el gobierno de Clinton y candidato presidencial en la equívoca elección del 2000 y otra de Jimmy Carter presidente a finales de la década del 1970: Según Gore, “No es desde la década del 1890 que la toma de decisiones en el gobierno estadounidense ha sido tan enclenque, disfuncional y servil ante los intereses empresariales y otros sectores privilegiados como ahora”. Y para Carter, destacado observador internacional de elecciones políticas: “En los Estados Unidos tenemos el peor proceso electoral del mundo y esto es casi totalmente debido a la excesiva influencia del dinero”.
Nichols y McChesney no pecan de ingenuidad histórica. En su capítulo sobre la historia de la democracia representativa en Estados Unidos, detallan los vaivenes entre los esfuerzos plutocráticos y los democráticos por regir la organización del país. Los orígenes fueron decididamente definidos por los sectores adinerados. John Adams, una de las figuras más destacadas en la gesta revolucionaria que resultó en la fundación de Estados Unidos, afirmaba que si se le daba el voto a los hombres sin propiedad, “ocurriría una revolución inmediatamente”. John Jay, el primer presidente del Tribunal Supremo, fue aún más categórico: “los que son dueños del dinero deben ser dueños del país”.
A pesar de que durante el siglo 19 se comenzaron a desmantelar las restricciones que limitaban el voto a hombres blancos con propiedad, la idea de que los dueños del capital eran también dueños del gobierno tenía considerable arraigo entre la élite de Estados Unidos. Simon Cameron— Secretario de Guerra bajo el gobierno de Lincoln, banquero y senador nacional en dos ocasiones—fue uno de los menos prudentes al sugerir que: “un político honesto es uno que al ser sobornado se mantiene fiel a ese soborno”.
A fines de siglo 19 y principios del 20, esta prepotencia de los dueños del capital dio lugar a un poderosos movimiento democrático. Fue en esta época, conocida como la Era Progresista, que los sectores populares lograron que el congreso de Estados Unidos pasara la Ley Tillman, la cual prohibía a los bancos y corporaciones hacer contribuciones a campañas electorales. No obstante, dicha ley carecía de instrumentos para hacer cumplir las prohibiciones y los sectores adinerados canalizaron su contribuciones e influencias políticas a través de donativos individuales.
La integración de la publicidad televisiva a las campañas políticas a partir de las elecciones del 1952 ocasionó un salto cuantitativo en el costo de las campañas electorales. La inflación en costos de las elecciones fue tan mayúscula que el propio liderato político de ambos partidos se alarmó. Durante la década del 1960, el presidente Lyndon Johnson, advirtió al congreso del enorme peligro de las contribuciones por sectores adinerados a las campañas electorales y la consecuente influencia indebida de estos sectores en la toma de decisiones sobre el rumbo del país. No obstante, no fue hasta principios de la década del 1970—con la consolidación de los movimientos contra la guerra en Vietnam y el movimiento de derechos civiles de los afroamericanos y otros sectores— que hubo suficiente apoyo para la aprobación de una ley que imponía nuevos límites a las contribuciones a campañas electorales y establecía requisitos de publicación de las contribuciones. Varios años después, a la luz del escándalo de Watergate, se enmendó esta ley para crear límites y requisitos más severos y para establecer una agencia –la Federal Election Commission—para monitorear las contribuciones a las campañas electorales.
En reacción a los avances democráticos de ese periodo, los sectores acaudalados comenzaron una contraofensiva concertada para crear un ambiente ideológico propicio para el abatimiento de la democracia representativa. Los autores de Dollaracracy señalan al documento, Attack on American Free Enterprise System, escrito por Lewis F. Powell en el 1971, como la pieza clave de la estrategia de los ideólogos del capital para repeler los avances democráticos. Powell, un abogado multimillonario, miembro de once juntas de corporaciones, lo redactó como documento confidencial para la directiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Poco después de redactar este documento, Powell fue nombrado al Tribunal Supremo de Estados Unidos.
Este documento (comúnmente conocido como el Powell memorandum) partía de la premisa que existía un exceso de democracia en Estados Unidos, o sea que el sentimiento en oposición al afán de lucro estaba expandiéndose a amplios sectores de la sociedad: ¨Lo más inquietante de las voces que se unen al coro de crítica, son aquellos sectores de prestigio social: las universidades, las iglesias, los medios, los intelectuales, las revistas literarias, las artes y ciencias…Más aún gran parte de los medios…les da promoción gratuita a estos ¨agresores¨ …Esto es especialmente verdadero en el caso de la televisión, la cual ahora tiene un papel predominante en la formación del pensamiento, las actitudes y emociones de la gente». La conclusión de Powell era que el sector corporativo tenía que involucrarse aún más en la política del país para así realinear la ideología con los intereses del capital.
Como resultado, según Nichols y McChesney, no sólo la Cámara de Comercio se convirtió en una maquinaria política poderosa, sino que el informe inspiró la creación de varios institutos conservadores—Heritage Foundation, American Legislative Exchange Council, Cato Institute, Manhattan Institute y el Federalist Society—que sirvieron de punta de lanza en el afianzamiento de la ideología neoliberal en Estados Unidos a partir del 1980. La ofensiva obtuvo uno de sus logros más contundentes en el 2010 con el fallo del Tribunal Supremo en el caso de Citizens United, decisión con la cual se declaró inconstitucional cualquier prohibición sobre gastos políticos independientes (o sea contribuciones no directas a candidatos) de corporaciones, asociaciones y sindicatos. El juez Stevens, el de mayor antigüedad en el Tribunal Supremo, disintió afirmando que ¨el fallo es un rechazo del sentido común del pueblo estadounidense, que desde la fundación del país ha reconocido la necesidad de prevenir que las corporaciones subviertan al gobierno y que ha luchado contra el potencial real de corrupción producto del electoralismo corporativo.¨
El espiral de aumento en los costos de las contiendas electorales se debe, según Nichols y McChesney, al papel cada vez más central de la publicidad política en las campañas. Esta centralidad se ha logrado a pesar de que en el 1952, cuando la publicidad televisiva se comenzó a usar en la campaña presidencial, fueron muchas las voces que manifestaron su oposición. Por ejemplo, Adlai Stevenson, uno de los candidatos en las elecciones presidenciales de ese año, protestó: ¨la idea que se puede mercadear a candidatos a un cargo político como si fueran cereales para el desayuno … es la máxima indignidad para el proceso democrático.¨ Esta perspectiva era compartida aún por líderes de la propia industria publicitaria de esa época. No obstante, ya para el 2008 la publicidad política gozaba de la misma legitimidad y, a veces, hasta de mayor prestigio que la publicidad comercial. En ese año, la publicidad de la campaña presidencial de Obama fue galardonada con el premio anual de Advertising Age, una de las principales publicaciones de la industria publicitaria. Los segundos y terceros premios fueron para las campañas de Nike y la cerveza Coors. Según Nichols y McChesney, la centralidad de la publicidad política en las campañas políticas se logró a principios de este siglo cuando la cantidad de horas que las estaciones de televisión dedican a anuncios políticos sobrepasó la cantidad de horas dedicadas a noticias de las contiendas electorales.
Los autores de Dollarocracy detallan como esta sustitución de periodismo televisivo por publicidad política ha carcomido el tejido democrático de Estados Unidos. Según estudios citados por los autores, ya para el 1990 los/as candidatos/as tenían muy poco que ver con el contenido de sus anuncios políticos. El contenido y estilo es determinado por los asesores, y el objetivo de éstos es ganar las elecciones. En ese contexto, la libre discusión de ideas, propuestas y temas sobre el rumbo del país—la materia prima del periodismo—se sacrifica a las lógicas de la publicidad.
No obstante, según argumentan Nichols y McChesney, las concepciones y prácticas del periodismo político en Estados Unidos han tenido mucho que ver con esta sustitución de periodismo por publicidad en los comicios electorales. La práctica de interpretar elecciones políticas como si fueran carreras de caballo es, en la perspectiva de los autores, lo que ha contribuido a la pérdida de pertinencia del periodismo político en las elecciones. Citan un estudio que revela que “desde la década del 1990…la mayoría de la cobertura noticiosa de campañas políticas era del carácter de quién está ganando/quién ha recaudado más fondos, superando la cobertura de temas [sustanciales] por proporciones de 2 a 1 y a veces de 3 a 1”.
Si bien la televisión todavía domina en publicidad política en Estados Unidos, y, por ende, en las elecciones de representantes políticos, algunos/as pueden pensar—con optimismo democrático—que pronto la internet logrará convertirse en el principal medio de las campañas electorales. Nichols y McChesney abordan esta posibilidad y no ofrecen razones para sustentar anhelos democráticos: “Se puede afirmar que la internet se ha convertido en el más potente generador de poder monopólico en la historia económica”. Señalan, como evidencia, a los cárteles de la red mundial, tal como Microsoft, Apple, Google y Facebook.
Los autores apuestan al fortalecimiento de movimientos democráticos, de movimientos reformistas que exijan: que los medios—tradicionales y digitales—provean tiempo gratis a las campañas políticas; el fortalecimiento del periodismo profesional, incluyendo el subsidio público de medios independientes para contrarrestar la publicidad política; periodos electorales más cortos (citan, como ejemplos, a Japón con doce días y varios países europeos con periodos electorales de menos de un mes); el establecimiento de comisiones electorales y participación de observadores internaciones para evaluar la transparencia de los procesos electorales.
Aunque reconocen el potencial histórico de internet para la continua expansión del capitalismo como sistema que concentra los poderes económicos y políticos, es lamentable que los autores no dialogan con autores como Dan Schiller (y su noción de capitalismo digital) o Bellamy Foster ( y su noción de capitalismo virtual). Ambas nociones desarrollan una concepción de las nuevas y potenciales formas de poder social, político y económica que permite la internet. Las valiosas aportaciones de este texto sobre cómo Estados Unidos ha vuelto a la plutocracia, se hubiesen entonces enriquecido con ideas más contundentes sobre cómo pensar/actuar para comenzar a sustituir la Dollaracracy con la democracia.