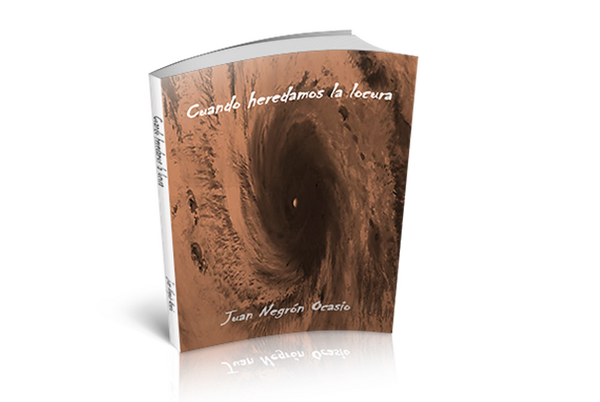Puerto Rico, voz de vanguardia en lucha contra la pena de muerte

No a la pena de muerte.
El 22 de junio de 2001, los participantes del primer Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, iniciado y organizado por la asociación francesa Juntos contra la Pena de Muerte, aprobaron la Declaración de Estrasburgo. En el párrafo 9, los firmantes se comprometen a «establecer una coordinación mundial de las asociaciones y militantes abolicionistas, cuyo primer objetivo es el de establecer un día internacional para la abolición universal de la pena de muerte.»
Después de varias reuniones preparatorias en París y Bruselas, la mayoría de los protagonistas de esta iniciativa se encontraron en Roma, el 13 de mayo de 2002, donde establecieron oficialmente la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte. Un Comité Directivo de 11 miembros fue elegido, y es, desde entonces, renovado en cada Asamblea General anual, inaugurándose, oficialmente, en el 2003 el primer Día Mundial contra la Pena de Muerte. Actualmente, la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte[1], con sede en París, Francia, y que agrupa 146 organizaciones abolicionistas a nivel mundial, es dirigida por el abogado puertorriqueño, Kevin Miguel Rivera Medina.
La lucha contra la pena de muerte no es una lucha a favor de la impunidad sino una que garantice los derechos humanos de cada persona acusada o culpable de delito. Cada ser humano, por más errores que haya cometido en la vida, tiene derecho a ser tratado con dignidad y a que se le preserve su vida por el Estado. Pero, el sistema de justicia no es perfecto; está lejos de serlo. Sin embargo, si se comete un error al determinar culpabilidad, todo reo que esté vivo puede ser liberado de prisión, aun cuando aparezca prueba exculpatoria muchos años después de su proceso legal, pero los muertos no permiten ser reivindicados de la misma manera. En los Estados Unidos, 2,276 convictos han sido exonerados[2] según el National Registry of Exonerations.
No obstante, las condiciones de detención varían de un país a otro. En los Estados Unidos de América, por ejemplo, tienen un régimen de reclusión en aislamiento a todos y todas a los que se le imponga dicha pena, mientras que en otros países tienen un régimen de hacinamiento. Las condiciones de vida de las y los condenados a muerte tienden a deshumanizar y a quitarles su dignidad. Muy a menudo, los condenados a muerte se convierten en seres humanos en los que la sociedad ya no invierte, como si, incluso antes de ser ejecutados, ya no estuvieran vivos, ya no fueran considerados como «seres humanos». Además, los condenados a muerte tienen muy poco contacto con sus familiares y representantes legales, ya que el acceso al corredor de la muerte suele ser muy limitado. Por lo tanto, las condiciones de detención afectan no sólo a las personas condenadas a muerte, sino también a sus familias, parientes y equipo jurídico.
Los prisioneros en el “corredor de la muerte” en Estados Unidos de América pasan típicamente, unos veinte años esperando ser ejecutados. Durante ese periodo, generalmente están en confinamiento solitario. Este tipo de confinamiento, se utiliza por periodos cortos de tiempo, y como castigo, a la población general de prisioneros, pero los que están sujetos a pena de muerte, están permanentemente en solitario. Así que, estos prisioneros tiene el castigo de la sentencia de muerte, más los años que mal viven en confinamiento solitario, sin acceso a programas educativos, visitas, ejercicios y estando hasta 23 horas del día encerrados en su celda.
En Japón, los prisioneros deben quedarse eñangotados en su celda y les está prohibido ejercitarse[3], en Pakistán pueden salir de la celda una hora al día y cohabitan unos 8 presos en celdas de 8 por 10 pies[4], en Vietnam los prisioneros sentenciados a pena de muerte les mantienen encadenados y los sueltas 15 minutos al día para lavarse[5], en Malawi los prisioneros duermen por turnos por falta de espacio[6], también hay informes de múltiples jurisdicciones donde les privan de alimentos, les niegan asistencia médica, les mantienen en condiciones sanitarias deplorables y sufren violencia física.
Ningún estado debe tener el derecho de quitarle la vida a una persona. Este es un castigo irrevocable, ineficiente, injusto, cruel y degradante, rechaza la posibilidad de rehabilitación y crea más dolor en los familiares de los convictos. Además, muchas familias víctimas de delito no están a favor de este tipo de castigo.
Actualmente unos 142 países han abolido la pena de muerte o por legislación o por práctica, 56 países la retienen y utilizan el castigo. En el año 2017, los 5 países que más ejecutaron en el mundo fueron: Arabia Saudita, China, Irak, Irán y Paquistán[7]. En todo el continente Americano el único país que ejecutó prisioneros en el 2017 fue Estados Unidos, que ejecutó 23 varones ese año.
Puerto Rico es una jurisdicción abolicionista y aquí le presento una breve historia del desarrollo de legal que nos es relevante. Desde el siglo 19 y principios del siglo 20 hubo luchas importantes que nos llevaron a eliminar la pena de muerte como castigo por la Ley 42 de 26 de abril de 1929.[8] Esto fue el producto de un largo proceso de lucha expresada, entre otras, en manifestaciones y protestas públicas y en 12 proyectos de ley presentados y una ley de moratoria en las ejecuciones, todo ello entre 1900 y 1929[9]. Por tanto, el 26 abril del año 2019, se conmemoran 90 años de la abolición estatuaria de la Pena de Muerte en Puerto Rico. La última ejecución en Puerto Rico aconteció en 1927.
En el 1952, en el Artículo II, Sección 7 de la Constitución se expresó que “[n]o existirá la pena de muerte”. La Constitución, para su aprobación, tuvo que ser aceptada por el Presidente y aprobada por el Congreso de los Estados Unidos de América[10]. Para el 16 de diciembre de 1966 se aprobó en las Naciones Unidas el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en Resolución 2200 A (XXI), donde se dispone en su Artículo 6 (1)“El derecho a la vida es inherente a la persona humana. Este derecho estará protegido por la ley….”. Así mismo dispone en su sub-inciso 2, que “En los países en que no hayan abolido la pena capital sólo podrá imponerse la pena de muerte por los más graves delitos y de conformidad con leyes que estén en vigor en el momento de cometerse el delito y que no sean contrarias a las disposiciones del presente Pacto ni a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Esta pena sólo podrá imponerse en cumplimiento de sentencia definitiva de un tribunal competente.” En Puerto Rico, según el Pacto, al ser una jurisdicción que abolió la pena de muerte, no podría imponerse este castigo.
En 1976, el Congreso de los EE.UU., aprobó la Ley Federal sobre Pena de Muerte[11] en la cual reestableció este castigo a nivel Federal. Al año siguiente, el 5 de octubre de 1977 suscribió el Pacto. Posteriormente, el 8 de junio de 1992, en el proceso de ratificación del Pacto, presentó reservas al mismo, sujeto a sus parámetros constitucionales, a imponer la pena capital sobre cualquier persona (excepto una mujer embarazada), convicta bajo leyes existentes o futuras que permitan la imposición de la pena capital, incluyendo los crímenes cometidos por personas menores de 18 años de edad.”
Dos años después, en el año 1994 se recrudeció a nivel federal dicho castigo, añadiendo una inmensidad de delitos punibles con muerte. El Tribunal Federal de Puerto Rico ha tratado de imponerla en innumerables ocasiones, incluso con mayor ahínco y perseverancia que en ninguna otra jurisdicción. Entre los años 2012 y el 2014, en Puerto Rico se llevó a cabo el 20% de todos los juicios de pena de muerte en la jurisdicción federal.
En Puerto Rico se suscita un conflicto jurisdiccional único en el que los residentes acusados de un crimen ocurrido en su terrario – históricamente abolicionistas – están sujetos a que otro país les imponga la pena de muerte. La sección 9 de la Ley de Relaciones Federales,[12] impone la aplicación de leyes federales siempre que no sean localmente inaplicables o que de otra manera se disponga en el texto legislativo.[13] Por tanto, la prohibición constitucional de la pena de muerte incorporada en la Constitución de Puerto Rico no opera a favor de una persona acusada de delitos cometidos en Puerto Rico cuando el proceso penal es efectuado al amparo de legislación federal.[14] En tal caso, el proceso se desarrolla en la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico[15] en inglés.[16] Para poder ser jurado en estos casos, la ciudadana o el ciudadano tiene que entender inglés lo suficiente como para seguir el proceso y, además, estar dispuesta a aplicarle la pena de muerte a otro ser humano. Si no está dispuesto a aplicar este castigo, no podrá quedarse como jurado. Es decir, es un proceso donde no existe un jurado entre sus pares, porque no es representativo de la población.
La jurisdicción federal de los Estados Unidos ejercida en Puerto Rico es una de las más activas en cuanto a la celebración de juicios en casos de pena de muerte. A pesar de ello, nunca han conseguido una convicción de pena de muerte, sino más bien de cadena perpetua.[17]
Entre 2012 y 2015, la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico efectuó el 20% de todos los juicios de pena de muerte celebrados en la jurisdicción federal (4 de 20 juicios)[18].
Pronto se espera un nuevo juicio para el acusado Alexis Candelario, donde el mismo estará sujeto, por segunda ocasión, a la pena de muerte. El 17 de agosto de 2016, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito, revocó la convicción en el caso de USA v. Alexis Candelario-Santana, et al.[19], quien había sido convicto a cadena perpetua, luego de un proceso penal en el que enfrentó la posibilidad de ser condenado a muerte. El caso fue devuelto a la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico.[20]Durante una conferencia del caso celebrada el 18 de noviembre de 2016, el representante legal de la fiscalía federal informó que el caso continúa siendo considerado como un caso certificado de pena de muerte y que solicitarán la pena capital al jurado. Desde el 2015 no se realizan juicios de pena capital en Puerto Rico y la Secretaria de Justicia Federal había denegado solicitudes de certificación hasta ahora, en el 2018, cuando recientemente se certificó un nuevo caso.
La inserción de Puerto Rico en la lucha abolicionista a nivel mundial ha permitido educarnos sobre las condiciones carcelarias en los países retencionistas, estrechar lazos con múltiples grupos abolicionistas, a denunciar el caso de Puerto Rico. Puerto Rico se ha sumado a ser una voz importante en esta reivindicación de derechos humanos en el Caribe y a nivel mundial. El Caribe angloparlante retiene la pena de muerte como castigo, por lo que ha sido importante desarrollar grupos de trabajo como el Gran Caribe por la Vida que busca crear alianzas y brindar herramientas y apoyo a los grupos abolicionistas en los países de la Región. La relación colonial entre los Estados Unidos de América y Puerto Rico nos mantiene a expensas de que el gobierno de los EE.UU. imponga la pena de muerte en Puerto Rico, a pesar del firme rechazo a este castigo en nuestra nación y, mientras no se logre una moratoria en los Estados Unidos, o la abolición definitiva, seguiremos luchando para eliminar este horrendo método de castigo, así como denunciando las condiciones infrahumanas a quienes se les impone este castigo.
________________
[1] http://www.worldcoalition.org/es/
[2] https://www.law.umich.edu/special/exoneration/Pages/about.aspx. El Registro Nacional de Exoneraciones es un proyecto del Newkirk Center for Science & Society de la Universidad de California Irvine, la Escuela de Derecho de la Universidad of Michigan y Michigan State University College of Law. Fue fundado en el 2012 en unión al “Center on Wrongful Convictions at Northwestern University School of Law”. El Registro provee información detallada de cada exoneración conocida en los Estados Unidos de América desde el 1989 – casos donde una persona ha sido condenada por un crimen y luego declarado inocente de todos los cargos basado en nueva evidencia de su inocencia. El Registro también mantiene datos un poco más limitados de exoneraciones conocidas previas al año 1989.
[3] A Secret theatre: Inside Japan´s Capital Punishment System, C. Lane.
[4] https://www.dethpenaltyworldwide.org/country-search-post.cfm?country=Pakistan
[5] Challenges https://challenges.fr/societe/au-vietnam-de-l-art-dans-les-couloirs-de-la-mort 590266
[6] Joint Stakeholder Report on The Death Penalty in Malawi (2014)
[7] http://www.worldcoalition.org/es/worldday.html
[8] El Código Penal de Puerto Rico en los inicios del siglo XX incluía a la pena de muerte como sanción del delito de asesinato en primer grado, Artículo 202 del Código Penal de 1902 (en vigor desde el 1 de julio de 1902). El Código Penal de 1902 sustituyó al «antiguo Código de Enjuiciamiento Criminal, que estaba vigente en los días de la dominación española, y que continuó en vigor por virtud de la Ley Foraker [de 1900]». Ex Parte Mauleón, 4 D.P.R. 123 (1903).
[9] C.B. 8 (1900); C.B. 13 (1902); C.B. 3 (1903); H.B. 1 (1903); H.B. 1 (1904); H.B. 36 (1905); H.B. 36 (1907); P. del S. 10 (1917); P. del C. 9 (1917); P. del S. 9 (1921); P. del S. 26 (1923); P. del S. 14 (1925). Por otro lado, la Ley 36 de 30 de noviembre de 1917 proveyó de una moratoria en las ejecuciones por 4 años.
[10] Puerto Rico Federal Relations Act of 1950 (Pub.L. 81–600)
[11] Título VI, Secciones 60001-26, 13 sept. 1994, 108 Stat. 1959, 18 U.S.C. 3591-3598.
[12] Ley Pública 81-600 aprobada el 3 de julio de 1950, 64 Stat. 319, 48 U.S.C. 734,
[13] Véase Elizabeth Vicéns, Application of the Federal Death Penalty Act to Puerto Rico: A new Test for the Locally Inapplicable Standard, 80 New York University Law Review 106. (http://www.law.nyu.edu/journals/lawreview/issues/vol80/no1/NYU106.pdf)
[14] U.S. v. Acosta Martínez, 252 F. 3d 13 (2001).
[15] La Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico fue creada por disposición del Congreso de los Estados Unidos en el año 1900. Ley Foraker, Capítulo 191, Sec. 33, 31 Stat. 84. Documentos Históricos, 43-44.
[16] Sobre el idioma de la Corte Federal, véanse 48 U.S.C.A. § 864 y U.S. v. Rivera-Rosario, 300 F.3d 1, 5-6 (1st Cir.2002).
[17] Desde 2003 se han efectuado 7 juicios en los que los acusados se expusieron a pena capital: U.S. v. Acosta Martínez, 106 F. Supp. 2d 311; 2000 U.S. Dist. LEXIS 10370 (núm. caso a nivel Tribunal de Distrito Federal) y 252 F.3d 13 (2001); U.S. v. Hernando Medina Villegas y Lorenzo Vladimir Catalán Román, 3:02-cr-00117-PG-3; U.S. v. Carlos Ayala López, 3:03-cr-00055-JAG-JA-1; U.S. v. Edison Burgos, 06-cr-009 (JAG); U.S v. Lashaun Cassey, 05-cr-277 (ADC); U.S v. Candelario-Santana, 09-cr-427 (JAF) y U.S. v. Jiménez-Benceví, et al, 12-cr-221- (JAF).
[18] Información tomada de datos en: http://www.capdefnet.org/FDPRC/pubmenu.aspx?menu_id=803&folder_id=5633
[19] Caso número 13-2139, 13-2427. La convicción de culpabilidad de Candelario Santana, con sentencia de cadena perpetua, fue revocada porque el juez federal anunció el cierre de los trabajos por ese día y, una vez el público estuvo fuera de Sala, llamó al jurado para escuchar un testigo a puerta cerrada, por lo que se violentó el derecho a un juicio público, según garantiza la 6ta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
[20] Caso número 09-cr-427 (JAG).