Sobre la masculinidad
–Pablo Neruda, Walking Around
 Cuando hablamos de masculinidad no nos referimos a un dato verificable, en cuyo caso pudiese hablarse de unos rasgos definitorios, de unas cualidades esenciales. Nos referimos a un término dentro de un sistema de relaciones que nos obliga a hablar de lo masculino por oposición, o en deuda con lo femenino, de un modo similar a como el género es una variable. No podemos hablar de masculinidad fuera de su implicación en el conjunto masculino/femenino. Lo cual no implica tampoco que podamos reducir la masculinidad al género visto como un sistema de oposiciones binarias puras. El género no es sólo una gramática, es también una performance, es decir, un acto, una propuesta sujeta al litigio que caracteriza la negociación de las identidades en el campo social. En lo que respecta a la masculinidad, habría que añadir que hay una alevosía, una pretensión en el tono del que suele usar el término que implica que no estamos meramente ante lo opuesto de la feminidad, sino que estamos, realmente, ante una serie, que incluye términos como hombría y virilidad, lo cual implica una expectativa, un horizonte de valores, una ideología de lo masculino que le confiere al término un lugar supuestamente incontestado en la esfera del poder, como si el poder estuviese, por naturaleza, más cerca de lo masculino que de lo femenino, y su caracterización estuviese naturalmente alineada con la fuerza, la primacía, la fertilidad, la progenie y la autoridad. Hablar de la masculinidad en esos términos es implicar una movida similar a la que usa la ciencia cuando le confiere a los hechos, a los datos y a su supuesta objetividad una primacía que no admite discusión, que no está sometida al juicio de la interpretación o a la transformación histórica de sus categorías. La masculinidad, como la ciencia, suele esconder su base performativa y presentarse, no como un acto, sujeto al escrutinio público, sino como un hecho.
Cuando hablamos de masculinidad no nos referimos a un dato verificable, en cuyo caso pudiese hablarse de unos rasgos definitorios, de unas cualidades esenciales. Nos referimos a un término dentro de un sistema de relaciones que nos obliga a hablar de lo masculino por oposición, o en deuda con lo femenino, de un modo similar a como el género es una variable. No podemos hablar de masculinidad fuera de su implicación en el conjunto masculino/femenino. Lo cual no implica tampoco que podamos reducir la masculinidad al género visto como un sistema de oposiciones binarias puras. El género no es sólo una gramática, es también una performance, es decir, un acto, una propuesta sujeta al litigio que caracteriza la negociación de las identidades en el campo social. En lo que respecta a la masculinidad, habría que añadir que hay una alevosía, una pretensión en el tono del que suele usar el término que implica que no estamos meramente ante lo opuesto de la feminidad, sino que estamos, realmente, ante una serie, que incluye términos como hombría y virilidad, lo cual implica una expectativa, un horizonte de valores, una ideología de lo masculino que le confiere al término un lugar supuestamente incontestado en la esfera del poder, como si el poder estuviese, por naturaleza, más cerca de lo masculino que de lo femenino, y su caracterización estuviese naturalmente alineada con la fuerza, la primacía, la fertilidad, la progenie y la autoridad. Hablar de la masculinidad en esos términos es implicar una movida similar a la que usa la ciencia cuando le confiere a los hechos, a los datos y a su supuesta objetividad una primacía que no admite discusión, que no está sometida al juicio de la interpretación o a la transformación histórica de sus categorías. La masculinidad, como la ciencia, suele esconder su base performativa y presentarse, no como un acto, sujeto al escrutinio público, sino como un hecho.
Porque cuando hablamos de masculinidad hablamos, sí, de una construcción. Pero, habría que preguntarse, ¿quién construye, cómo se construye y para quién se construye la masculinidad? La masculinidad es una construcción, pero su agente no es nadie en específico. Es una construcción como todo lenguaje es una construcción, una construcción producida por la máquina social, cuya estabilidad depende de su capacidad para transformarse efectivamente en el tiempo. Y la transformación más importante que se detecta en el tiempo cuando hablamos de la masculinidad tiene todo que ver con su constante decadencia, con su debilitamiento progresivo. Es como si la masculinidad existiese para decaer, para estar en peligro, para no estar nunca, del todo, a su propia altura. Esto se hace aún más evidente cuando, en vez de hablar de masculinidad hablamos de la hombría como tal. Ser hombre es no ser nunca un hombre verdadero. La masculinidad entonces se asume como un dato pero se sufre como un acto, como un acto cada vez más difícil de sostener. Porque, a fin de cuentas, la masculinidad más que una categoría o un concepto, es, más bien, una emoción, la emoción de una cierta insuficiencia. La insuficiencia de la hombría no es comparable a una supuesta insuficiencia del ser mujer. Porque se parte de la premisa (de hecho, falsa) que el hombre es. La mujer no es, sino que deviene mujer, así se suele relatar su historia en la cultura. Se va haciendo mujer, como si perteneciese al registro de su existencia una cualidad inicialmente performativa, una teatralidad asumida de lo femenino como espectáculo. Se espera, sin embargo, que los hombres no sólo parezcan, sino que sean hombres. Por eso la historia de la hombría es también la historia del fracaso de la hombría.
Esto se hace más evidente cuando relacionamos a la hombría con una de sus funciones más centrales: la paternidad. Ser hombre es, de muchos modos, ser padre. La literatura moderna, por ejemplo, (y la literatura, es importante añadir, es un fenómeno íntimamente ligado a la experiencia de la modernidad), la literatura marca el proceso de la decadencia del padre. Ya en una obra como El rey Lear de Shakespeare tenemos un ejemplo crucial de este proceso: un padre decide abdicar en vida el poder que le corresponde, repartiendo su heredad con sus hijas. El resultado es el fracaso, no ya sólo de su autoridad paterna, 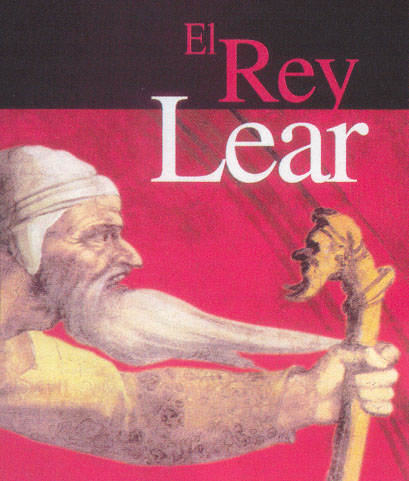 sino de toda la estructura política de su autoridad monárquica. El padre que decae o se debilita en la literatura es el padre que es una imagen del monarca, el padre que gobierna a la familia de un modo paralelo a como el monarca es la cabeza del Estado. La literatura es la historia de la decapitación fulminante de esa cabeza, que es sobre todo la cabeza rodante de Luis XVI en la Revolución Francesa, pero también la cabeza rodante de Papá Goriot, el protagonista de la novela de Balzac, un hombre que, como el rey Lear, le dio todo a sus hijas, sin darse cuenta que el amor no se puede comprar, que el dinero lo compra todo, menos el amor. La literatura es moderna en parte porque registra esta decadencia de la autoridad del padre, que parece ser una de las constantes en el desarrollo de la burguesía. Al padre burgués se le hace más difícil instaurar su autoridad que al padre aristócrata, porque su autoridad no viene aparejada o fundamentada en una filiación metafísica con la divinidad. El rey es el homólogo de Dios en la tierra, pero el señor burgués no. El señor burgués es el producto de su propia imagen.
sino de toda la estructura política de su autoridad monárquica. El padre que decae o se debilita en la literatura es el padre que es una imagen del monarca, el padre que gobierna a la familia de un modo paralelo a como el monarca es la cabeza del Estado. La literatura es la historia de la decapitación fulminante de esa cabeza, que es sobre todo la cabeza rodante de Luis XVI en la Revolución Francesa, pero también la cabeza rodante de Papá Goriot, el protagonista de la novela de Balzac, un hombre que, como el rey Lear, le dio todo a sus hijas, sin darse cuenta que el amor no se puede comprar, que el dinero lo compra todo, menos el amor. La literatura es moderna en parte porque registra esta decadencia de la autoridad del padre, que parece ser una de las constantes en el desarrollo de la burguesía. Al padre burgués se le hace más difícil instaurar su autoridad que al padre aristócrata, porque su autoridad no viene aparejada o fundamentada en una filiación metafísica con la divinidad. El rey es el homólogo de Dios en la tierra, pero el señor burgués no. El señor burgués es el producto de su propia imagen.
Pero volvamos a esta noción de la masculinidad como una construcción. Esto podría querer decir, como hemos intentado exponer, que la masculinidad no puede nunca separarse de la ideología, o mejor aún, de las ideologías con que se construye una imagen de la masculinidad para fomentar o legitimar el status quo, el reino prevaleciente de la autorización. A Muñoz Marín en Puerto Rico se le llamaba el Vate, es decir, el Vater, el padre. Podría argumentarse que la decadencia política en Puerto Rico tiene mucho que ver con la creciente incapacidad de generar la confianza en padres fundacionales. Pero hoy día ya no basta con hablar de ideologías cuando intentamos caracterizar el estado actual de lo político en este mundo nuestro de la globalización, en la era virtual de la información, en esta cultura del espectáculo donde todo sucede realmente si sucede en la televisión. Hoy día la política, más que con ideologías, es decir, con conceptos, o conceptualizaciones de la subordinación, trabaja más bien con emociones, con estructuras o dispositivos afectivos que se insinúan en la vida de cada cual, seduciéndonos con las promesas de un placer que va más allá de la obtención de tal o cual objeto. Lo que importa para el modo actual del capitalismo, más que la obtención de un objeto, es la participación en una comunidad afectiva, formar parte de un lifestyle. Por eso la publicidad se ha movido hacia las redes sociales. Los anuncios se anuncian en las propias redes sociales, porque se parte de la premisa que lo que realmente desea el consumidor es estar conectado a una red, formar parte de una estructura afectiva, ser partícipe de un radio de emociones vinculantes.
Por eso también la masculinidad, más que una ideología o un concepto, es un dispositivo afectivo, una geografía de las emociones. Si regresamos a la historia de la masculinidad como la historia de su decadencia, como el proceso de su debilitamiento, habría que decir que, de todas las emociones que se relacionan con la masculinidad, hay una que predomina y pareciera caracterizarla de un modo  particularmente expresivo. La masculinidad está íntimamente vinculada con la emoción de la vergüenza. Se habla mucho del orgullo de ser hombre: compórtate como un macho, sé hombre. De hecho, hoy día ser hombre se ha convertido casi en un universal, hasta el punto que tener los cojones de hacer algo es una cualidad indistinta para el hombre y para la mujer. Recordarán cuando la antigua secretaria de Estado bajo la Administración Clinton, Madeleine Albright, hablaba de los cojones (pronunciado coujonnes) de Fidel Castro, pero realmente estaba hablando de los suyos. Vivimos en un mundo poseído por los que tienen los cojones de dominarlo. Lo que pasa con el orgullo, con el orgullo de ser hombre, es que suele ser una máscara, más o menos efectiva, para encubrir la vergüenza de ser hombre. Usualmente el orgullo es la máscara de la vergüenza. Lo contrario también puede ser cierto. A veces, cuando decimos que nos avergonzamos de ser hombres, es decir, que nos avergonzamos del papel que la violencia masculina ejerce en el campo social, cuando nos avergonzamos del siniestro legado del bully, por ejemplo, del buscapleitos, en el fondo lo que hacemos es tratar de diluir la vergüenza de ser hombre con el orgullo que sentimos por avergonzarnos de ser hombres. Por eso hay que tener cuidado cuando los hombres confiesan sus debilidades. A veces esto forma parte del teatro de la falsa vergüenza, del orgullo disfrazado de vergüenza.
particularmente expresivo. La masculinidad está íntimamente vinculada con la emoción de la vergüenza. Se habla mucho del orgullo de ser hombre: compórtate como un macho, sé hombre. De hecho, hoy día ser hombre se ha convertido casi en un universal, hasta el punto que tener los cojones de hacer algo es una cualidad indistinta para el hombre y para la mujer. Recordarán cuando la antigua secretaria de Estado bajo la Administración Clinton, Madeleine Albright, hablaba de los cojones (pronunciado coujonnes) de Fidel Castro, pero realmente estaba hablando de los suyos. Vivimos en un mundo poseído por los que tienen los cojones de dominarlo. Lo que pasa con el orgullo, con el orgullo de ser hombre, es que suele ser una máscara, más o menos efectiva, para encubrir la vergüenza de ser hombre. Usualmente el orgullo es la máscara de la vergüenza. Lo contrario también puede ser cierto. A veces, cuando decimos que nos avergonzamos de ser hombres, es decir, que nos avergonzamos del papel que la violencia masculina ejerce en el campo social, cuando nos avergonzamos del siniestro legado del bully, por ejemplo, del buscapleitos, en el fondo lo que hacemos es tratar de diluir la vergüenza de ser hombre con el orgullo que sentimos por avergonzarnos de ser hombres. Por eso hay que tener cuidado cuando los hombres confiesan sus debilidades. A veces esto forma parte del teatro de la falsa vergüenza, del orgullo disfrazado de vergüenza.
Es decir, cuando la vergüenza se teatraliza, cuando se confiesa públicamente, corre siempre el peligro de diluirse, por medio de su propia confesión, y de convertirse en un ejercicio bastante pueril de negación infantil. La vergüenza suele guardar silencio. Su marca visible, de hecho, no es la voz, sino el cambio del color de la piel. La vergüenza se sonroja y calla. Hay que cuidarse, por cierto, de no confundir la vergüenza con la culpa. La culpa surge a partir de un juicio. El que se siente culpable ya ha sido juzgado por un sistema de valores compartido por el que confiesa sentirse culpable. Digamos que la culpa procede del interior de un sujeto que comparte el sistema de valores que lo juzga de adentro hacia afuera, porque la culpa proviene del interior de cada cual, por eso su característica predominante es la confesión: la culpa es parlanchina. La mirada que propicia la culpa es la mirada enjuiciadora.
 Pero la mirada de la vergüenza es anterior a la culpa. El que se avergüenza se avergüenza porque se sabe previamente mirado –no juzgado– por el otro. El que se avergüenza se avergüenza de estar desnudo, de saberse de algún modo vacío, hueco, inferior a cualquier argumento que usemos para justificar su existencia, menor que cualquiera de sus representaciones, porque la vergüenza las descubre como eso, como representaciones. Se ha dicho que el psicoanálisis se ha inventado para producir vergüenza, para llevar al analizado a un encuentro con su vergüenza. Digamos que la vergüenza es una emoción primaria del animal humano. El hombre es un animal avergonzado. La vergüenza se lleva en la piel, el que se avergüenza es el cuerpo, un cuerpo que nunca coincide con el ser que supuestamente ese cuerpo representa. La vergüenza es, de hecho, la marca de la falta de correspondencia entre nuestro cuerpo y nuestro ser, entre lo que somos (o más bien lo que no somos) y lo que se aparece marcado en nuestra piel. En inglés hay dos palabras para esta emoción: embarrasment y shame. En español sólo hay una, aunque en algunos dialectos se usa la palabra pena para referir lo que dice la palabra embarrasment. Digamos que el embarrasment es un modo más superfluo, más puramente epidérmico de la vergüenza, la marca visible, el sonrojo, en la piel profunda de la vergüenza, del shame.
Pero la mirada de la vergüenza es anterior a la culpa. El que se avergüenza se avergüenza porque se sabe previamente mirado –no juzgado– por el otro. El que se avergüenza se avergüenza de estar desnudo, de saberse de algún modo vacío, hueco, inferior a cualquier argumento que usemos para justificar su existencia, menor que cualquiera de sus representaciones, porque la vergüenza las descubre como eso, como representaciones. Se ha dicho que el psicoanálisis se ha inventado para producir vergüenza, para llevar al analizado a un encuentro con su vergüenza. Digamos que la vergüenza es una emoción primaria del animal humano. El hombre es un animal avergonzado. La vergüenza se lleva en la piel, el que se avergüenza es el cuerpo, un cuerpo que nunca coincide con el ser que supuestamente ese cuerpo representa. La vergüenza es, de hecho, la marca de la falta de correspondencia entre nuestro cuerpo y nuestro ser, entre lo que somos (o más bien lo que no somos) y lo que se aparece marcado en nuestra piel. En inglés hay dos palabras para esta emoción: embarrasment y shame. En español sólo hay una, aunque en algunos dialectos se usa la palabra pena para referir lo que dice la palabra embarrasment. Digamos que el embarrasment es un modo más superfluo, más puramente epidérmico de la vergüenza, la marca visible, el sonrojo, en la piel profunda de la vergüenza, del shame.
En ningún escritor puertorriqueño aparece marcada de un modo más perturbador esta estrecha relación entre la masculinidad y la vergüenza que en la obra de René Marqués. Con la aparición de su ensayo El puertorriqueño dócil se redondea un argumento cuyos antecedentes incluyen, no sólo ensayos suyos anteriores, sino que incluso sus cuentos y obras de teatro, y la producción literaria de sus compañeros de la generación del cuarenta parecen formar parte de una acción discursiva coordinada bajo la forma de una suerte de pronunciamiento. Un pronunciamiento que podría expresarse del siguiente modo: el colonialismo es una expresión patente de un debilitamiento de la masculinidad del puertorriqueño, el problema de la falta de soberanía no es sólo un problema político o social, es un profundo síntoma psicopatológico, cuyas raíces habría que auscultar y sacar al descubierto. El argumento de Marqués no termina ahí. En la raíz misma de esta emasculación de la masculinidad del puertorriqueño persiste un peligroso afeminamiento de su conducta. Gran parte de la responsabilidad de este problema, según Marqués, la tiene el proceso de modernización, impulsado por el capitalismo norteamericano, que reduce al hombre a ser el objeto, la víctima de un consumismo desmedido dirigido mayormente por las mujeres, que se han convertido en las acaparadoras de las instituciones y de los medios de producción en el país. Hay que devolverle al macho (sí, esa es la palabra que usa Marqués) el lugar que le corresponde en el entramado social, porque sólo a partir de la recuperación de la soberanía puede recuperarse al mismo tiempo la dignidad perdida del hombre puertorriqueño. La obra toda de René Marqués se deja leer a través de esta fantasía fundacional de la masculinidad/soberanía perdidas, una fantasía que es también una reactualización del relato edipal de la madre fálica, que le arrebata al niño el falo para dárselo a desear en su propio cuerpo, en la cosa materna como tal.
La reacción al ensayo El puertorriqueño dócil produjo una de las controversias más encarnecidas de todos nuestros debates culturales. Es también el origen de algunas de las lecturas feministas más refinadas que se han hecho en la crítica cultural nuestra, muy principalmente las de Efraín Barradas, Agnes Lugo y Juan Gelpí. Hay que decir que denunciar o desenmascarar las coartadas ideológicas de Marqués marca también un momento fundacional de lo que podríamos llamar la postmodernidad en Puerto Rico.
El texto de Marqués que recoge de un modo más dramático esta emoción, (porque recordemos que estamos hablando de la inserción política de las emociones, de los dispositivos afectivos en la cultura) es un cuento titulado En la popa hay un cuerpo reclinado, de 1956, que apareció inicialmente en su antología Cuentos puertorriqueños de hoy. Este cuento narra la historia de un hombre dominado, primero por su madre autoritaria y luego por su esposa. La indignación y el sufrimiento acumulados por una vida de sometimiento a las demandas de las mujeres lo llevan al asesinato y al suicidio: envenena a su mujer y se lleva a pasear al cadáver en un bote lejos de la costa. Cuando el bote está lo suficientemente alejado, enfrente del cadáver, cuyo cuerpo está reclinado sobre la popa del bote, el hombre se saca el miembro viril de su bañador, saca un cuchillo y se castra, lanzándole al cadáver su pene cercenado.
Es importante añadir que la vocación que este acoso de las mujeres trunca para Marqués es la vocación de escritor. El hombre de este cuento ha tenido que conformarse con ser un profesor para complacer la mentalidad adquisitiva, centrada en la posesión de bienes, por oposición a la riqueza simbólica del artista. El clisé aquí es el siguiente: las mujeres van de compras; los hombres piensan. El resultado de esta traición a su vocación es, por un lado, la forclusión de una hipoteca, la pérdida de las propiedades como resultado de un endeudamiento excesivo, o de la caída en los excesos de un capitalismo abocado a la lógica suicida del más de: más de esto, más de aquello.1
Pero la forclusión de la hipoteca no es sino un indicador externo de la forclusión como tal del sujeto, enajenado de su verdadero objeto del deseo por causa de su caída en la ruta debilitadora de la castración. Escribir se convierte entonces en un acto de rehabilitación del sujeto percibido como un rescate de la masculinidad, de una masculinidad plena, pre-edipal. La trama de este relato se arma a través de un cruce de narraciones donde alternan la tercera persona, la primera persona, el fluir de la conciencia y el discurso indirecto libre. Es importante decir esto, porque el texto no sólo es literario, sino que alardea de serlo, de su manejo de las técnicas más avanzadas, más modernas a su alcance.
“Observó su propio pecho hundido. Debo hacer ejercicio. Es una vergüenza.” Así dice el texto en su arranque, mezclando la voz de un narrador en tercera persona con un narrador en primera persona. Ese cuerpo inferior, vergonzante, es el cuerpo de la masculinidad para este relato. En este cuerpo subdesarrollado, curiosamente, lo único que sobresale, es la señal fálica: “Y abajo, entre sus piernas, el bulto exagerado a pesar de lo tenso del elástico”. Curiosamente, el tamaño del miembro no es aquí necesariamente motivo de orgullo. Acaso la protuberancia fálica no sea otra cosa que la imagen como tal del exceso, de una vida entregada a la obediencia a la lógica del gasto, del consumo excesivo que se convierte en la trampa de una satisfacción condenada a enfrentarse tarde o temprano con la insatisfacción. El falo que pende, allá afuera, es un signo de todo lo superfluo que atenta contra todo lo legítimo. En vez de ser una señal de fuerza ha terminado por convertirse en un apéndice, en un sobrante.
El falo ocupa su lugar en el psicoanálisis como el signo de la castración, aquello que delata el carácter escindido del sujeto. Es la voz de la esposa la que registra de modo preciso la demanda fálica en el cuento, cuando golpea con su cantaleta la agobiada conciencia del protagonista: “Un hombre de verdad le da a su mujer lo que ella no tiene”. Una demanda lapidaria. La mujer, en la economía del psicoanálisis freudiano, y sobre todo en el lacaniano, ocupará precisamente el lugar del falo, el lugar del falo como lugar de la carencia. En esa respuesta a la demanda de la mujer, el hombre de este relato quien, curiosamente, carece de nombre propio, parece condenado a suplirle a la mujer su carencia del falo, a convertirse en el objeto del deseo de la mujer, a darle lo que ella no tiene. De modo que, aunque el personaje se queja de estar castrado por las mujeres, y agobiado por sus indeclinables demandas (“La principal es mujer, y la senadora es mujer, y mi madre fue mujer, y yo soy sólo maestro, y en la cama un hombre, y mi mujer lo sabe, pero no es feliz porque la felicidad la traen las cosas buenas que se hacen en las fábricas, como se la trajeron a la supervisora de inglés, y a otras tan hábiles como ella para atraer la felicidad.”) lo interesante es que no parece estar nunca lo suficientemente castrado, porque no parece haber aceptado las condiciones del contrato edipal, no parece haberse inscrito en el nombre del padre (un hombre sin nombre propio), es decir, haber aceptado la autoridad paterna que conjura y detiene el impulso de complacer el deseo de la madre.
protagonista: “Un hombre de verdad le da a su mujer lo que ella no tiene”. Una demanda lapidaria. La mujer, en la economía del psicoanálisis freudiano, y sobre todo en el lacaniano, ocupará precisamente el lugar del falo, el lugar del falo como lugar de la carencia. En esa respuesta a la demanda de la mujer, el hombre de este relato quien, curiosamente, carece de nombre propio, parece condenado a suplirle a la mujer su carencia del falo, a convertirse en el objeto del deseo de la mujer, a darle lo que ella no tiene. De modo que, aunque el personaje se queja de estar castrado por las mujeres, y agobiado por sus indeclinables demandas (“La principal es mujer, y la senadora es mujer, y mi madre fue mujer, y yo soy sólo maestro, y en la cama un hombre, y mi mujer lo sabe, pero no es feliz porque la felicidad la traen las cosas buenas que se hacen en las fábricas, como se la trajeron a la supervisora de inglés, y a otras tan hábiles como ella para atraer la felicidad.”) lo interesante es que no parece estar nunca lo suficientemente castrado, porque no parece haber aceptado las condiciones del contrato edipal, no parece haberse inscrito en el nombre del padre (un hombre sin nombre propio), es decir, haber aceptado la autoridad paterna que conjura y detiene el impulso de complacer el deseo de la madre.
Por eso es que el personaje de este cuento se tiene que “volver” a castrar, porque no parece haber estado apropiadamente castrado. Un ejemplo de una señal física del redoble simbólico de la castración en la cultura es la circuncisión. La circuncisión es un redoblamiento cultural de la castración. Lo sorprendente de este relato es que su culminación, su máximo reclamo de liberación de las garras fálicas de la mujer, su momento triunfal, no sea otra cosa que la más estricta obediencia a una demanda fálica que no se complace con una mera circuncisión. El cuento se lee como un paso al acto, un acting out que convierte el hecho literario en un paso de lo simbólico a lo real, para usar las categorías del psicoanálisis lacaniano. Curiosamente la vocación literaria, que había sido la imploración de un hombre porque lo dejaran escribir, porque lo dejaran alejarse de las demandas de la compra y venta, alejarse de las vulgaridades de un mundo entregado a los reclamos del mercado, es una abdicación de la castración como un acto simbólico a favor de su literalización, de su puesta en evidencia en un pedazo de carne cortada, como se corta un trozo de carne en cualquier carnicería.
He querido finalizar con este ejemplo bastante escalofriante, quizá para hacer mi propio acting out, para llevar toda esta discusión en torno a la masculinidad literaria al escenario de la literatura puertorriqueña, conectándola con un problema político palpitante de nuestra modernidad, el problema de la soberanía, del vínculo entre masculinidad y soberanía. ¿Hasta qué punto el final de este cuento, más que un reclamo del triunfo de la literatura por encima del mercado, es realmente un testimonio de su  derrota, de la incapacidad de lo literario de manejar, impulsar y reconfigurar el exceso de sentido, ese falo que sobresale en el bañador, como una restauración posible de la soberanía del sujeto? La literatura es el lugar donde el exceso de sentido que caracteriza el mercado de los mensajes pudiese advenir a una dignidad simbólica, adquirir su cantidad hechizada, para usar un término preciso de Lezama Lima, que lo defienda de la usura y del malgasto que son la moneda corriente del capitalismo.
derrota, de la incapacidad de lo literario de manejar, impulsar y reconfigurar el exceso de sentido, ese falo que sobresale en el bañador, como una restauración posible de la soberanía del sujeto? La literatura es el lugar donde el exceso de sentido que caracteriza el mercado de los mensajes pudiese advenir a una dignidad simbólica, adquirir su cantidad hechizada, para usar un término preciso de Lezama Lima, que lo defienda de la usura y del malgasto que son la moneda corriente del capitalismo.
La culpabilización de las mujeres como responsables de las carencias de la masculinidad en este cuento tiene todos los visos de una excusa violenta y demagógica. Las mujeres, como lo ha explicado estupendamente Agnes Lugo, se convierten aquí en un escudo para, por un lado, producir una imagen convenientemente masculina del poder político como agente liberador: la subversión de los poderes del capitalismo, pero también de la recuperación de la soberanía política perdida por el colonialismo. Sólo los hombres, los machos, tienen la responsabilidad de salvar la nación.
Habría que ver hasta qué punto un problema fundamental de este cuento, y quizás pudiera afirmarse, de buena parte de esa literatura puertorriqueña de la llamada generación del cuarenta anclada en el paradigma de la insuficiencia, es que no logra diferenciar la vergüenza de la culpa. Su forma de aliviar el peso de la vergüenza es mediante la culpabilización de las mujeres, mediante la conversión de las mujeres en las autoras, en las causantes de la vergüenza. Esta movida culpabilizadora produce una versión bastante machista, homofóbica del nacionalismo como fuerza política, en la medida que el afeminamiento se convierte en la amenaza constante contra una masculinidad entendida como pura, como un estado estable del ser, y no como una performance fallida, como lo sería todo acto performativo. La propia homosexualidad de Marqués queda aquí en entredicho de manera perturbadora, una homosexualidad homofóbica y retrógada, cuyo producto más acabado lo encontraremos en su última novela, La mirada, donde la fobia muta en una especie de homo-fascismo.
Pero lo más importante, me parece, es que este cuento exhibe una puesta en evidencia de la vergüenza como la escena primaria para el debate político en Puerto Rico, de la vergüenza como el espacio donde un país ensaya sus acercamientos posibles al sustrato de sus carencias. Pero me parece que no se llega lo suficiente al verdadero origen de la vergüenza. Lo que hay es un alarde de la vergüenza, un espectáculo hueco de su performatividad, teatralizado en el gesto vacío de la castración pública, en el show de la castración. Lo que no se teatraliza verdaderamente es la carencia como tal, la idea de que no hay soberanía real para ningún sujeto, (ni tampoco para una nación entendida como sujeto colectivo), ni mucho menos para la subjetividad que se ancla en el significante de la masculinidad. Porque no hay ninguna otra soberanía que no sea la negociada, compartida, deliberada, producida a través de una ética que parta de las insuficiencias de cada cual.
- La palabra foreclosure, como sabemos, se refiere en inglés al embargo por el banco de una hipoteca. Pero la forclusión es también un término del sicoanálisis que se refiere al embargo como tal del sujeto, que es poseído por la psicosis cuando rehusa aceptar el nombre del padre que se le ofrece a cambio de abandonar su deseo edípico de la madre. [↩]

















