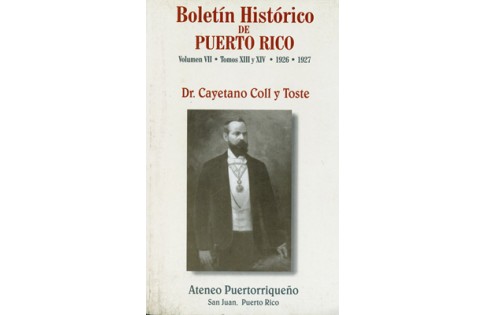Construcciones Carpe Diem, Inc.
Loto arquitectónica
Hay quienes piensan que el azar es como la loto. Y otros aún más incautos que creen que es fácil conseguir el premio gordo o, al menos, la revancha. El premio gordo en el Estado autonómico español se llamó efecto Guggenheim (tal como se titula el excelente libro de Iñaki Esteban) y surgió, como no podía ser de otra manera, de la combinación del azar y la confluencia de intereses al comprar el boleto. De un lado, la habilidad prestidigitadora del arquitecto Frank Gehry; de otro, el sentido de la oportunidad de su entonces director Thomas Krens en plena globalización económico-cultural, y por último, del deseo del gobierno autonómico vasco por reavivar la maltrecha situación financiera y urbanística en la ciudad de Bilbao. Nadie podía sospechar que una ciudad deprimida económicamente tras el cierre de sus principales industrias y azotada por un terrorismo que alejaba a los turistas, iba a reciclarse rápidamente en un polo de atracción turística gracias a la velocidad que el Guggenheim le había aplicado como si fuera un motor a reacción. Recalcaba más arriba el concepto “Estado autonómico” porque, a partir de la experiencia del Guggenheim de Bilbao, varios gobernantes regionales y locales se lanzaron desaforadamente a la búsqueda del edificio icónico y del arquitecto estrella que pudiera reactivar su comunidad autónoma o su municipio y, de paso, avivar la vanidad mutua. La necesidad real de dicha construcción, su función o su inserción en el entramado cultural y urbanístico parecía lo de menos. Lo de más era vender una imagen de marca que pudiera mesmerizar a los turistas como si fuera una espiral. El problema es que en muchas ocasiones esta arquitectura milagrosa (según la tilda acertadamente Llàtzer Moix en su libro) es lo más alejado del prodigio prometido.
Recalcaba más arriba el concepto “Estado autonómico” porque, a partir de la experiencia del Guggenheim de Bilbao, varios gobernantes regionales y locales se lanzaron desaforadamente a la búsqueda del edificio icónico y del arquitecto estrella que pudiera reactivar su comunidad autónoma o su municipio y, de paso, avivar la vanidad mutua. La necesidad real de dicha construcción, su función o su inserción en el entramado cultural y urbanístico parecía lo de menos. Lo de más era vender una imagen de marca que pudiera mesmerizar a los turistas como si fuera una espiral. El problema es que en muchas ocasiones esta arquitectura milagrosa (según la tilda acertadamente Llàtzer Moix en su libro) es lo más alejado del prodigio prometido.
Ego trip
Gracias al aluvión de noticias ofrecido por los principales diarios españoles desde hace varios años y al relato de Moix, podemos concretar con claridad las distintas fases de una fantasía transformada en fantasmagoría. Me refiero a la Cidade da Cultura (Ciudad de la Cultura) de la capital autonómica de Galicia, Santiago de Compostela; una experiencia que puede servir como un verdadero case study de otros tantos ejemplos en los cuatro rincones del planeta.
Nos enfrentamos, por tanto, a un verdadero elefante blanco (por sus dimensiones físicas y presupuestarias) que ha hecho añicos un sueño levantado precariamente como un castillo de naipes. Sus orígenes se remontan a 1999 y sus actores principales, dos personajes muy dispares: el entonces presidente de la Xunta Galega, Manuel Fraga Iribarne, y el arquitecto estadounidense Peter Eisenman. Distintos, desde luego, pero unidos por una similar motivación: transformar la Cidade da Cultura en un ego trip.
 Manuel Fraga se había forjado políticamente como ministro en la década de 1960 durante la dictadura del Estado centralizado franquista, y desde entonces se había caracterizado por su hábil cintura política. Así se explica que después de la dictadura se convirtiera en paladín de la derecha democrática nacional, para acabar su carrera política hablando en gallego como presidente de un gobierno autonómico. Su último capítulo en la vida pública debía materializarse en un proyecto faraónico por el que pretendía pasar a la posteridad, a la manera de un François Mitterrand ibérico. El solar del macro-complejo cultural, de 148,000 metros cuadrados (más de 1,500,000 pies cuadrados) y ubicado sobre las lomas del monte Gaiás, ocupaba casi la misma superficie que el casco histórico de Santiago. Sobre esa enorme extensión se levantaría un espacio escénico polivalente, una biblioteca, el Museo de Galicia, un centro de servicios culturales, un centro de arte internacional y un centro de enlace cultural entre España y Latinoamérica.
Manuel Fraga se había forjado políticamente como ministro en la década de 1960 durante la dictadura del Estado centralizado franquista, y desde entonces se había caracterizado por su hábil cintura política. Así se explica que después de la dictadura se convirtiera en paladín de la derecha democrática nacional, para acabar su carrera política hablando en gallego como presidente de un gobierno autonómico. Su último capítulo en la vida pública debía materializarse en un proyecto faraónico por el que pretendía pasar a la posteridad, a la manera de un François Mitterrand ibérico. El solar del macro-complejo cultural, de 148,000 metros cuadrados (más de 1,500,000 pies cuadrados) y ubicado sobre las lomas del monte Gaiás, ocupaba casi la misma superficie que el casco histórico de Santiago. Sobre esa enorme extensión se levantaría un espacio escénico polivalente, una biblioteca, el Museo de Galicia, un centro de servicios culturales, un centro de arte internacional y un centro de enlace cultural entre España y Latinoamérica.
 Peter Eisenman tenía ante todo una enorme proyección teórica, cristalizada en su dilatada carrera académica. Director del IAUS (Institute of Advanced Urban Studies) de Nueva York entre 1967 y 1982, desde esa plataforma se favoreció deliberadamente o no el caldo de cultivo para la cristalización de la new theory y, a la sazón, se convirtió en el lugar donde estuvieron vinculados por menor o mayor tiempo toda la hornada de los actuales starchitects (Zaha Hadid, Daniel Libeskind o Rem Koolhaas, entre otros). Precisamente este perfil de arquitecto era el que los convocantes tenían en mente, pues apostaron por un concurso restringido con el fin de posibilitar la contratación de un arquitecto de relumbrón: entre los invitados a la convocatoria estaban Koolhaas, Jean Nouvel, Steven Holl, Daniel Libeskind o Dominique Perrault. Y el propio Eisenman, quien atendió al reclamo convencido quizá de que la historia de la arquitectura lo recordaría, más que por cualquier otro proyecto, por la construcción emblemática de ese magno parque temático cultural.
Peter Eisenman tenía ante todo una enorme proyección teórica, cristalizada en su dilatada carrera académica. Director del IAUS (Institute of Advanced Urban Studies) de Nueva York entre 1967 y 1982, desde esa plataforma se favoreció deliberadamente o no el caldo de cultivo para la cristalización de la new theory y, a la sazón, se convirtió en el lugar donde estuvieron vinculados por menor o mayor tiempo toda la hornada de los actuales starchitects (Zaha Hadid, Daniel Libeskind o Rem Koolhaas, entre otros). Precisamente este perfil de arquitecto era el que los convocantes tenían en mente, pues apostaron por un concurso restringido con el fin de posibilitar la contratación de un arquitecto de relumbrón: entre los invitados a la convocatoria estaban Koolhaas, Jean Nouvel, Steven Holl, Daniel Libeskind o Dominique Perrault. Y el propio Eisenman, quien atendió al reclamo convencido quizá de que la historia de la arquitectura lo recordaría, más que por cualquier otro proyecto, por la construcción emblemática de ese magno parque temático cultural.
La cidade fantasma
Uno de los miembros del jurado, el arquitecto Luis Fernández Galiano, señaló acertadamente que el diseño de Eisenman jugaba con distintos niveles metafóricos (los promontorios del monte Gaiás, la irregularidad del trazado medieval de Santiago, las ondulaciones de la vieira o concha del peregrino…). No se equivocaba en sus apreciaciones, pues Eisenman puso lo mejor de sí mismo a disposición del concepto de la obra. Sin embargo, los comitentes del proyecto no tuvieron en cuenta que a su autor le suelen importar sobremanera los aspectos conceptuales y teóricos de sus proyectos (y es ahí donde brilla) por encima de la ejecución real de los mismos. Sin entrar en los detalles que acabaron por dejar a Eisenman como mero asesor y contratar a Andrés Perea para intentar arreglar el desaguisado, lo cierto es que la Cidade podría convertirse en uno de los mejores ejemplos de una arquitectura de ensueño devenida pesadilla, una materialización actual del tradicional cuento de la lechera. El proyecto se desbordó desde sus mismos inicios. Revisando las noticias sobre este caso en los principales diarios españoles (El País y El Mundo) se puede comprobar la progresión geométrica del presupuesto a lo largo de los años, lo cual provocó que el Estado tuviera que participar en el sufragio de los gastos. Apenas iniciadas las obras en 2001 rondaba los 132 millones de euros (unos $185,000,000), los cuales ascendieron a principios de 2011 a 351 millones gastados (unos $490,000,000) y a unas previsiones de 500 millones (más o menos $700,000,000) para su finalización completa. Los periódicos señalaban recientemente que el mantenimiento anual del complejo rondaría los 50 millones de euros ($70,000,000), esto es, la mitad del presupuesto anual de cultura de la Xunta. Ante la crisis acuciante, que ahoga las arcas públicas estatales y autonómicas, en los últimos meses se ha decidido paralizar las obras de la mitad del proyecto que aún queda por concluir hasta al menos 2014, lo que significa herir de muerte un proyecto que ya estaba enfermo de gravedad desde sus mismos orígenes.
El proyecto se desbordó desde sus mismos inicios. Revisando las noticias sobre este caso en los principales diarios españoles (El País y El Mundo) se puede comprobar la progresión geométrica del presupuesto a lo largo de los años, lo cual provocó que el Estado tuviera que participar en el sufragio de los gastos. Apenas iniciadas las obras en 2001 rondaba los 132 millones de euros (unos $185,000,000), los cuales ascendieron a principios de 2011 a 351 millones gastados (unos $490,000,000) y a unas previsiones de 500 millones (más o menos $700,000,000) para su finalización completa. Los periódicos señalaban recientemente que el mantenimiento anual del complejo rondaría los 50 millones de euros ($70,000,000), esto es, la mitad del presupuesto anual de cultura de la Xunta. Ante la crisis acuciante, que ahoga las arcas públicas estatales y autonómicas, en los últimos meses se ha decidido paralizar las obras de la mitad del proyecto que aún queda por concluir hasta al menos 2014, lo que significa herir de muerte un proyecto que ya estaba enfermo de gravedad desde sus mismos orígenes.
Pero este centro cultural convertido en mausoleo antes de su nacimiento lleva asociados problemas de otra índole. Si en época de bonanza económica la duplicación de funciones podría estar disimulada (recordemos que desde 1998 ya funciona en la propia Santiago el Centro Gallego de Arte Contemporáneo, diseñado por Alvaro Siza), en una época de recesión resulta difícilmente asumible dicha coincidencia.
A este problema inicial debe unirse otro en el que por desgracia suelen recaer no pocos gobernantes y gestores: la materialización de continentes arquitectónicos cuyo contenido es un interrogante o no está bien definido ni tan siquiera en los planos. Pues a día de hoy aún no hay ni se divisa con claridad la política de exhibiciones ni las obras que se expondrán en la colección permanente del edificio fundamental de la Cidade, el Museo de Arte Gallego. De momento, se concibe como repositorio de las colecciones de las cajas de ahorro gallegas y de algunas instituciones públicas y privadas. El diario El País recogía que el consejero de Cultura, Roberto Varela, era presa de su imaginación al compararlo con el Grand Palais parisiense y, por tanto, definía un plan de actuación basado en la “versatilidad“. Esta aseveración, que es lo mismo que no decir nada, ni se plantea en el inconcluso Centro de Arte Internacional. Quizá la mejor forma de concluir esta historia que bordea lo kafkiano sea recurriendo de nuevo a la prensa. El otro día leía una columna del escritor gallego Suso de Toro que define muy bien la situación con una sola frase: Qué facemos con este morto? (¿Qué hacemos con este muerto?).
Quizá la mejor forma de concluir esta historia que bordea lo kafkiano sea recurriendo de nuevo a la prensa. El otro día leía una columna del escritor gallego Suso de Toro que define muy bien la situación con una sola frase: Qué facemos con este morto? (¿Qué hacemos con este muerto?).
Coda boricua
Mientras escribo estas líneas sobre un proyecto mal encauzado desde sus inicios, vienen a mi mente otras muestras de similar naturaleza en el ámbito isleño, sufragadas todas ellas con el erario público. Pienso en la existencia de contenedores públicos cerrados (museos, alcaldías…) que esperan sus contenidos mientras los hongos y el comején dan fe del inexorable paso del tiempo. De museos convertidos en mausoleos de un regusto posmoderno demodé que han sido construidos al final de caminos apenas accesibles, alejados de centros urbanos, y que carecen de una solvente programación artístico-cultural. De centros de convenciones en construcción cuya versatilidad nos recuerda a las palabras del consejero gallego Roberto Varela. Estas, entre otras, son muestras palpables de una generación política que ha vivido (y a veces me pregunto si cree seguir viviendo) en tiempos de bonanza. Una irresponsable clase gerencial que, en lugar de gestionar sabiamente los dineros de los contribuyentes, se ha encomendado irrefrenablemente al espejismo del boom financiero en el sector de la construcción y al lema del “comamos y bebamos, que mañana moriremos”.