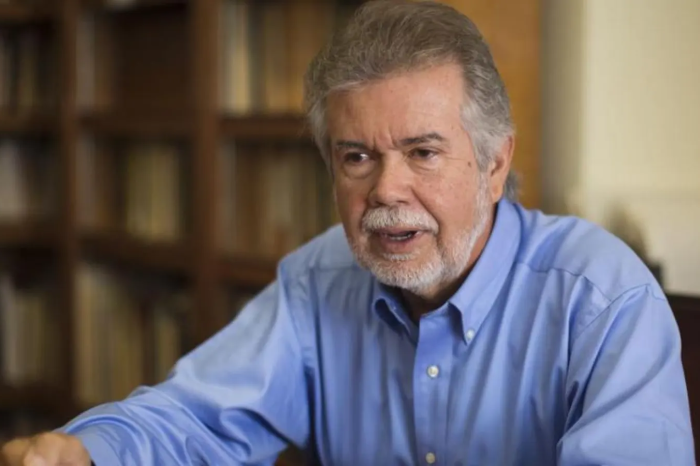De la queda(era) 3: del horizonte una cresta/de ola

Notas para La querencia de Anjelamaría Dávila
Mi trago es un eterno aquí me quedo.
Mi patria es un zigzag sobre la niebla.
–Manuel Ramos Otero, «Vigilia» (Ramos Otero 1994: 47)
I
Ni ante un espejo moral, ni ante una versión menor del muro de las lamentaciones, gravitar hacia la queda(era) es entregarse al embeleso de lo que se ha puesto al lado, lo que resta y persiste en otro tiempo tal vez ido, sustraído del ahora que lo piensa. Condición subjetiva y praxis puertorriqueña, sus errancias y errores desacomodan el péndulo moral de un sentido común donde toda política del sentido es reducida a una batalla entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Una consideración de la queda(era) podría atravesar la productividad sensorial de una era que queda entre las palabras e imágenes para la toma del tiempo isleño. La queda(era) como escafandra sensorial anti-idealizadora de la palabra y del que-hacer en comunidad.La creatividad verbal puertorriqueña nos recuerda que no existe en los diccionarios el término «quedadera». Se encuentran quedar, quedamiento, quedada. Con la supresión de la «d» intervocálica aparece el vocablo y algo de las resonancias del quedar o del quedamiento: «Estar, detenerse forzosa o voluntariamente en un lugar». Pero el neologismo inscribe algo más que la celeridad enunciativa facilitada por la supresión silábica, común en el saber oral de las aguas caribes. La supresión de la consonante acerca la palabra a su pronunciación y me permite jugar con ella en mi deseo por crear una imagen para el tiempo de lo quedado: queda(era). Trabajar con devoción lo que (se) queda, deviene, cómo no, queda(era) a partir de una economía del paréntesis. Trabajar con intensidad lo que queda (en paréntesis) es, en otra dirección, tantear las aperturas por donde escapar de la queda(era) y cualquier supeditación devocional. Tras la sustracción fónica de la “d” intervocálica, la lengua puertorriqueña consiente hacer de la queda(era) un tiempo, una temporalidad. La creación del vocablo y sus resonancias inscriben una condición de la lengua puertorriqueña y de las poéticas que podrían trabajarse a partir del mismo. Con el añadido del paréntesis ( ) se a(isla) dicho tiempo. Entre el paréntesis, encerrado apenas, el sufijo comienza a resonar. Reverbera ahora la voz (era) en tanto período, momento. Entre paréntesis, además, una extensión temporal se miraría a sí misma y dejará que otros se fijen en ella. Queda (era): El paréntesis pone en tensión operacional al sufijo —era—, inventa la palabra contra los sentidos habituales del término, entendido como quietud intransigente o modo de la repetición vacía de la mismidad, de lo idéntico, mientras tantea entradas y salidas de la condición queda como pivote para alguna perceptiva. El paréntesis podría acoger una queda(era) que deshilache a la otra. Igual es lo que apenas quedará. Quién sabe.
El verbo quedar (del latín quietãre, sosegar, descansar) anota un sentido que no parece activo, necesariamente, en la queda(era) isleña. Quien se queda pegao en un viaje, por poner un ejemplo narcótico, arrebatador, sin duda, se detiene, pero ¿descansa? ¿Este queda(o) reposa sosegado? No siempre. ¿Habita de tal modo su inercia el quedao, evitándole percibir su parálisis? ¿O algo allí todavía insiste en revolverse, en «viajar»? La acción de suspender(se), recogida en la matriz del verbo quedar, al añadírsele el sufijo –era convierte de manera contraria este quedarse en zona y oficio (de actividad e inactividad) donde algo además parece agitarse. Lo que parecía detenido, lo que parecía permanecer idéntico a sus modales, mientras niega la transformación, insinúa ahora una formidable actividad imaginaria. Quién sabe.
Las frases que incluyen las palabras quedao o quedá adjetivan un modo que permanece en un tiempo que no transita, un tiempo que el sujeto no imagina como un ahora para la transformación de lo consuetudinario. En efecto, la queda(era) señala una condición averiada, pero también traza un estado contrariado que sensibiliza la médula de un ethos comunitario, de una comunidad en la lengua que reconoce los sentidos de esta queda(era). La queda(era) es, también, fábrica y tierra donde se acumulan los quedaos, sus objetos y sus extrañas travesías; el espacio (nunca ideal) donde se reproduce un tiempo para el lenguaje del a-(isla)-miento: la mentira de la isla como índice perfecto de lo incomunicado. La mentira de la isla como índice paradisiaco. La mentira que arrastra cualquier metafísica que monumentalice lo que diría sobre nosotros el litoral.
II
Es difícil sobreponerse a la belleza sombría, a la dignidad triste que recorre el poemario póstumo de Anjelamaría Dávila, La querencia (2006). La justicia de ese título coincide con la forma y los énfasis del libro. No es este un libro sobre el contenido del amor o sus performances, sino sobre una inquietud incesante antes y después del mismo. A diferencia del mero «querer», la querencia prolonga las maniobras y humores del quererse incluso cuando este último ha cesado de existir. La querencia en manos de Dávila es una manera de leer, escribir y desplazarse sobre la topografía isleña. Es, además, un complejo estado afectivo al cual la poeta logra construirle una guarida. La querencia de Anjelamaría Dávila es la escritura de las inclinaciones de ese animal fiero y tierno por aquellos «lugares» donde aprendió a querer. El libro es el trazo de las repetidas rondas de un saber-desear por los trechos donde ha ejercido sus quereres con intensidad. La segunda definición del diccionario para la palabra «querencia» registra este merodeo e insistencia sobre los lugares marcados por los cuerpos de los amorosos: «2. f. Inclinación o tendencia de las personas y de ciertos animales a volver al sitio en que se han criado o tienen costumbre de acudir» (Real Academia Española 2018). La querencia es un modo de revisitar el sitio donde la cosa comenzó. Un modo de frecuentar esos espacios donde se la ha pasado bien y nos gusta estar. Poemas puntuales de La querencia, en específico, inscriben la escritura de un merodeo deseoso que anhela saborear, de nuevo, las experiencias donde el cuerpo ha quedado fulminado por la brasa (palabra cara a Anjelamaría) del trajín amatorio.
La vuelta a los «santos lugares» donde se amó agujerean al sujeto poético de La querencia. El poema es el registro de esta corrosión afectiva. El afecto querido es la corrosión. La travesía que recoge el poema en Dávila deshace, tal vez, la convenida decantación sujeto-( )-objeto propia de la lírica occidental. Este deshacer no implica que luego se la reconstituya de otras maneras. Aun así, el hermoseo de «la voz personal», la mimesis (conceptual) que se quiere estética, no constituyen el horizonte sensorial que excita la querencia en Dávila. Dejada atrás una experiencia amatoria, dejada ella por algún adiós, quedada la voz y encandilada por un ardor que ya no está ni será, el poema no se convertirá en el sitio donde al «yo» se le ocurran chulerías razonadas, ideas fantásticas, contorsiones éticas con las que impresionar a los lectores. El sujeto poético de La querencia buscará allí asir una sensualidad difícil, quizás extraviada.
Anjelamaría Dávila es una poeta de la singularidad esquiva e inapelable del deseo y sus efectos (incluidos los políticos). El sitio del deseo como lugar sitiado exige ser marcado con «precisión» poética. La querencia por los lugares del deseo es también la disposición y puesta a la intemperie de la amante. En su poema «el deseo en ponce de león esq. gándara» se lee:
[…] mientras
haciéndome la que respiro me quedo quieta
bien quieta y
balbuceo el silencio que amenaza
derrocar las palabras con un golpe de abrazo.
rápido, como siempre un ‘hola’ o un ‘qué brega ésta’
o el ‘¿cómo estás?’ punzándonos de nuevo
sustituyen el cielo. (51-52)
El trazo quieto del cuerpo poético anhela reconstituir y extrañar la materialidad de su entorno. Derrocar las palabras con otras inscripciones, pero también hacer de la atmósfera un texto. El cruce metaforiza con concreción la tensión de los deseosos, además de desnudar el sentido de lo metafórico. La metáfora es lo que cruza o se nos cruza en el camino del sentido, en tanto espacio para las decisiones, para las traslaciones, para las intersecciones. Este deseo que pulsa en el cruce, tironeado en varias direcciones —bifurcado o concurrente—, hace de la respiración, simulación. Bajo sus emisiones, el sujeto balbucea, visita lugares comunes, intenta comenzar una conversación. En el poema sin embargo, las palabras ordinarias relevan al horizonte, sustituyen la expectativa conversacional aderezando otro entorno donde los cuerpos puedan encontrarse. La sustitución del cielo expone el espacio de enunciación de la poeta. Bajo el cielo del saludo, el cielo del comienzo del encuentro, el poema re-trazará la historia de ese querer convocando las punzadas de entonces.
La querencia despliega una turbadora topografía isleña. La soledad, los recorridos del sujeto construyen el territorio afectivo del libro. La soledad de la paseante no es sólo una constante temática y tonal del libro, sino la condición elemental de su voz al moverse por su «ínsula extraña». No se niega que se encuentren «otros» entre sus páginas, ni que existan momentos de excitación gozosa y hasta de afirmación patriótica. Pero según el libro va acercándose a final, el sujeto poético reincide en sus inclinaciones, se repite, y «acecha» esos espacios sin multitudes, desocupados donde quisiera recuperar el olor, el trazo del amante. El amante es el gran desaparecido, el ausente por excelencia en La querencia.
En la penúltima sección del libro, titulada Limen, como quien dice: «a la salida», Dávila coloca un umbral poético para dar allí otro paso más en la materia de su querencia. Se trata del poema «un no sé que queda (glosa de san juan)». Las décimas de Dávila no sólo re-escriben los versos del extraordinario «Cántico espiritual» de San Juan de la Cruz, prolongan su figuración motriz tras el rastro del amado-desaparecido, el «salí tras ti, clamando, y eras ido».
andé de abajo hacia arriba
el triyo que caminaste,
sin saber si me buscaste
o me diste por perdida.
las señas de tu guarida
no declaraban su ciencia;
no sabía su conciencia
que a mi corazón llagaba
un no sé qué quedaba
balbuciendo tu presencia. (173)
El «triyo que caminaste», sin embargo, no es un desierto, acaso un espacio (monte y mar) con resonancias más literales que referenciales que hiere al sujeto: la senda que creara un tránsito repetido. La sujeción de la querencia, la llaga que sujeta a la poeta, es precisamente este desconocer «las señas de la guarida» del amante. Zona despoblada donde la voz investiga sus características —los rigores que la significan («espinas como puñales», «maraña»)— la carencia de huellas que habrían quedado le imposibilita a la poeta hallar la madriguera erótica. La voz poética —arisca— de inmediato declara que se ha salido del camino («metiéndome entre breñales»), absorbida por una íntima relación de búsqueda en el «afuera»:
buscaba de lo querido
algún rastro que me diera
noticias de algo que fuera
consuelo del corazón;
y un no sé qué se quedó
balbuciendo desde afuera (174)
La tendencia subjetiva por estos lugares, su querencia, no se cansa de enfrentar al «ánima» en el no-hallazgo, en el no-encuentro. Esta náutica negativa confirma que no habrá re-encuentro y esta intuición cierta es indistinguible del afecto querido, del devenir móvil que es la querencia. Una lectura del gesto político de La querencia que desestime esta sensorialidad colocada en las «afueras», desolada, a favor de los contenidos ideológicos y de las claras referencias políticas que atraviesan el libro, echará a un lado lo que parece ser su potencialidad extrema: el trasiego sensorial de una pasión, de un pathos irreparablemente desencontrado con su entorno que no se cansa de palpar ausencias. En ese sentido los fallecidos, los idos, los nacionalistas muertos, Lolita Lebrón, Albizu, Corretjer, Sylvia Rexach, Lola Flores, Julia de Burgos, Teresa de Ávila, las abuelas, entre tantos, también habitan la topografía del libro sin estar en el ahora vacío que la querencia con sus visitas anhela sino llegar, reconstituir con algún hallazgo. Una lectura política que se conforme con verificar el «contenido» y afinidad ideológica de Dávila con el nacionalismo e independentismo puertorriqueños poco podrá añadir si no mira a los ojos esta puesta al lado, este practicar y salirse de la rutina del camino. Se trata del gesto poético que enhebra el libro de Dávila. La salida del trillo subjetivo marca, incluso, el límite de la política: la experiencia y existencia amatoria son la vida (en este caso perdida) del sujeto y es la política, cualquiera de ellas, la que debe rendir cuentas a sus razones de existir, de su fragilidad y protegerla. No al revés.
La poética del balbuceo, en Dávila, es una política y un acto de lectura que exhibe el infortunio de un sensorio extrañado por sus pasiones no correspondidas. Se balbucea cuando la palabra ha sido grabada, inclusive gravada, por la intemperie sensual del otro, su eventual desaparición y por la desolación que inscribe el imaginario social por donde deambula la voz. En incertidumbre, la poeta repasa entonces el rastro intransitivo de lo que se ha ido, del que ya no está en el camino. Este gesto político se niega así mismo, pues la voz no añora una política otra o una política mejor que sane su dolencia, que la colme. Con encontrar al amado basta. Dávila explora la querencia y no la propone como «alternativa» que supere la condición marginal, de orilla que ha conformado su desear en la maraña urbana. La querencia en Dávila carece de «estrategias», «contradiscursos» luminosos o maneras contrahegemónicas. El desorden afectivo, la ebriedad, el erotismo o la pasión tampoco se «recetan» como transgresiones a alguna situación de poder. Son parte de la materia de la voz, de sus inclinaciones. La acción poética y política de la querencia es indistinguible de su entorno, de su inmediatez, y emana de una situación subjetiva-íntima que no aspira a ser totalizada en el afuera o formar parte de alguna ingeniería cívico-patriótica. La querencia —el afecto y el trazo poético— es más un síntoma que una convicción. Este transitar repetido e inconsecuente sobre los espacios donde la querencia segregó sus emisiones señala que algo anda mal, no solo en el afuera social, sino en las entretelas del «yo». El sujeto poético del libro póstumo de Anjelamaría Dávila podría leerse como el trazo sombrío —de sombra y umbra— que acompaña el cuerpo social metropolitano que conociera la escritora. Los recorridos de esta querencia, in-saciada e irreparable, constituyen un trazo que se retira de la visibilidad —negativo— un modo de estar radicalmente desencontrada con su entorno y señalar por ausencia hacia ese espacio marcado por las lógicas de dominación, cualquiera de ellas.
La muerte «comienza», entonces, una vez la voz deseosa presiente que las precarias huellas del amado no facilitarán la reunión de los amantes:
bajé hacia el mar, busqué a diestra
y a siniestra por los signos
desifrando los designios
de tu huella, que se muestra
por momentos, quieta o presta
empeñada en saber dónde
cómo y cuándo te encontraba
sólo un no sé qué quedaba
balbuciéndome tu nombre. (175)
Y justo cuando se desciende a la costa donde el territorio isleño se funde con la inexpresiva huella del amado, justo cuando la insistencia del no sé qué remata en balbuceo (des)figurando el nombre, sólo entonces y sólo allí, la mar ofrecerá algo a la búsqueda infructuosa de la poeta.
del horizonte una cresta
de ola se alzó para hablarme;
dijo cosas sin mediarle
ni palabra ni respuesta.
sola me quede en la puesta
del sol, que se fue volando
desangrado, coagulando
en sombra, la noche llega
en un no sé qué que queda
balbuciendo. seguí andando. (175-176)
La queda(era) poética de esta mirada descansa sobre esta incorporación de un momento para la contemplación, simultánea, de una herida indistinta, compartida por el mar, el atardecer y la voz. El daño firma por igual el paisaje como la circunstancia sensorial desde donde emana el poema. Comparten el mismo cuerpo. Lo que dijera la «cresta de ola» excede al lenguaje —el lenguaje no ha mediado con sus palabras— y escapa a la polaridad del diálogo. Tampoco el decir de la ola se suma a los atributos del litoral. Las cosas que dijera la ola, las cosas que son la ola como imagen en alzada, (alzamiento) labran la soledad compartida por el cuerpo poético y la imagen marina. Si leyéramos la cresta de ola como metáfora para otro afuera, otro lindero, habría que conformarse con decir que se trata de una carnosidad que habla, de un copete marino que se alza para de inmediato deshacerse. Parece que no podemos escapar de la metáfora. La no-palabra de la ola es el (tras)paso sensorial de esa herida compartida por el atardecer y la amante, por el atardecer de los amantes. Allí sangrar y andar son un mismo movimiento.
La imagen antecede la caída del sol, pero no se convertirá en compañía del sujeto. Esta imagen es el cuerpo limítrofe del sentido —de lo sentido— fuera de las palabras. La imagen marina es el doble sensorial de la poeta en tanto voz herida en las afueras, confirmación del sin sentido de su búsqueda. La «cresta de la ola» es la pronunciación dificultosa del mar: su protuberancia enmarañada, su descarga, su ex-presión. ¿Qué es, en ese espacio, una imagen? Un objeto que queda expuesto en ese espacio aparentemente sin mediación entre la poeta y sus palabras: un cuerpo compartido. O mejor, aquí los bordes de la imagen son indistinguibles del medio mismo que la hace posible, las fuerzas acuáticas que la alzan sobre la superficie ante la mirada de la poeta. La ola, el guiño, que en la orilla dice el archipiélago es imagen para un declinar simultáneo, irreparable, de los cuerpos en discusión en La querencia. La ola, como la querencia —mancha inscrita en los lugares del goce—, se alza para dejar constancia que toda fruición es la cresta de un declinar, el alzamiento que anuncia su eventual desaparición. El decir de la ola prefigura el viaje hacia la opacidad y el silencio de la poeta.
El poema terminará, no obstante, con la voz empeñada todavía en volver sobre sus pasos. La poeta da la espalda al mar y retoma sus inclinaciones. La noche, ahora, es el espacio y el momento idóneos para el balbuceo como travesía de cuerpos y sentidos. Entre balbuceos, la poeta no ha dudado en querer reconstituir la entrega del amado. Pero el balbuceo es metáfora para las lógicas que quedan más allá o acá del litoral del sentido; el balbuceo es la lengua rota —trabada— de la deseosa en el litoral, el trazo infranqueable de lo irrevocable —la muerte— que dijera la ola. Tras sufrir los rigores del lugar donde aconteciera su deseo, la palabra poética trastoca las indicaciones que la condenarían a la inmovilidad sin deseo de quien sólo espera quieto por el final. El decir sin lenguaje de la ola desaloja la eternidad vacía de lo idéntico cotidiano —cárcel de espera para el cuerpo— y confronta al sujeto con la recurrencia paradojal de su esperar arisco por la entrega del lugar donde yace el amado.
caminé de vuelta el viaje
desandando lo que anduve,
corazón y sino tuve
en provisión de equipaje.
mi ánima arisca, salvaje,
espera quieta al desvelo
que te entregues ya de vero
sin mandar a los que dejan
ese no sé qué que quedan
bal bu cien do (176)
El amado no llega porque también tiene sus enviados; deja signos en la ruta como la cresta de ola que balbucean un no sé qué, y en este caso remplazan y evitan su llegada. Esos signos, señales «mandadas», pilotean la queda(era), entendida como soledad y mismidad, que la voz desea acabar, pero ante la cual nada podrá hacer y en más de una ocasión duplica. Al final queda la espera excitada ante otra imagen nocturna; la posibilidad imposible de interceptar al autor de esos signos herméticos que han apartado a la poeta del objeto de su deseo. Alzamiento de la poesía de Anjelamaría que «a punto de ser domesticada», «se desnuda tentando/ entre la oscuridá y el placer. subrepticia y solapada/ avanza y vence;» (146).
NOTA: La primera versión de este ensayo fue publicada el 26 de diciembre de 2011 en la Revista Cruce. Crítica Socio-Cultural Contemporánea. Escuela de Ciencias Sociales, Humanidades y Comunicaciones de la Universidad Metropolitana, San Juan, Puerto Rico.
http://www.revistacruce.com/letras/item/1311-de-la-quedaera-3-una-cresta-de-ola. Este ensayo forma parte del libro en revisión De la queda(era): Imagen, tiempo y detención en Puerto Rico.
Textos citados
Dávila, Anjelamaría. (2006). La querencia. San Juan, Puerto Rico: Editorial del Instituto de Cultura Puertorriqueña.
Ramos Otero, Manuel. (1994). Invitación al polvo (Segunda edición). Río Piedras, Puerto Rico: Editorial Plaza Mayor.
Real Academia Española. (27 de Agosto de 2018). Diccionario de la Real Academcia Española. Obtenido de http://dle.rae.es/: http://dle.rae.es/?id=Uno4hNi