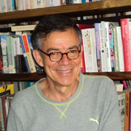Educación en una democracia desgarrada de Dennis Alicea
 El libro de Dennis Alicea, Educación en una democracia desgarrada, es un libro intenso y repleto de erudición. A través de él aboga insistentemente por aquello en lo que cree firmemente, rechaza lo que entiende que son chapuzas, o chapucerías, según lo denominamos nosotros, y esto lo logra sin alejarse de los más relevantes estudiosos de una tradición filosófica científica que defiende a brazo partido. En el texto hay reflexión seria y mucha pasión, asuntos que pueden andar muy bien de la mano si se trabajan como corresponde y el Dr. Dennis Alicea lo hace. Veamos si no estoy equivocado.
El libro de Dennis Alicea, Educación en una democracia desgarrada, es un libro intenso y repleto de erudición. A través de él aboga insistentemente por aquello en lo que cree firmemente, rechaza lo que entiende que son chapuzas, o chapucerías, según lo denominamos nosotros, y esto lo logra sin alejarse de los más relevantes estudiosos de una tradición filosófica científica que defiende a brazo partido. En el texto hay reflexión seria y mucha pasión, asuntos que pueden andar muy bien de la mano si se trabajan como corresponde y el Dr. Dennis Alicea lo hace. Veamos si no estoy equivocado.
El escrito es atravesado fundamentalmente por una reflexión epistemológica amplia y ambiciosa. Quien revise el índice se podría engañar porque allí aparece el término “epistémica” en el capítulo cuarto, como si hasta entonces no se fuera a atender la dimensión epistemológica que se descubre pronto en el texto y a la cual el autor no deja de prestarle atención en ningún momento. Si la menciona en el título del capítulo cuarto es porque allí se dirigirá a una muy específica teoría epistemológica, vinculada al conocido epistemólogo Ernest Sosa, con quien sospecho que el Dr. Alicea comparte afinidad teórica[1]. Pero, aunque pueda parecer que no, por su insistencia en remitir la educación a otro ámbito filosófico al que pronto aludiré, la epistemología es la clave del texto.
Por cierto, no es así como muchas de las propuestas pedagógicas de nuestra época atienden el asunto, la mayoría de las cuales parten esencialmente de una evaluación entre social y moral de las dinámicas que vivimos. Reparemos en qué dicen las primeras oraciones del primer capítulo del libro. “La educación es el modo sensible e ilustrado de reestructurar la experiencia humana. Añade significados, procura distinciones, establece enlaces necesarios e ilumina con luz propia un continuo perceptivo que sería, en su defecto, amalgama caótica. Reorganizar la experiencia mediante la inteligencia es darle orden, imprimirle una configuración lógica, conforme a esquemas conceptuales que subvierten las formas canonizadas de mirarla”[2]. No es difícil imaginarnos que el Dr. Alicea hubiera podido haber comenzado el primer capítulo de un libro sobre educación apuntando en otras direcciones, pero optó por esta.
Ciertamente el lector se va a encontrar con mucho más que epistemología en el libro. Ya el título apunta también hacia la realidad político social que vivimos en Puerto Rico. Y sin embargo, aun cuando haga referencia a la experiencia comunitaria, al igual que cuando se refiera a valores morales, estéticos o económicos, prevalecerá la preocupación gnoseológica. No tiene problemas con indicarnos de modo transparente que “la educación es, ante todo, un proyecto político y social”, pero para añadir inmediatamente que “permite interrogar” y cuestionar. Se reta “la marginalidad”, pero es la “justificación espuria” el objeto del reto. La educación se dirige a resolver “mitos atávicos, creencias infundadas”, también “problemas reales”, pero es para identificarlos de los “ficticios” y de “todos los fantasmas que la fértil imaginación produce”[3].
La educación es, nos dice, “una experiencia estructurada”[4]. Lo otro es el caos, la confusión, la “amalgama caótica” que ha traído a colación en la primera oración del primer capítulo. “En rigor, educamos si estructuramos unas experiencias formales”, escribe en aquel capítulo inicial para referirse luego allí y más tarde a la educación como una “experiencia estructurada”[5]. De ahí que el autor reaccione como lo hace con respecto a la imaginación, a quien describe en algún momento como la “loca de la casa”, pese a su convicción de que “la imaginación como propiedad de la inteligencia” debe despertarse, o incitarse[6]. Pero es su convicción de que la educación tiene un vínculo estrecho con la organización de la realidad lo que lo lleva a esto y a expresar que “cómo el maestro enseña y se apropia del contenido, cómo organiza los materiales y modela la lógica inquisitiva dentro de su performance, termina siendo más decisivo para la riqueza de la experiencia educativa del alumno que la materia misma”[7]. Y sobre esto, nos añade, siguiendo a Dewey y en contra de lo que se sostiene en las escuelas de pedagogía, que hay una unidad entre el método y la disciplina. No existe “una especie de catálogo de reglas pedagógicas” que se puedan utilizar para todos los contextos y estudiantes[8]. Los estudiantes se merecen, cada uno de ellos, una atención muy especial. “El estudiante será siempre el eje de la construcción del proyecto educativo”[9], escribe, asegurándonos de que pese a su interés en la dimensión gnoseológica, no pierde de vista lo que a todas luces es imprescindible cuando reflexionamos sobre la educación.
Pero no le es fácil alejarse de su pasión filosófica por la epistemología y expresará que “educarse consiste en buena medida, en el cultivo y desarrollo de las virtudes intelectuales”, las virtudes dianoéticas según el maestro e investigador de Estagira[10]. Herencia aristotélica y cartesiana, la epistemología de las virtudes que trae a colación en el cuarto capítulo se dirige a reivindicar como virtudes modos de ejercer el conocimiento. Se trata de un encuentro de dos tradiciones teóricas de sumo valor, si no me equivoco, de un alineamiento del conocimiento con la moral, a fin de cuentas no tan solo la reiteración de que los procesos cognoscitivos no pueden pretender amoralidad, sino un intento por comenzar a codificar, estableciendo “gradaciones”[11].
No es casualidad entonces que el autor defienda el trivium, parte de lo que se consideró la educación óptima en la Antigüedad y en el medievo. Como sabemos, el trivium comprendía la gramática, la lógica y la retórica; lo que hoy son, según Alicea, el lenguaje, la lógica dialéctica y la expresión. Pero olvida, habría que ver si adrede, el quadrivium, fiel acompañante de las primeras tres disciplinas, que incluía la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. Y con respecto a ello es necesario andar con pie de plomo porque, según comentaré más adelante y ya anticipé, el autor tiene en gran estima la tradición científica. Aun así escribe con convicción que “traducido el trívium a la modernidad educativa acorralada, se trata del regreso reflexivo a lo fundamental e ineludible”. Estamos ante palabras mayores que le conducen a afirmar allí que “sin dominio del lenguaje y el sentido, no hay educación en serio. Defender la educación es, sobre todo, defender el lenguaje y sus formas”. Se podrían hacer dos acotaciones, por lo menos, en torno a esto. Primero, que el autor sabe que las ciencias son un lenguaje y que su reivindicación del lenguaje no las excluyen porque este es un “umbral que permite acceder a saberes”[12], pero además, porque las ciencias necesitan también, y hasta quizás más, de un lenguaje que se caracterice por una claridad prístina.
El planteamiento que el Dr. Alicea en su momento hará de que en el currículo de una educación ilustrada es imprescindible que se atienda lo que describe como “la ética de la epistemología y la epistemología de la ética”, recoge perfectamente su preocupación principal, un tanto implícita como hemos dicho, a través del libro, por la epistemología[13]. Como también por lo que me atrevería a decir que es el mensaje explícito del libro, que es que la educación es sobre todo un proyecto ético. De ese modo es que lo escribe una y otra vez. “La educación es, ante todo, un proyecto ético y, en su sentido más profundo, político”, escribe[14]. “La educación es un sistema ético con compromisos básicos en relación con el individuo, la cultura el cuerpo social”, añade más adelante[15]. “La educación es ante todo”, vuelve a decirnos, “un proyecto ético de formación de seres humanos, a favor de la resistencia crítica contra lo inaceptable, lo injusto, lo que no puede ni debe ser”[16]. No porque sea, por su naturaleza, de esa manera, sino porque así es que debe ser para que los individuos puedan “recobrar”, nos dice, “esa individualidad e integralidad, que es la misma unidad de la conciencia de cada sujeto particular…”. Ciertamente hay que formar profesionales, pero no es por allí, señala, por donde hay que comenzar[17]. Y en uno de los ocho discursos que pronunciara en los ejercicios de colación de grados de esta institución, y que constituyen la segunda parte del libro, expresa con pasión que “la educación es crítica y moralmente responsable o, simplemente no es educación”[18]. Luego, en el penúltimo de los discursos, casi al final del texto, nos recuerda que “desde los orígenes de la Grecia clásica, la educación era ante todo un proyecto ético” y pide para nuestra época “cultivar las virtudes intelectuales (llamadas dianoéticas) y éticas, como un solo proyecto educativo, orgánico, que educa a la persona para convivir en la ciudad”[19].
Esta insistencia en la educación como proyecto ético no es óbice para que el autor reivindique el mundo de las ciencias y el quehacer científico. En medio de la explicación que nos ofrece sobre el desarrollo del positivismo lógico austríaco y lo que evidentemente fueron visiones unilaterales, se refiere sobre todo a los escritos de Rudolf Carnap y Moritz Schlick, en los que se descartaban “todas las proposiciones que no fueran de hechos”, el Dr. Alicea proclama “heroína de la modernidad” a la que describe como “la ciencia misma”,[20] y esto lo hace apenas comienza el quinto capítulo del libro, dedicado a la “defensa de las humanidades”. Es importante aclarar esto porque esta defensa suya de las humanidades no parte del casi irresponsable desconocimiento de las ciencias (las describo en plural; él las describe en singular) de aquellas y aquellos que defienden las humanidades despreciando las ciencias naturales y las matemáticas. (Aclaro que yo personalmente no las conozco tanto, pero no las desprecio.) En el pasaje en el cual critica a los más conocidos miembros del Círculo de Viena justamente lo que está planteando es que las ciencias sufrirían si, entre otros ayunos, según el Dr. Alicea lo expresa, no pudieran alimentarse de “debates filosóficos”. Sigue en esto a Karl Popper, vienés también y a quien le correspondería presentar un cuadro mucho más claro de las ciencias en su importantísima Lógica de la investigación científica, donde por cierto reconoce la importancia de la metafísica en las conjeturas metodológicas que llevan a cabo los científicos.
Como cabe esperar, el autor hará una defensa apasionada de las humanidades, a las cuales define, dice él que “imperfectamente”, “como aquel conjunto de quehaceres espirituales que muestran los logros y alcances de la cultura humana, y sus expresiones a través de mundos simbólicos”[21]. No se trata de un mundo reñido con el de las ciencias, según hemos adelantado. Son ciertamente “maneras cualitativamente distintas de representar las formas y los contenidos de las cosas y de la vida humana”, pero se trata de “miradas diferentes”, no “adversas” [22]. “La ciencia carece de la ironía, el sarcasmo y la risa que disfruta a sus anchas el arte, el teatro y la filosofía”, nos dice. Y añade que “en las humanidades no hay necesariamente visiones de mundo correctas o verdaderas, sino significativas, imaginativas, provocadoras o cautivadoras”[23].
Lo que perturba a muchos, según el autor, será que “la educación científica se percibe… como opuesta a la educación liberal de la que paradójicamente siempre formó parte”[24]. ¿Pero perturbará la tensión entre la una y la otra, aunque más bien entre la educación científica y las humanidades como él reconoce, o de lo que se trata es de un desprecio por todo aquello que no se somete a los criterios de “eficiencia” y “resultados”, términos que él utiliza para describir la “actividad científica”[25]? Lo que probablemente perturba más es esa “cierta condición de libertad”, en palabras de Ralph Barton Perry citadas por el autor que apuntan a la crítica, al cuestionamiento y hasta la subversión de los usos y costumbres, por no decir el orden establecido[26]. En palabras muy certeras del autor, estamos ante “un pensamiento irreverente y vivo en perpetua confrontación con una realidad lacerante que lo resiste”.
Se trata de una tradición realmente extraordinaria que el Dr. Alicea remite al Sócrates que planteaba que una vida sin cuestionarse no merece ser vivida. Este pensamiento podría ser descrito como el “entendimiento que promueve la flexibilidad y la empatía a lo distinto”, en palabras del autor[27]. Por lo mismo, las humanidades “han sido históricamente vanguardias en múltiples instancias con su crítica social y política, contra exclusiones y desigualdades”[28]. En estas descripciones no se percibe más que la mejor disposición para incluir el acercamiento científico en la “educación más clásica” que el autor escribe que favorece[29]. Admite que “todo se ha transformado por la iluminación de esa inmensa máquina social y cognitiva que, genéricamente, designamos como la ciencia” y por lo tanto “no solo las ciencias de lo natural, sino también las ciencias de lo social e individual son imprescindibles para una adecuada formación y una cultura intelectual balanceada”[30]. Me atrevo a decir que es la noción que el Dr. Alicea tiene sobre el ámbito del quehacer filosófico, lo que le permite convocar a los distintos saberes de modo que se pueda construir la mejor formación educativa posible sin temor a que unos sucumban ante otros. Lo anterior, sin embargo, no significa que no haya criterios y que todo valga (anything goes), como, citando la frase del también filósofo de las ciencias vienés Paul Feyerabend, alega el autor que se quisiera en ocasiones en nuestra época. Alicea describe esto como un “asalto a la razón y la razonabilidad”[31].
Aunque critica el “cientificismo estrecho” que no reconoce las “producciones” de la preparación humanística[32], el autor sostiene que “la ciencia… es una actividad crítica por excelencia” y lamenta que se haya dejado manipular por lo que llama “los centros de poder”. Igualmente, lo que llama el “capitalismo avanzado”, como la “educación vocacional unidimensional”, constituyen graves peligros para el “proyecto educativo humanístico”[33], que sin embargo, en la concepción del autor, sin caer en lo irrazonable, la vulgaridad o en lo seudohumanístico, está dispuesto a abrirle las puertas a lo diferente.
¿Pero se justifica el planteamiento de “dar la batalla por la civilización, contra la barbarie, contra el imperio de la vida falsa y la razón deshumanizada”[34], tal y como el autor lo describe haciendo referencia a la idea desarrollada sobre todo por Domingo Faustino Sarmiento en su Facundo o civilización y barbarie en las pampas argentinas? ¿No sería concebir los debates que se dan en torno a los temas que atiende el libro, demasiado simplistamente, como una confrontación entre buenos y malos, entre conversos y no creyentes? El mismo texto es prueba al canto de que abundan los matices a la hora de concebir, por ejemplo, las ciencias y sobre todo, desde la perspectiva de las reflexiones humanístico-culturales, como yo prefiero definirlas, nunca podemos alardear de haber dado con una respuesta definitiva. Siempre estamos de camino, “ligeros de equipaje”, dispuestos a modificar nuestras interpretaciones.
Siguiendo esta línea de pensamiento, debo añadir que en el texto el Dr. Alicea se muestra específicamente antagónico, y tiene todo el derecho a hacerlo, con el llamado pensamiento crítico, con los que llama, siguiendo a Jules Celma, los educastradores, el empresarismo, cierto posmodernismo y lo interdisciplinario, unos en mayor medida que otros, desde luego, y ofreciendo las respectivas argumentaciones.
Con respecto al pensamiento crítico el autor critica que a una “conducta iluminada por el pensamiento reflexivo» se le designe de tal forma porque le parece “redundante, ya que el criticismo es inherente al pensamiento inteligente”[35]. En otro lugar lo llama “moda reductivista” y parece cuestionarlo por ser una de esas supuestas “panaceas” que aspiran a resolverlo todo.
Entre esas supuestas panaceas el Dr. Alicea trae a colación “la educación para toda la vida,… la innovación y el empresarismo”. Hace referencia a cómo “cada cierto tiempo un nuevo slogan nos invade”. Pero no se trata de que sea enemigo de las vanguardias, para las que de hecho ve “roles” en “movimientos literarios, artísticos y culturales”, aunque no en la educación.
Otra boga que critica, y el término es suyo, es la “formación interdisciplinaria”. Esta por la “insoportable superficialidad” que puede generar. No niega la necesidad e importancia de dejar atrás “las fronteras de las disciplinas” en ciertas ocasiones para “hallar respuestas más completas y certeras”, pero nos recuerda el peligro de lo que describe como “el ancho diletantismo que permanece en la periferia de lo sustantivo”[36].
Los educastradores es como el autor, remitiéndose al libro de Jules Celma, describe a los maestros que no tienen o han perdido la vocación y la pasión. Son impostores que no le permiten a los estudiantes cuestionamientos de sus “amarillentos libretos”. La “antienseñanza”, nos dice, “disminuye al estudiante, establece convenientes distancias y rompe la unidad del proyecto educativo”[37]. Así se comporta el maestro o la maestra que no crea, ahora le cito, “el ambiente de apertura crítica y creativa, de sana complicidad para alcanzar el telos”[38]. El “gran maestro” es, de acuerdo a Alicea, siempre un excelente mentor”. El “educastrador” se caracteriza por el “yo fuerte y dogmático”[39].
Llama la atención la manera en que Alicea parece condenar el posmodernismo al referirse a lo que se ha definido como “perspectiva de género”, “una expresión”, según él, “muy rebuscadamente postmoderna”[40]. Sin embargo, en un pasaje en el que atiende más ampliamente el tema y en el que reflexiona sobre lo que llama la “democracia desgarrada”, explica su parecer en torno a un término que continúa dando tanto de qué hablar. Escribo esto sin negar que efectivamente hay y hubo estudiosos identificados con lo posmoderno que se expresaban rebuscadamente, pero como ocurrió también en la tradición idealista alemana hasta su último gran representante, Martín Heidegger.
Por un lado Alicea reconoce que el llamado posmodernismo ha tenido pensadores valiosos, “sobre todo cuando interrogan las certezas absolutas y la racionalidad modernista, y cuando inquieren en los ídolos modernos de la objetividad sin sujeto y los sistemas totalizantes”. Mientras que, por el otro, nos invita a “denunciar su asalto a la razón y a la razonabilidad, y su defensa de ideas filosóficas que fundamentan el irracionalismo del todo vale, tan lacerante hoy en la conversación pública”[41]. Habría que ver si el planteamiento de Feyerabend no se dirigía más bien a denunciar la lucha encarnizada que se da en las ciencias naturales entre científicos por deslumbrar la comunidad con adelantos más producto de esto que de las llamadas metodologías científicas. El autor de Tratado contra el método y La ciencia en una sociedad libre identifica el irracionalismo en el desarrollo histórico de las ciencias; el anarquismo metodológico que impulsara como normativa probablemente era mucho más racional de lo que pensaba. Esto último también se podría plantear con respecto al Friedrich Nietzsche que el autor trae a colación una o dos páginas antes, con el fin de cuestionarle su planteamiento de que todo es interpretación. Pero, al igual que ocurre con Feyerabend, y recordando la afirmación del Polonio de Shakespeare, ¿acaso no habrá cierto método en sus locuras y que habría que leerle a ambos, como al resto de los posmodernistas, atentos sobre todo a las lógicas implícitas que esconden astutamente?
El libro concluye con los discursos de graduación del rector Alicea, quien no sé cómo, ha sacado tiempo para escribir libros de tanta enjundia. En ellos se mueve entre lo que en el texto principal, específicamente en el cuarto capítulo, llama “una suerte de incierta panacea” y “una apuesta al mejoramiento personal y al enriquecimiento de la civilidad de los seres humanos”[42]. No obstante, en ocasiones se muestra optimista, como corresponde a actos de colación de grados, aunque en otras se lamenta y hace un llamado a la comunidad a que no se dé por vencida. En una frase afortunada que le debió haber provisto el título del libro insiste en que “la democracia está desgarrada y los silencios son inadmisibles”[43].
En el texto está muy presente este desgarre. El autor es capaz de proyectar en cada uno de los planteamientos que hace su convencimiento de que hay algo que no anda bien en nuestras sociedades. A mí personalmente me llama la atención que la crítica social y política que desarrolla no trasciende, lo digo positivamente, los linderos de la sociedad liberal que, para bien o para mal, es la que habitamos. No digo esto reclamándole que en un libro de esta naturaleza lo que se espera es que el autor rompa su lanza por la revolución universal, si no con admiración porque reconoce los límites de una reflexión sobre la educación no solo porque se trata de un país como el nuestro, sino también porque se trata de una época como la que nos ha tocado vivir. Su reclamo de “recobrar el espíritu crítico que, desde Descartes y la Ilustración, dio pasos a los inmensos avances de la vida cultural e intelectual de buena parte de la humanidad”, es uno sobrio y preciso. Se tiene que terminar con lo que él llama “las fuerzas supresoras de la inteligencia y el criticismo” que afectan “las democracias liberales de Occidente”[44]. Su simpatía con aquel Dewey que defiende la “racionalidad científica” como “inherente a las formas democráticas de organización social” es evidente[45]. En lo que podría verse como una llamada a capítulo a uno de los filósofos más importantes de este comienzo del siglo XXI, Jürgen Habermas, tras admitir que “será preciso elaborar razones”, plantea, justamente como Dewey, que “la racionalidad no es un ejercicio argumentativo tan solo”. Necesita “fundamentos empíricos” y “coherencia interna del cuerpo de creencias”[46]. Nuestro filósofo, y ahora me refiero al Dr. Alicea Dennis, que en esta obra como en sus dos libros anteriores ha mostrado que merece ser llamado de tal forma, aun cuando convoca a reparar la politeia, no pierde de perspectiva la dimensión epistemológica, que como ya dije, atraviesa todo el excelente libro y que hará de él un texto imprescindible cuando en Puerto Rico deliberemos inteligentemente sobre educación.
[1] Alicea, Dennis, Educación en una democracia desgarrada, San Juan, Callejón, 2018, p. 97.
[2] Ibid., p. 19.
[3] Ibid., p. 188.
[4] Ibid., p. 45.
[5] Ibid., pp. 21 y 22, y 45.
[6] Ibid., p. 107.
[7] Ibid., p. 80.
[8] Ibid., p. 82.
[9] Ibid., p. 83.
[10] Ibid., p. 98.
[11] Ibid., p. 97.
[12] Ibid., p. 55.
[13] Ibid., p. 72.
[14] Ibid., p. 36.
[15] Ibid., p. 52.
[16] Ibid., p. 71.
[17] Ibid., p. 104.
[18] Ibid., p. 178
[19] Ibid., pp. 183 y 184.
[20] Ibid., p. 111.
[21] Ibid, p. 112.
[22] Ibid., p. 115.
[23] Ibid., p. 114.
[24] Ibid., p. 113.
[25] Ibid., p. 115.
[26] Ibid., p. 114.
[27] Ibid., p. 119.
[28] Ibid., p. 124.
[29] Ibid., p. 72
[30] Ibid., p. 62.
[31] Ibid.
[32] Ibid., p. 117.
[33] Ibid., p. 117.
[34] Ibid., pp. 127 y 147.
[35] Ibid., pp. 27 y 72.
[36] Ibid., pp. 29 y 30.
[37] Ibid., 75 y 76.
[38] Ibid., p. 77
[39] Ibid., pp. 84 y 85.
[40] Ibid, p. 183.
[41] Ibid., p. 136.
[42] Ibid., p. 90.
[43] Ibid., p. 186.
[44] Ibid., p. 96.
[45] Ibid., p. 131.
[46] Ibid., p. 99.