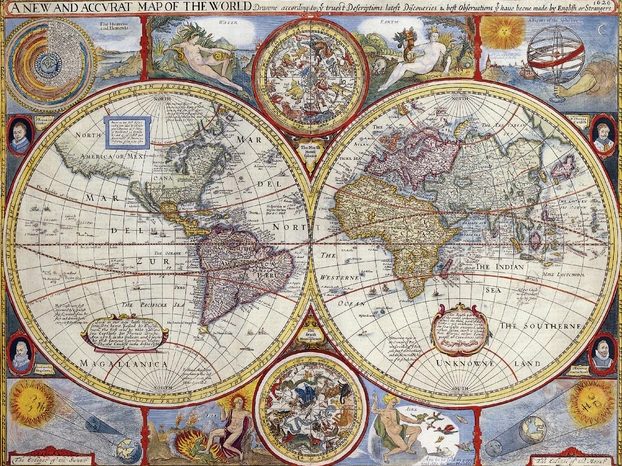Formas de tratamiento nominal: la perra, la diva, la potra

La cantante de música urbana, Ivy Queen.
Quítate tú que llegó la caballota
la perra, la diva, la potra
la mami que tiene el tumbao’
Ivy Queen
Esta publicación tiene como propósito presentar una descripción sobre las formas de tratamiento nominal (FTN) en el español actual, en función de tres variables: el tipo de relación social (simétrica, asimétrica), el marco geográfico, la edad. Contrario a las formas de tratamiento pronominal (FTP), las formas nominales representan un inventario muy amplio que ha recibido escasa atención[1].
Se denomina tratar a la acción de ‘comunicarse o relacionarse con alguien’ (RAE, DLE). El trato o tratamiento alude a la manera o modo de llevar a cabo dicha acción, en referencia al título que se da a una persona por cortesía o en función de su cargo o condición social. El diccionario académico (RAE, DLE) recoge la locución “dar tratamiento a alguien” para «Hablarle o escribirle con la forma que le corresponde», mientras que la locución verbal “apear el tratamiento a alguien” se emplea para denegar o excluir «Prescindir del tratamiento que formalmente le corresponde». Se recoge también (RAE, Diccionario panhispánico del español jurídico) la expresión malos tratos para aludir a un “delito contra la integridad moral, lesion”. De acuerdo con la Nueva gramática de la lengua española (RAE, 2010) son las variantes que se eligen para dirigirse a alguien en función de la relación social existente entre el emisor y el receptor. Según las características formales, estas se dividen en dos grupos: nominales y pronominales: «El sintagma formas de tratamiento alude a aquellas expresiones con que nos dirigimos a la segunda persona y aquellas con que nos referimos a la tercera, de donde se infiere su carácter apelativo y referencial» (Iranzo Pérez, Morgan Scott, Velázquez Barrera, 2014).
Estas interacciones sociales, ubicadas en un contexto comunicativo interpersonal, se sitúan en un complejo entramado linguístico, según constata Rebollo Couto (CVC, 2005):
El estudio de las formas de tratamiento en el español actual y en etapas anteriores de la lengua nos lleva a la constatación de sistemas muy complejos. Sus normas son dinámicas y heterogéneas porque las atraviesan cambios históricos, sociales, económicos y familiares que han repercutido directamente en la forma de relacionarse y consecuentemente en el comportamiento lingüístico de los hablantes.
Cabe destacar que Rebollo Couto ubica las formas de tratamiento dentro del contexto de la denominada cortesía verbal y de la pragmática: «la acepción de «cortesía» dentro del campo de la pragmática es un concepto lingüístico, comunicativo, conversacional y estratégico, que no se confunde con el uso cotidiano»[2]. Dicho concepto abarca categorías verbales y no verbales, como se ilustra en el sugiente mensaje (tuit), referido al “código de cortesía”:
[…] el tono de hablar, la forma de pedir las cosas, la confianza que hay o no entre desconocidos, a quiénes se habla de usted, cuáles son los gestos y comentarios que se le permiten a los amigos y cuáles no, etc. (TW, 2021, Septiembre 20).El uso del “trato cortés” se evidencia en las formas de tratamiento, ya usadas como vocativo coloquial para aludir a la categoría social, edad, sexo u otras cualidades de alguien (caballero, dama, don, doña, tipo, tipa); ya sea como trato que se da a una persona implicada en el acto comunicativo: primera, la que designa, en el discurso, a quien habla; segunda, aquella a quien se dirige el discurso; tercera, la que media entre otras[3], como se percibe en el estribillo: Quitate tú pa’ ponerme yo.
Los roles funcionales que delimitan el uso de dichas formas dependen del tipo de intercambio y del papel que desempeña el interlocutor en cada género discursivo (en una entrevista, en una sala de clase, en una conversación coloquial). De este modo las formas de tratamiento acaban pautando los vínculos de los hablantes en cuanto a la interacción de las relaciones, que se clasifican en:
- Simétrico o recíproco: los dos interlocutores se dispensan el mismo tratamiento.
- Asimétrico: los dos interlocutores no usan el mismo tratamiento.
- Estable o permanente: tratamiento usado en cualquier situación comunicativa.
- Variable o circunstancial: el tratamiento varía según las circunstancias
Tradicionalmente, los estudios sobre fórmulas de tratamiento se habían basado en el sistema pronominal (FTP), pero en épocas recientes se ha empezado a enfocar el tratamiento nominal. Las fórmulas de tratamiento nominal (FTN de aquí en adelante), específicamente el vocativo y los apelativos, constituyen una fuente importante de información sociolingüística. Las FTN son palabras o expresiones que tienen la función de apelar a las personas con quienes se establecen diferentes tipos de relaciones y son elementos principalmente pragmáticos (Gutierrez Rivas, 2022).
A este respecto, al contrario de las fórmulas de tratamiento pronominales, las FTN no constituyen un inventario cerrado, sino que presentan uno muy amplio, conformado por diferentes subtipos y elementos. En su taxonomía, se diferencia entre “Nombre personal”, que subdivide en “Nombre de pila” y “Apellido”; y “Términos de tratamiento”, en los que se distingue “De parentesco” (papá, hija, tía, etc.) y “Sociales”, con varios subgrupos como “Generacionales” (señor, señora, caballero, etc.); “Ocupacionales” (gobernador, ministro, profesor, etc.); “Honoríficos” (su excelencia, su reverencia, etc.) y “De amistad, cordialidad y afecto” (amigo, chamaco/a, querido, tesoro).
Existen FTN que representan una cortesía o trato formal, utilizadas para expresar respeto y distancia hacia el interlocutor (señor, señora, dama, caballero); el uso dichas FTN ha evolucionado, como se documenta: «Pero en los últimos años, y por lo que respecta al masculino, el tratamiento de don ha ido perdiendo terreno a manos de la pareja caballero/señor»[4]. Existen otras formas que representan una cortesía positiva o de confianza (tratamiento simétrico), que el hablante utiliza cuando no necesita mostrar una actitud de deferencia o respeto hacia el interlocutor, como una exclamación que expresa un fuerte ánimo o vínculo; por ejemplo: ¡Acho puñeta, que buena vibra[5]. Otras fórmulas de tratamiento nominal están constituidas por los llamados “vocativos de tratamiento”, las expresiones con las que se interpela empleando el nombre o apellido, viene Guzmán o vuelven los García; la profesión u ocupación, llegó el plomero; la relación de parentesco, cómo estás, prima; nos encontraremos en “el cuñao”.
Entre las FTN figuran los nombres propios o comunes que se emplean como vocativos. Dentro de los nombres propios se agrupan los nombres, los apellidos y los sobrenombres o apodos: los juanes, las López, los Cidrines. En ocasiones los nombres propios presentan ciertas modificaciones, cuando esto ocurre se denominan hipocorísticos. En su formación se producen: acortamientos por aféresis, ejemplo: de Guadalupe, Lupe; apócope, ejemplo: de Caridad, Cari; de Carmela, Mela. Cambios de sonido, por ejemplo: de José [Jóse]; de Josefa, Fefa, Fefi. En algunos casos, los llamados hipocorísticos pasan del ámbito comunicativo interno al externo: Pan Pepín. Moncho Pan. En el contexto familiar e informal es también frecuente el uso de sufijos diminutivos; ito, ita (Robertito, Isabelita) y con menos frecuencia (en Puerto Rico), in (Manolín, Pepitín). Según se documenta, la terminación de -illo/-illa (presente en el Ismaelillo de José Martí) es menos común actualmente. Se constata que aunque su uso varía según el marco geográfico «Estas formas se usan «inter pares», esto es, entre personas afines en la escala social 2ª, 3ª)» (Lorenzo, Ortega).También se documenta (Foro del español, CVC), en el contexto Latinoamericano, el uso del sufijo “ico/a” para el diminutivo: «Ahora bien, en algunos países latinoamericanos (Venezuela, Colombia, [Cuba]), las palabras cuya última sílaba tienen la letra T, forman el diminutivo en “ico/a” Alberto>Albertico, Marta>Martica». En Puerto Rico, aunque de uso poco común, se muestra en nombres como La Pilarica, en alusión a Virgen del Pilar. Dichas variaciones en el uso de los diminutivos, se recogen en la publicación Dime qué diminutivo utilizas y te dire de dónde eres (2018, Estudios Smyth Academy[6]), cuyo uso es indicativo de la procedencia geográfica. De este modo, Albertín, Albertito y Albertico tienen implicaciones regionales sobre la procedencia: –ín luce más típico del español de España que del americano; en cambio, -ico se ubica más típico del español antillano, y en particular, del cubano; según constata Aleza-Izquierdo (2016): «Aunque el sufijo –ito es el más frecuente en español para la formación de de diminutivos, en determinados países, como los caribeños»; dicha frecuencia de uso -ito/a se revela también de procedencia canaria[7]:
En Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote se registra el uso de los sufijos de diminutivo -ito/-itaunidos al nombre de pila de una persona (o a su hipocorís-tico), para expresar la idea de ‘respeto cariñoso’. Dicho con concisión, tal particularidad consiste en emplear nombres propios como Antoñito, Panchito, Paquito, Joseíto, Mariquita […].
Entre los nombres comunes formados por títulos de parentesco se encuentran mamá y papá; mami y papi, con sus diminutivos mamita y papito; abi, abu, ita e ito y las variantes coloquiales mai y pai, agüela y agüelo. Dichas formas de tratamiento responden a variaciones contextuales, según se documenta en el post (RR. SS. FB) sobre las formas de tratamiento entre los yucatecos, Formas de tratamiento: papito, niñ, ne’ chu’, lic (Güemez Pineda, M., 2015, Septiembre 15). Así se constata que, a través del tiempo, los descendientes han optado por fórmulas nuevas (papa y mama, papá y mamá, papi y mami) ajenas a la costumbre tradicional emplear los apelativos padre y madre. Dicho uso trasciende el vínculo tradicional consanguíneo para abarcar relaciones familiares de tipo afectivo: No te subas allá papá, te puedes caer. Mamá,ven para arreglarte el moñito. Del mismo modo, en el uso coloquial puertorriqueño, papás tiende a emplearse de modo genérico para referirse tanto al padre como a la madre: ellos [masculino genérico] son los papás de María del Mar. Asimismo, los títulos de parentesco tío, tía, tití (diminutivo de tía), primo, prima trascienden el vínculo consanguíneo y se amplían para abarcar la denominada “familia extendida”. Estos títulos de parentesco, contrario a las lenguas que distinguen los lazos maternales o paternales; se utilizan de modo similar, estableciendo las especificaciones necesarias: mi abuelo paterno, mi abuelo materno, mi abuela materna, mi abuela paterna o ya sea mediante el nombre: la tía Flora, titi Fita, titi Lala, el abuelo Pepe. Si bien diccionario académico (RAE, DLE) designa con el nombre titi [sin acento final] a “una persona joven, especialmente una mujer”; en el español de Puerto Rico se emplea tití [con acento final] como diminutivo de tía y titi [sin acento final], referido a la relación de parentesco: ella es la titi de María Isabel.
Fuera de la relaciones de parentesco, se emplean los nombres mami, mamita, papi, papito, en alusión al género: la mami que tiene el tumbao. Papisongo y mamisonga son dos palabras usadas en la jerga de Puerto Rico para las personas como un símbolo sexual masculino y femenino respectivamente[8]. Igualmente, se constata que la palabra “papi”, fuera de la relación de parentesco paternal, cuenta en el español de América con distintas variantes y significados de acuerdo con el contexto comunicativo: papito, papisongo, papasito, papichulin, papisón, papitongo, papisuqui[9]. Por otro lado, en España, se constata el uso apelativos como tío y tía, para tratar a los vecinos entrados en edad o a los conocidos con los que no existe relación de parentesco.
Entre las formas lexicas para establecer contacto con el interlocutor, en el habla juvenil se destacan el empleo de palabras tabú[10], el uso de neologismos, la supresón de fonemas “acho” por muchacho. En Puerto Rico, el uso de cabrón como vocativo implica una variedad de significados en el eje connotativo que se extienden desde el uso negativo como forma de insulto (está cabrón) hasta el uso positivo que mantiene y refuerza los lazos entre interlocutores; utilizando la forma so[11] como aumentativo: Mira so cabrón, ven acá. Tambien, se ha ido desplazando desde el registro informal hacia la lengua común, como ilustra el tratamiento de “huevón” en Chile (Henlicks) o el de “chingón” en México[12] o el uso de “marico(a)” en el habla de jóvenes universitarios de Venezuela (Gutierrez-Rivas). En torno al uso de la FTN “huevón”, Jergozo, diccionario de Jergas Hispanas, comenta al respecto: «Es un insulto que se usa en la actualidad como un adjetivo. En el ultimo tiempo ha perdido fuerza ofensiva y se usa incluso entre amigos, siempre y cuando haya confianza» (2018, Febrero 8). Según se constata, la variable de edad condiciona el uso de la FTN, pues no suele emplearse entre personas fuera del grupo etario.
Algunas FTN pertenecen a la oralidad y son contextuales, relativas a determinados ámbitos. Es frecuente escuchar las formas de tratamiento nominal en actos de habla tales como el saludo y la solicitud o petición. Dichas FTN pueden variar según el tipo de tratamiento (vertical, horizontal)[13] y la situación comunicativa; en cuyo caso se denomina tratamiento variable o circunstancial, cuando los interlocutores tienen que cambiar de forma de tratamiento dependiendo de la situación en que se encuentren. El eje semántico de confianza/formalidad posibilita las variaciones en el uso de los vocativos (formas usadas para llamar al interlocutor), tales como amor, cariño, corazón sugieren un cambio de tratamiento realizado con una intención semántico-pragmática clara y determinada: Cariño, puedes pasar ahora -indica la secretaria al paciente. Este uso particular de los vocativos con la finalidad de complacencia es un tipo de tratamiento vertical (menor a mayor jerarquía), que se documenta asimismo en el español antillano: “Mi vida, mi amor, mi corazón, formas de tratamiento en el habla de Santiago de Cuba” (Causse Cathcart).
De acuerdo con Mahecha Ovalle, el estudio de las formas de tratamiento nominal abre un espacio para las líneas de investigación y demuestra que estas son variadas en el ámbito hispánico internacional:
La primera línea encontró que se analizaron los aspectos fonéticos, sintácticos y semánticos del tratamiento marico (Helincks, 2015). Lorenzo y Ortega (2014) estudiaron algunas FTN en el español de Canarias constituidas por el diminutivo -ito, las cuales son estructuradas desde la sufijación. En la segunda línea, Dávila y Medina (2016) se centraron en los aspectos sociopragmáticos del tratamiento nominal usado por los mototaxistas en la ciudad de Mérida, Venezuela. La indagación de Castellano (2013) analizó la cortesía lingüística presente en las fórmulas nominales juveniles en la ciudad de Medellín, Colombia. La tercera línea se concentró en que existen FTN anticortés en el lenguaje de los hablantes jóvenes universitarios venezolanos (Gutiérrez-Rivas, 2016).
Bajo la designación de “formas nominales” puede agruparse un conjunto de términos (en su mayoría sustantivos y adjetivos) que emplean las personas de una sociedad en su comunicación cotidiana, a modo de apelativos o vocativos capaces de representar el tipo de relación que guardan entre sí, el grado de confianza o de respeto y el nivel de cortesía. Formas que deben analizarse bajo el concepto de las variedades diastráticas, entanto que representan lo que se conoce en los estudios de sociolingüística como “deixis social”, codificada a partir de las conexiones entre sus hablantes.
[1] Medina Morales, F. (2002). Las formas nominales de tratamiento en el Siglo de Oro. Aproximación sociolingüística. En: CVC. https://cvc.cervantes.es/literatura/aiso/pdf/06/aiso_6_2_033.pdf
[2] Sobre la denominada “cortesía verbal” (negativa o positiva), desde el punto de vista de la pragmática: https://www.80grados.net/descortesia-verbal/
[4] Sobre algunas formas de tratamiento nominal en el habla juvenil de Canarias.
[5] https://www.que-quiere-decir.com/acho-puneta/
[6] https://www.smythacademy.com/6565/dime-diminutivo-utilizas-te-dire-donde/
[7] Véase: Formas de tratamiento nominal en el habal de Canarias y también, De los diminutivos dominicanos.
[8] https://www.significadode.org//papisongo.htm
[9] https://www.elnuevodia.com/entretenimiento/cultura/notas/papi-papito-papisongo/
[10] Las palabras tabú son palabras que se evitan utilizar porque socialmente están mal vistas, hacen referencia a realidades consideradas desagradables, vulgares, soeces o políticamente incorrectas.
[11]So: adv. U. para potenciar el significado del adjetivo o del sustantivo al que antecede (RAE, DLE).
[12] https://www.easyespanol.org/blog/word-of-the-day/chingon/
[13] El tratamiento simétrico se da en una relación horizontal, mientras que el asimétrico se da en una relación vertical.
Referencias:
Aleza-Izquierdo, M. El diminutivo en el español de Santo Domingo. En: Círculo de Lingüística Aplicada a la Comunicación. [En línea, Web]. Disponible en: https://revistas.ucm.es/index.php/CLAC/article/view/53476
Causse Cathcart, Mercedes (2011): «Mi vida, mi amor, mi corazón. . . Formas de tratamiento en el habla de Santiago de Cuba.» In: Leticia Rebollo Couto & Célia Regina dos Santos Lopes, As formas de tratamento em português e espanhol: variação, mudança e funções conversacionais. Niterói (RJ): Editora da UFF.
Gutierrez-Rivas, C. (2014). “Las formas de tratamiento nominales en el habla juvenil de Caracas: nuevos valores semántico-pragmáticos”. Paper presented at 67th Kentucky Foreign Language Conference. Disponible en: https://scholars.cmich.edu/en/publications/las-formas-de-tratamiento-nominales-en-el-habla-juvenil-de-caraca
Henlicks K. (2015). Formas de tratamiento nominal huevón en Chile: análisis empírico de conversaciones cotidianas informales. Onomázein, 32: 132-151. [En línea, Web]. Disponible en: https://www.redalyc.org//articulo.oa?id=134544960004
López Jiménez, I. E. (2022, Febrero 4). Distancia y categoría: tú, usted vosotros. En: 80 grados. [En línea, Web]. Disponible en: https://www.80grados.net/distancia-y-categoria-tu-usted-vosotros
Lorenzo, A. y Ortega, G. (2014). Sobre algunas formas de tratamiento nominal en el español de Canarias. Fortvnatae 25, Revista Canaria de Filología, Humanidades y Artes Clásicas. [En línea, Web] Disponible en: https://www.ull.es/revistas/index.php/fortvnatae/article/view/3759
Mahecha Ovalle, A. (2021, Julio – diciembre). Las formulas de tratamiento nominal: un rasgo de identidad lingüstica en el habla juvenil. Entramado Vol.17, 2: 162-179. En: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8055077.pdf
Iranzo Pérez, Y., Morgan Scott, S. M., Velázquez Barrera, Z. (2014). Formas de tratamiento, saludos y peticiones en situaciones comunicativas reales en una comunidad guantanamera. En: Ianua. Revista Philologica Romanica Vol. 14, 1: 27–39. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6318084.pdf
Montero Curiel, P. (2011). Las formas nominales de tratamiento en el habla juvenil de Extremadura. En: Revista de Estudios Extremeños, Tomo LXVII, 1: 47- 68. [En línea, pdf]. Disponible en: https://www.dip-badajoz.es/cultura/ceex/reex_digital/reex_LXVII/2011/T.%20LXVII%20n.%201%202011%20en.-abr/RV13589.pdf
Prida Busto, J. A. (2004, Noviembre 8). De los diminutivos dominicanos. Periódico Hoy. [En línea, Web]. Disponible en: https://hoy.com.do/de-los-diminutivos-dominicanos/
Real Academia Española. (2010). Las formas de tratamiento. Nueva gramática de la lengua española. Manual. México, D. F.: Espasa Calpe.
Rebollo Couto, L. 2005. Formas de tratamiento y cortesía en el mundo hispánico. En: Centro Virtual Cervantes, Biblioteca. [En línea, pdf]. Disponible en: https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/publicaciones_centros/PDF/rio_2005/03_rebollo.pdf