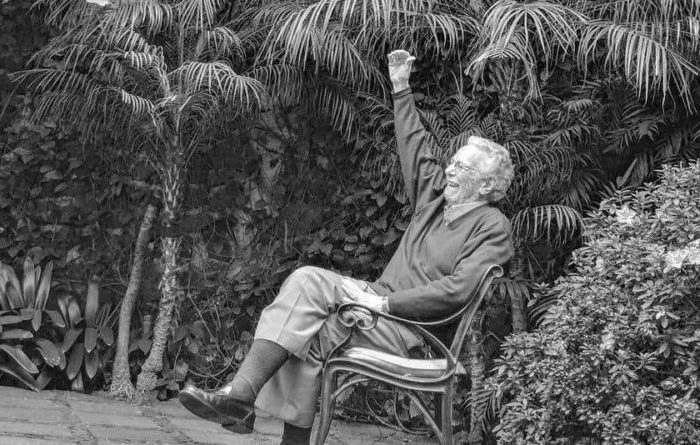La profesión jurídica, Lalo y el debate
 A raíz de la controversia que generó el discurso de Eduardo Lalo en la Escuela de Derecho de la UPR hace unos días, me encuentro en una situación interesante para seguir discutiendo y aportando al debate.
A raíz de la controversia que generó el discurso de Eduardo Lalo en la Escuela de Derecho de la UPR hace unos días, me encuentro en una situación interesante para seguir discutiendo y aportando al debate.
Tras el discurso del literato, han surgido varios temas de discusión, en los que destacan dos columnas de opinión, una del periodista Emmanuel Estrada y otra del estudiante de primer año de Derecho, Daniel Limés. Ambos discuten la propuesta de Lalo sobre la profesión jurídica, el supuesto ataque al exgobernador Rafael Hernández Colón, las disculpas que le ofreciera la decana Vivian Neptune por los comentarios de Lalo, y el rol del “abogado-político”.
Justifico mi posición para aportar con que recién me gradué de bachillerato en periodismo y hoy soy estudiante de primer año de Derecho. Ahora, mi propuesta y mi aportación al debate giran en torno a la profesión jurídica.
Luego del debate escrito, vino la discusión en clase. Aquí, desde el salón, obviamos lo concerniente a Hernández Colón y a Vivian Neptune y nos concentramos en la reflexión que propuso Lalo sobre las y los abogados.
El planteamiento inicial fue que la sociedad espera demasiado de los abogados. Parecería que los abogados no pertenecen a la sociedad. En el intercambio, varios estudiantes expusieron que las personas fuera de la abogacía esperan que el abogado resuelva todos los problemas de la gente, hasta lo que aparentaría imposible.
Por su parte, Lalo mira cómo la profesión ha ido deshumanizándose al punto donde el rol del abogado consistiría en “proferir palabras para ocultar hechos, invocar la Ley para que no se vea la verdad”. Es decir, ampararse a los códigos de ética de la profesión y en la ley escrita, que no necesariamente está completa ni actualizada a la realidad, para resolver casos complaciendo los fines del cliente.
Se plantea en sí otro tema de debate: ¿hay diferencia entre la ética del abogado y la moral de la sociedad? ¿Existe tal cosa cómo el bien común? Para enlazarlo con lo anterior, este proceso ha servido para descubrir mi postura en cuanto al tema, que explica que no está mal que la sociedad espere mucho del abogado, pues el abogado es un personaje casi mítico en nuestra sociedad, quien tiene el poder de interpretar las leyes y compilarlas a favor de su cliente en cualquier ámbito. Pero, ¿y si los intereses del cliente no necesariamente son los intereses de la sociedad? ¿Y si estos intereses, de forma directa o indirecta, laceran ese bien común y como consecuencia, afectan negativamente a la sociedad?
El contraargumento fue el siguiente: “Es que entre la ética de la profesión jurídica y aquello llamado el bien común, solo la primera ha sido constante desde sus inicios. A nombre del bien común han surgido sistemas de gobierno fascistas, comunistas hasta “hípercapitalistas”, con sus guerras y conflictos bélicos. Mientras que los abogados siempre se han regido por su propia ética, constante y consistente. Eso que llaman el bien común no es estable”.
Ahora, en mi respuesta tendría que decir que es obvio que el concepto del bien común es cambiante pues depende del contexto histórico y las condiciones humanas del momento. Pero, ¿es esta la valoración que debemos hacer? Repasando el caso ficticio de los Exploradores de Cavernas vale la pena preguntarnos, ¿cómo debemos juzgar casos nuevos y nunca antes atendidos; con las leyes y la jurisprudencia vigente? ¿Es que como nos recuerda Foster, “a veces al ejecutar la ley se viola la ley misma”? ¿Estaré muy distante a la profesión al decir que en el fondo y libre de complejos e ignorancias, todos tenemos una noción de lo que está “bien” y lo que está “mal”?
Pienso que sí, que se puede percibir, sin observar con mayor detenimiento, lo que está bien o mal, que hay unas valorizaciones básicas dentro de nuestra convivencia social de las cuales no se excluye al abogado.
Si fuésemos a simplificarlo, podríamos remitirnos a eso que el budismo llama la Regla de Oro: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Es una forma simple de llevar una buena convivencia, pero aún así, me tomaré el atrevimiento de modificar esa aseveración a una positiva y de acción: has lo que quieres que te hagan. Vive, pero deja vivir.
Quizás lo próximo tendrá un valor filosófico muy distante a la profesión jurídica, pero es algo en lo que confío como puro acto de fe: todas las buenas acciones, las acciones genuinas del ser, serán devueltas en forma de bendiciones. ¡No hay que buscar una recompensa, no hay que forzarla!
Entonces, ¿realmente se aleja tanto la profesión jurídica de la sociedad? En su texto, Limés señala que Lalo pretende que “los abogados y futuros abogados se bajen de su torre de marfil solo para poder subirse él”. La crítica es clara y predecible, ¿cómo un literato bien acomodado pretende forzar a los abogados y futuros abogados a ser agentes del bien, defensores de los marginados, de los pobres y menos favorecidos? Pero entiendo que esta no es la intención de Lalo, así no lo percibí.
Es verdad que Lalo no pertenece a la comunidad jurídica. También es verdad que poco debe conocer acerca de la ética constante y firme del abogado. Es verdad que Lalo expone una perspectiva que puede verse como la de un ciudadano preocupado por el quehacer de los “abogados-políticos”. Y sin embargo, nada malo encuentro en ello. Todo lo contrario, eso puede funcionar como un llamado al ambiente jurídico para que propicie una apertura a la sociedad, de forma en que haya una participación ciudadana más activa.
Si la sociedad espera “demasiado” de los abogados pienso que tienen todo el derecho a hacerlo, pues son el único profesional adiestrado a investigar y utilizar las leyes de todo ámbito. Como la profesión legal margina al resto de las personas, evita que existan mecanismos para integrar a la sociedad al debate jurídico.
Pero a fin de cuenta, el abogado dentro de sus horas de trabajo y fuera de ellas, no deja de ser ciudadano. Consecuentemente no deja de vivir junto aquellos maestros e ingenieros y otros profesionales que en su fundición componen nuestra sociedad. Finalmente, la ética de la profesión no debe estar más lejos que cerca del bien común.
¡OJO!, con esto entiendo que Lalo no está haciendo una crítica a aquellos abogados que optan por perfumarse en la Milla de Oro… yo tampoco. Poco me interesa la función que ejerzan todos y cada uno de los abogados en la sociedad. “Hay de todo en la viña del señor”. Menciono esto para atender la preocupación de algunos compañeros: “El que un abogado trabaje para comunidades no hace su trabajo más loable que aquel que trabaja para empresas” y “No todos los que estudiamos derecho queremos defender a las comunidades marginadas ni abogar por cambios sociales. Hay otros que queremos trabajar de nueve a cinco y ser felices”.
¡Ah!, la felicidad… Ahí es que queremos llegar todos. Pero, como ha dicho el psicólogo Viktor Frankl, “la felicidad es un efecto secundario de la vida, que viene a consecuencia de un acto genuino que beneficie a algo o a alguien”.
A lo que quiero llegar, es que no hace falta ser defensor de los derechos civiles, promotor de los cambios sociales, abogado de comunidades marginadas, para que el abogado luzca como alguien que aporta al bien común. Esto aplica tanto al abogado criminalista, el de corporaciones, de familia, el notario y, ¿por qué no?, al abogado de comunidades marginadas. Se trata de cumplir su función de la manera más humana posible.
Regresando a los Exploradores de Caverna, pobres de aquellos caníbales forzados, ejecutados por orden del tribunal. ¡Qué injusta esa justicia!
Concluyo, regresando al autor que nos ha convocado: “Antes dije que éste tenía opciones, que es capaz de decidir qué tipo y por qué quiere ser abogado. Ésta es la decisión que todos los estudiantes de Derecho aquí presentes tendrán que confrontar en muchos momentos de su vida profesional. Aquí reside el contenido ético que puede ennoblecer o viciar una profesión que colinda peligrosamente con una contradicción irresoluble”.- Eduardo Lalo, La Herencia de Tersites.
Publiado originalmente en DerechoalDerecho