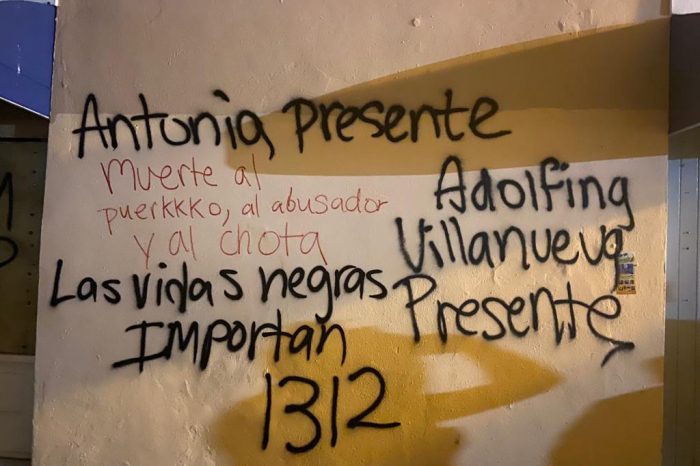“¿Qué pasa en la historiografía puertorriqueña?” Retornos…

Preludio
La referida discusión en torno al postmodernismo involucró, de un lado, a historiadores socioeconómicos así como a marxistas ortodoxos y revisionistas, nacionalistas e, incluso, tradicionales; y del otro a historiadores del giro cultural y lingüístico que se identificaban como novísimos historiadores. No todas las voces participantes provenían de la historiografía: antropólogos, sociólogos y economistas hicieron acto de presencia. Uno de los registros más enriquecedores de aquel intercambio fue la experiencia intelectual y editorial de la Asociación Puertorriqueña de Historiadores (APH). El amplio temario de las conferencias de sus asambleas anuales, que entonces se celebraban a lo largo de todo el país como parte de su compromiso de descentralización del saber, y su producción editorial, sirvieron para difundir un conjunto de problemas pertinentes al debate posmodernista que, de otro modo, nunca hubieran salido a flote. El Centro de Investigaciones Históricas y la revista Op. Cit., adscritas a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y un pequeño conjunto de publicaciones tales como Posdata, Bordes y Nómada, entre otras, completaron el cuadro de aquel instante polémico e inspirador. En la literatura creativa también se debatía pero ese es un asunto que discutí en un volumen de 2008.
Es lamentable que, dada la carencia de una historiografía del tiempo presente, inmediata o actual, aquella experiencia no haya sido objeto de un estudio sistemático al día de hoy. Tampoco lo ha sido desde la crítica literaria a pesar de que para un historiador joven, como era mi caso, una de las lecciones que se podía obtener del proceso de transición del siglo 20 al 21 era que el ensayo interpretativo denso y profundo había vuelto por sus fueros. La ensayística había sido una expresión protagónica durante las décadas del 1930 al 1960 y, al filo del cambio de siglo, había regresado para convertirse en uno de los pilares de la imaginación y la creatividad entre los intelectuales del país.
Es cierto que, en ocasiones, el debate reveló una superficialidad notable resultado del hecho de que el intercambio intelectual era propenso a circunscribirse a la argumentación ideológica y política tradicional. Para algunos de los interlocutores todo parecía reducirse a impugnar la situación de Puerto Rico en el marco del relato del progreso y su narración en el cual, por su condición colonial, el país no encajaba. El diálogo patinaba asido de la cuestión del estatus y su solución futura, razón por la cual era proclive a pasar por alto los efectos concretos que las nuevas condiciones materiales e inmateriales tenían para el trabajo de los historiadores. El asunto del posicionamiento del investigador ante los problemas, los imaginarios, el instrumentario y las metodologías cambiantes, no llamaba tanto la atención como los asuntos políticos.
A muchos les seducía la devaluación del marxismo y el nacionalismo como instrumentos hermenéuticos ante los retos de una aproximación cultural y discursiva. Una crítica que había sido formulada contra el marxismo ortodoxo y el nacionalismo de derecha que representaban el totalitarismo de izquierda y derecha históricos, se hacía extensiva con torpeza y mala fe a cualquier expresión de aquellos sistemas de pensamiento y acción. La politización simplista del debate traducía actitudes que recordaban, desde mi punto de vista, los de un conflicto teológico, confesional, partisano o faccioso y producían un mal sabor que truncó muchas de las posibilidades que la situación ofrecía. “Posmoderno” se convirtió en un insulto o una broma de pasillo de mal gusto para los “marxistas” y “nacionalistas”… y viceversa. Entre la reflexión y la irreflexión siempre ha habido puentes que no cobran peaje.
Los intercambios, por último, no superaron los circuitos limitados de los participantes. El sistema universitario, dominado por una educación bancaria, por la racionalidad instrumental y los apetitos del mercado según avanzaba el orden neoliberal, nunca fue un espacio apropiado para ese fin a pesar de que una parte significativa de los contendientes provenía de la universidad. Así lo señalé en un volumen de historia de Puerto Rico que se hizo público en 2008. La conmemoración del 1898 en el 1998, el centenario reflexivo de la invasión de 1898, como antes la recordación del 1873 en 1973, tuvo un efecto inquietante que habría que explorar con más serenidad. Aquellos dos signos de la modernidad puertorriqueña habían ocurrido en el marco del coloniaje más atroz. El tema del 1898 era oportuno para echar una ojeada al dístico moderno/posmoderno. Por eso muchos de los componentes de la porfía en torno al posmodernismo se materializaron en la producción intelectual alrededor del 1898. Después de ello las aguas volvieron a su nivel en medio de un proceso en el cual el derrumbe de lo que había sido la promesa de progreso de la segunda posguerra mundial en 1947 se hizo patente entre 2001 y 2005.
En aquellos diálogos del 1990 al 2005, muchos de los cuáles se redujeron al monólogo o el soliloquio, participaron un puñado de académicos que al cabo del tiempo nunca elaboraron un balance en torno a las nuevas condiciones en que el pensamiento histórico y social se desarrollarían a partir de entonces. Tampoco ejecutaron ese ejercicio los historiadores sociales y económicos: la reflexión sobre la reflexión no ha sido una práctica común en el territorio de la historiografía y las ciencias sociales.
El giro cultural y su convocatoria a la redefinición de la disciplina a la luz de la cultura, la literatura, el lenguaje y la narración, cambió poco las condiciones del saber en esos campos. La afirmación de que la historia cultural no poseía los atributos o instrumentos para explicar, como la historia social y económica, un problema de orden material es aceptable. Pero ello nunca ha significado que no sea posible ni pertinente producir una interpretación cultural de lo social y lo económico o de la apropiación inmaterial de lo material. El 2020 parece un buen momento para retornar a ese tipo de deliberaciones: los momentos de crisis, aquellos que propician el derrumbe de órdenes que habían sido tenidos durante largo tiempo como estables, siempre son fértiles para meditaciones de esta naturaleza. Tal vez no se trate de la caída del Imperio Romano o de la disolución del orden señorial, pero algo de ello posee, metamorfoseado, este presente. Claro está, los historiadores saben desde tiempos inmemoriales que las “caídas” nunca son totales y que las “disoluciones” no borran toda huella del pasado. La evolución de la historiografía no es una excepción.
Una de las razones para el silenciamiento de estos procesos y la mitigación de sus efectos ha sido el quietismo que caracteriza a la tradición universitaria en este país desde la segunda posguerra mundial. Esta ha sido una institución demasiado inclinada, desde mi punto de vista, a la conservación y renuente a la revisión por consideraciones que no estoy en condiciones de explicar ahora. Si ello se combina con el hecho de que paralelamente las ciencias sociales y humanas han sufrido un visible retroceso en el ámbito de los saberes en el Puerto Rico neoliberal y postindustrial, tendremos un cuadro más completo del problema.
Y ahora ¿qué?
El trabajo de los historiadores profesionales en el siglo 21 se da en el marco de un conjunto de complejos procesos materiales e inmateriales que comenzaron a gestarse desde la década de 1990. En un contexto global, condiciones tales como la revolución informática, la proliferación de fuentes de información, la difusión de las redes sociales, todos ellos recursos accesibles tanto al investigador como al curioso, han impactado la relación del historiador profesional con los archivos, la comunidad intelectual y con sus interlocutores, sean estos estudiantes, colegas o lectores. El hecho de que la sociabilidad y el contacto virtual parezcan querer imponerse a las formas convencionales de socializar y relacionarse con el resto de la humanidad, es indicativo de ello.
En lo que incumbe a este campo de trabajo, una de las secuelas más visibles de todo ello ha sido que la universidad ha dejado de ser la única institución en condición de emitir juicios, confiables o no, con respecto a la representación del pasado. Aunque la competencia entre una variedad de emisores de saber no es un asunto nuevo, las tensiones entre ambos extremos se han multiplicado hasta el presente minando la confiabilidad que poseía el intelectual académico. El debate posmoderno de la década de 1990 fue uno de los componentes de ese problema en la medida en que articuló un inteligente cuestionamiento en torno a la solidez y la confiabilidad de la Historia Relato según la había formulado la tradición occidental moderna amparada en la racionalidad instrumental, sugiriendo de modo convincente su condición de mera ficción al servicio del poder de una ideología, una veces vinculada al capital y otras a todo lo contrario.
El nuevo orden capitalista neoliberal y la globalización, han provocado un cambio profundo que ha tenido efectos precisos en la práctica de la reflexión histórica mundial.
- En lo que incumbe a la concepción de eso que llamamos historia, ha conducido a la revisión de las tácticas (métodos) y estrategias (teorías) para representar el pasado. Una parte significativa de los instrumentos interpretativos de la época de la Guerra Fría perdieron toda utilidad en la pos Guerra Fría.
- En lo que concierne a la figura de historiador, ha estimulado la reflexión sobre su condición como productor de conocimiento y ha justificado la revisión de las metodologías y las fuentes de información legítimas a la hora de formular sus conclusiones.
- Y en lo que atañe a la historiografía como un campo profesional y académico ha viabilizado, y a veces forzado, la revisión de los procedimientos para su reproducción, es decir, la educación y difusión del saber, sin excluir los artefactos de su difusión editorial en donde texto e hipertexto compiten espacios. Todo ello ha reconfigurado lo que antes se consideraba una “comunidad de saber” más o menos estable.
Ninguno de los tres casos pueden ser considerados problemas “menores”. Las transformaciones generaron una “conmoción” en la medida en que alteraron unas condiciones de vida del historiador que, en el marco europeo, habían alcanzado estabilidad institucional desde fines del siglo 19, y en el puertorriqueño desde 1950. El tema de la educación a distancia en medio de la pandemia de COVID-19 de 2020, un indicador global, es sólo la expresión más reciente de un dilema más hondo que viene exteriorizándose desde la década de 1990. Si a ello se añade la degradación de la situación laboral de los profesionales de la historia, asunto que también afecta a las demás disciplinas del saber, y las dificultades que los costos de estudio imponen a los interesados en ese campo, se tendrá una idea de la situación crítica que vive la disciplina hoy en día.
En cuanto a los primeros dos casos, la concepción de la historia y la figura del historiador, debe reconocerse que en el escenario puertorriqueño ha habido en ciertos núcleos una revisión intensa. La representación del pasado ha cambiado y, vinculado a ello, algunos historiadores han sido capaces de revisar sus herramientas de trabajo de manera creativa. Ello no debe sorprender a nadie: la práctica de la historiografía no escapa a la historicidad y en 2020 no serviría de mucho imaginar el pasado con los instrumentos que se invirtieron a ese fin en las décadas de 1850, 1880, 1930, 1950 o 1970.
La práctica historiográfica puertorriqueña ha seguido girando en torno a unos núcleos temáticos concretos, apelando a tradiciones interpretativas de uno y otro origen sin que en realidad se haya dado una revolución intelectual como la que muchos imaginaban en la década del 1990. La polémica de entonces no tuvo un efecto profundo sobre el imaginario histórico y social puertorriqueño. El hecho de que las revoluciones intelectuales, como las revoluciones políticas, nunca hayan sido totales ni hayan conseguido efectos homogéneos sobre sus testigos, explica la heterogeneidad del hacer historiográfico durante los primeros dos decenios del siglo 21. Lo que sí ha cambiado ha sido el observador que siempre es otro. El hecho es importante porque las crisis, si bien se parecen, no poseen siempre el mismo sabor.
Debe reconocerse que una reflexión historiográfica confiable se puede elaborar desde una variedad de perspectivas, siempre y cuando las artes y las destrezas básicas de la profesión sean bien invertidas. Siempre habrá problemas concretos que será pertinente interpretar recurriendo a las herramientas de la historia social económica, el marxismo o, incluso, la historiografía tradicional, miradas que algunos presumen han sido “dejadas atrás”. La hibridez de la producción historiográfica de los últimos 20 años así lo demuestra porque, después de todo, una historiografía respetable depende más del trabajo cuidadoso del historiador que de los contextos teóricos de vanguardia o de moda a los cuáles apele: también éstos pueden generar un producto defectuoso. En última instancia, la garantía de la innovación no se encuentra en los parámetros ideológicos que se inviertan en una interpretación sino en el intérprete, en el pensador que propone, como un artista, una meditación. Pensar históricamente sigue siendo un campo abierto y un reto en especial en tiempos tan atroces como los que se viven.
En cuanto al tercero de los casos relacionado con la reproducción del saber, debo insistir en que en Puerto Rico nunca ha habido una “comunidad de saber” estable y los debates disciplinares y teóricos, por lo regular, poseen una naturaleza particular y aislada según se ha sugerido. En ese sentido, es realmente poco lo que se pierde en este aspecto. Si a ello se suma el hecho de que esas condiciones deben ser vividas, comprendidas y apropiadas desde la multiplicidad de las crisis –económica, política, cultural, administrativa, financiera, jurídica, moral, ambiental y salubrista, acompañada de un largo etcétera– el riesgo que se corre aquel que se ubique como historiador en el presente es de un rango superior. El camino de los historiógrafos del 1990 al 2020 ha estado lleno de entuertos. Habrá que mirarlos con calma a ver cómo se desenredan.