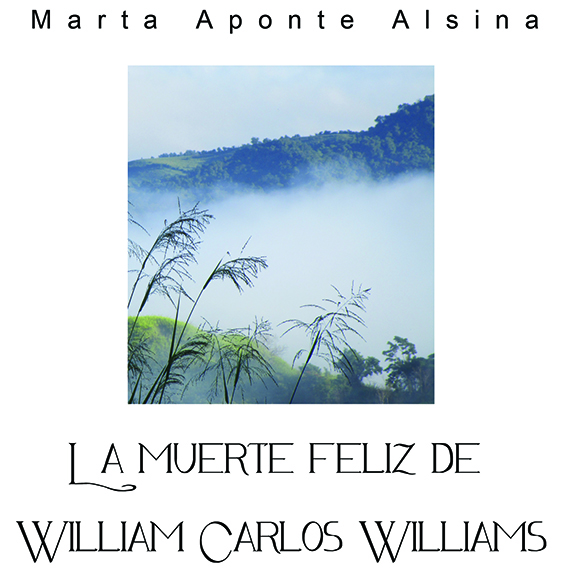Richard Blanco: memoria, mentira, Miami

Confieso que nunca había oído de Richard Blanco antes de ese 22 de enero. (Dicho sea de paso, el padre del poeta le puso este nombre en honor a Nixon: Blanco viene de una familia conservadora que detesta a Kennedy por su “traición” a los invasores de Playa Girón o Bahía de Cochinos, como se le llama en Miami, y admira a Nixon.) Cuando recibió la invitación de Obama, Blanco ya era un poeta con una producción que le daba cierto renombre, pero no era uno de los poetas mejor conocidos ni más admirados en los Estados Unidos; no tenía la fama ni el renombre de Frost ni de Angelou, por ejemplo. Obviamente su selección para este acto simbólico había sido cuidadosamente planeada por los publicistas que asesoraban al presidente: se seleccionaba a un poeta latino y gay, y así se mataban dos pájaros de un tiro (“no pun intended”, como se dice por ahí) e indirectamente se hacía una declaración de agradecimiento a dos grupos minoritarios que apoyaron con sus votos a Obama.
De inmediato leí el poema de Blanco que escribió para esta ocasión, “One Day”. Creo – no recuerdo bien – que el periódico de ese mismo día lo incluía junto con las noticias de la inauguración. No quedé muy bien impresionado con el texto, que a pesar de ofrecer algunas imágenes logradas, no dejaba de ser lo que es: un poema de ocasión, una pieza escrita por encargo y, por lo tanto, un texto marcado por la necesidad ser de cierta manera y decir ciertas cosas. A pesar de ello y motivado por la lectura del poema, decidí buscar otras obras de Blanco y no tuve dificultad en hacerme de varios de sus poemarios: City of a Hundred Fires (1998), Directions to the Beach of the Dead (2005) y Looking for the Gulf Motel (2012) fueron los que leí. No fue que quisiera convertirme en especialista en su obra ni que me hubiera transformado en fanático suyo, pero quería leer la producción de Blanco para entender mejor por qué se le había hecho el honor de tan especial invitación y para conocer mejor las letras cubanoamericanas. Aunque estos textos me confirmaron que el resto de su labor era superior a “One Day” y que Blanco es un poeta con una visión propia y uno que domina su oficio, tras esa lectura no se convirtió en un escritor que me atrajera. Ahora lo respetaba más que el 22 de enero, eso sí, pero no era uno de mis poetas favoritos; no era uno de mis poetas. Entonces creía que esto era cuestión de gusto; ahora entiendo el hecho de otra manera.
Como su poesía no me había cautivado, cuando supe que Blanco había publicado sus memorias (The Prince of Los Cocuyos: a Miami Childhood, New York, Ecco / Harper and Collins Publishers, 2014) no salí corriendo a buscar el libro ni a encargarlo de inmediato. Pensé que ya había hecho mi esfuerzo por apreciar su obra y que no leería esa nueva obra suya, al menos por el momento. Era que sentía que ya había cumplido con mi deber y había satisfecho mi curiosidad. Pero, por suerte, me regalaron el libro. Más por la persona que me hizo el regalo que por el regalo mismo, decidí leerlo de inmediato y, por muchas razones, la prosa de Blanco, prosa que no deja de tener fuertes elementos poéticos, me cautivó mucho más que su poesía.
1. Memoria.
En The Prince of Los Cocuyos: a Miami Childhood Blanco relata incidentes de su infancia y adolescencia; éstas son sus memorias. Recordemos que los estudiosos de este género literario hoy prefieren referirse a este tipo de obra como “narrativas del yo” para así poder encuadrar bajo una misma categoría textos que son muy distintos pero que se centran en la construcción o reconstrucción de la imagen de la persona que los narra. Son libros que quieren construir la imagen de un autor-personaje.
A pesar de que en muchos sentidos las memorias de Blanco pueden entenderse dentro de la categoría de “narrativas del yo”, el libro también puede verse como una colección de textos que casi parecen unidades independientes. A los siete capítulos que componen el libro los unen la presencia de ciertos personajes. Obviamente el central es el autor mismo que aparece como un niño que va intuyendo poco a poco, según crece, que es un ser diferente al resto de su familia, al resto de su comunidad. La abuela paterna es otro de los personajes centrales y, a pesar de que el autor la presenta como cómicamente cicatera, caricaturescamente dominante y profundamente homofóbica, se convierte en uno de los personajes más interesantes y atractivos del libro.
Obviamente el juego o la confrontación de la mirada de la voz narrativa adulta – el Blanco de hoy, quien narra – y la del personaje central – el niño y el adolescente que Blanco fue – es central al texto. Ese enfrentamiento se va haciendo en cada capítulo más fuerte y, por ello, más evidente. La confrontación entre autor y personajes – autor y personajes que en las memorias son una unidad, son un autor-personaje – es el centro del libro y la confrontación se incrementa según éste se va desarrollando, según el personaje va creciendo. Es por ello que se destaca tanto la homofobia de la abuela. Así es porque el autor, que hoy se reconoce como gay, examina sus orígenes y ve en la represión y en la confrontación entre el niño y la abuela la raíz de su conciencia de ser una persona distinta al resto de su familia, al resto de su comunidad. Si descartáramos lo que algunos teóricos del género (Philippe Lejeune) han llamado “el pacto autobiográfico” – la idea de que cuando leemos una “narrativa del yo” aceptamos que lo que nos dice el autor-personaje es en verdad su vida – entonces este libro de Blanco se podría leer como una clásica novela de crecimiento, como un “Bildungsroman”. Esta impresión se refuerza por el hecho de que cada capítulo funciona como una unidad narrativa independiente, como si el libro fuera una colección de cuentos que sólo quedan unidos por la presencia de ciertos personajes: el niño y su familia.
2. Mentira.
Esa marcada estructura narrativa hace sospechar que el autor manipula los datos que ofrece sobre su vida para crear así un texto de evidentes y marcados rasgos literarios. Todo lector o autor de memorias sabe o debe saber que la voz narrativa de esos textos no es confiable, que miente, que manipula, que tergiversa los datos y que quiere que sus lectores crean que dice la verdad y nada más que la verdad. Pero así no es y en este caso no hay que pasar mucho trabajo para probar el punto porque Blanco mismo, desde el principio del libro, lo declara orgullosamente: “…these pages are emotionally true, though not necessarily or entirely factual. (…) My poet’s soul believes that the emotional truth of these pages trumps everything. Read as you would read my poems, trusting that what is here is real, beyond what is real – the truer truth which we come to call a life.” (p. XV).
Esta hermosa declaración se puede leer como expresión de una poética que no sólo sirve para entender sus memorias sino toda su poesía. Blanco nos advierte que en su texto en prosa reina la poesía y que, por ello, se siente plenamente seguro en que para decir la verdad, la verdad más profunda y última, tiene todo el derecho o, mejor, tiene toda la necesidad de mentir. Miente en cuanto manipula la evidencia: “At times I have collaged two (or three) people into one, embroidered memories, or borrowed them. I‘ve bent time and space in the way that the art of memory demands.” (p. XV).
El autor tiene plena conciencia de su manipulación y es también plenamente honesto con nosotros. Contrario a otros autores de memorias que pretenden hacernos creer que todo lo que nos cuentan es verdad, Blanco se declara manipulador de los datos de su vida que recuerda y comparte con sus lectores. Pero esa manipulación, esa mentira, es, según él, la forma que tiene el poeta de buscar una verdad más profunda. Quizás algún día, cuando alguien escriba la biografía de Blanco, descubriremos la falsedad de algunos de los hechos y de los datos que se narran y se ofrecen en The Prince of Los Cocuyos…. Pero en el momento la mentira que crea el autor por la manipulación de los datos de su infancia y adolescencia es su verdad. Esta mentira es poesía.
3. Miami
Aunque los datos sobre su vida estén manipulados, alterados, aunque sirvan para construir esa mentira que presenta la verdad poética, podemos leer las memorias de Blanco como un retrato fidedigno de la comunidad en que creció, del Miami de las familias cubanas, conservadoras y de clase media baja. Al leer este libro no podía dejar de pensar en la novela de otro cubanoamericano, Roberto Fernández, Raining Backwards (1988), donde, paradójicamente, también se crea un cuadro verídico de esa sociedad pero a través del humor, de la exageración y de lo esperpéntico. Tanto Fernández como Blanco nos brindan mentiras – construidas por medios diferentes: por el humor uno, por lo poético el otro – que, en el fondo retratan fielmente su comunidad. Pero, ¿no es esto lo que hace siempre la literatura?
Quizás tenga que volver a la poesía de Blanco tras haber leído sus memorias. Es que este libro de prosa me ofrece las claves para apreciar la poesía de su autor, claves que no pude hallar en su poesía misma. Quizás no las hallé allí porque leí su poesía partiendo de un poema de ocasión, de un texto comisionado para un evento que no estimaba. Quizás mi lectura de “One Day” distorsionó la de los poemarios de Blanco que leí posteriormente.
Ahora que he hallado en su prosa sus claves estéticas, su verdadera poética, quizás vuelva a su poesía. Aunque ya, antes de esa nueva lectura, postulo que, independientemente del resto de su obra, de esa poesía que creo no haber entendido ni apreciado cuando la leí originalmente, estas hermosas memorias de Richard Blanco son un texto digno de leerse por sus propios méritos. Este es un texto que altera y manipula los datos de la vida del autor, pero que, paradójicamente, al así hacerlo, retratan su vida y retrata su comunidad: memoria, mentira, Miami.