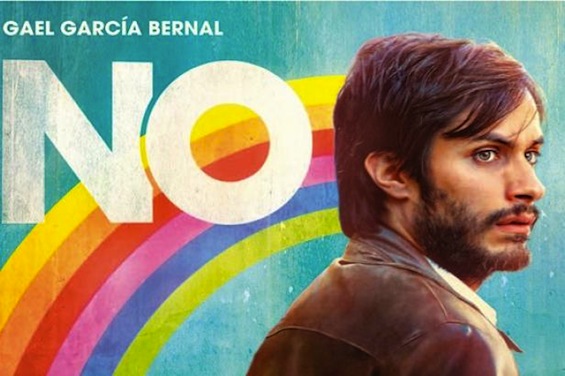Yo no quiero ser un buen ejemplo

Juan Duchesne Winter: Has publicado, por supuesto, en libros. Pero es notable la amplia difusión alcanzada por tus obras en el formato blog (de Internet), apuesto que tienen un alcance mayor que el de muchos libros de autores supuestamente más conocidos en Colombia.
Estercilia Simanca Pushaina: Monté mi blog de escritora con ayuda de unos profesores amigos de la Universidad del Externado y de la Javeriana, pues yo lo que quiero es que me lean, aunque no descarto nunca que de pronto una editorial se interese y piense en mí. Si ellos quieren pagarle a uno lo que es, pues bien, publico libros. Pero mientras tanto, sigo con mi blog, sigo además con mi empresa de diseño de vestidos basados en la manta wayuu, y en el desempeño de mi práctica legal. A mí la literatura me sirve para descansar, yo descanso muchísimo.
JDW: ¿Hiciste estudios profesionales de derecho?
ESP: Sí, yo me titulé en derecho en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla. Soy abogada.
JDW: ¿Asocias tú el auge actual de la literatura indígena escrita que, por supuesto, en su forma oral en lengua originaria ya existía desde hace miles de años, al hecho de que muchos indígenas, incluyendo los wayuu, se han profesionalizado?
ESP: Si, evidentemente es por eso.
JDW: ¿No te parece irónico que si bien la educación profesional le facilita al intelectual indígena entrar en el ámbito de las letras, también implica cierto desarraigo de la vida rural donde más fuerte late la herencia ancestral?
ESP: Bueno, yo no me siento muy desarraigada de las costumbres, y el desarraigo relativo que pueda haber ocurrido no fue por culpa mía, ni de mis padres, ni nada, sino por el momento histórico que me tocó vivir. Mi mamá lo único que hizo fue parirme en la ranchería.1 Mi nacimiento coincide con el mejor momento de la bonanza marimbera,2 y todo lo importante ocurría en la Guajira, Riohacha, Maicao, por lo que muchas familias wayuu, como la mía, se trasladaban a cualquier a pueblo de la región que tuviera plata. Mi papá ya se había casado con mi mamá (mi papá es negro, afrodescendiente, no es indígena)3 y se dedicaron los dos al comercio. Otra gente que no era wayuu y tampoco de la Guajira, inmigraba hacia acá. A nosotros nos dejaban al cuidado de las niñeras, que eran mujeres que venían buscando porvenir a la Guajira y seguían para Venezuela; eran mujeres de Fundación, del departamento del Magdalena, y vivíamos siempre con ellas. Entonces, ¿qué hablaban ellas?, pues de puras novelas [de televisión]. Lo que veíamos con ellas era puras novelas en aquella época: Topacio, Leonela, Los ricos también lloran. Y entonces mi mamá me decía: “Tú por qué me hablas así, pareces de Talaigua”.<< Talaigua, pueblo en el Departamento de Bolívar, Colombia, perteneciente a la costa Caribe de dicho país, connotada por su significativa población afrodescendiente.>> Como mi mamá me dejaba con ellas todo el tiempo, cuando niña yo utilizaba mucho la expresión “usoooo…”, que era como decir “mira”, en forma despectiva, pero según mi mamá una niña wayuu no utiliza esas palabras. También a veces yo decía “pai” y “mai” por papá y mamá, y claro, lo pronunciaba como negra, y mi mamá me llamaba la atención. Ahora que recuerdo esas cosas me da risa. Entonces ese desarraigo como que se fue reafirmando. Pero es relativo porque más que desarraigo también fue enriquecimiento. Como acabo de decir, durante mi crianza me tocó vivir con mujeres de todas partes que llegaban a la Guajira y migraban en tránsito para Venezuela. Estas mujeres criollas, mestizas y negras venían de todos los municipios del Magdalena. Fue enriquecedor, todavía me pregunto qué será de Emerina, de Marbeli, de todas ellas. Un día escribiré sobre ellas, que mi mamá decía que hablaban como negras. Yo pasé por todas.
Cuando fui a Barranquilla [a estudiar] yo sabía que era wayuu, pero de sentirlo así, como muchos dicen que lo sienten desde el nacimiento, no sé, eso lo pongo en duda, yo sé que tengo mamá wayuu y que tengo ranchería, pero de que iba a llevar eso así como una bandera, no. Y ya en la universidad empiezan los profesores a preguntar, “Ay, ese apellido Pushaina, ¿eso es un clan, es indígena, es una casta?” y entonces ahí fue que se me fue afianzando el arraigo. Y le pregunto a mi mamá y ella me empieza a contar de los palabreros, de cómo se solucionan los conflictos familiares entre clanes y otros temas. Creo que ese fue mi caso y el de muchos wayuu que se han escolarizado, que han salido y han llegado a la universidad, que también hay algunos que lo quisieran hacer, pero que no han tenido ese acceso, pienso yo.
JDW: ¿Crees tú que el escritor wayuu tiene alguna misión especial con respecto a su cultura indígena?
ESP: Bueno, yo te voy a responder. Veo que ponen [en publicaciones]: “Estercilia, buen ejemplo de la cultura wayuu”; pero no creo que yo pueda ser buen ejemplo de la cultura wayuu, de hecho yo no quiero ser un buen ejemplo, porque de pronto puedo estar dando un mal ejemplo. Tampoco me veo así como en esa misión, primero porque yo digo que las misiones son divinas. Además, yo no soy “lideresa” —de hecho ésa es una palabra que está tan desprestigiada aquí en la Guajira-. No soy líder, yo no manejo plata, yo manejo la plata mía de la que me gano y compro y ya. No asumo [mi escritura] como una misión, sino mas bien como algo muy mío, que sí lo quiero compartir, pero no como una dádiva, ni como una bondad mía, sino que lo que a mí me interesa es que se sepa cómo se dieron estas cosas, que mi abuela no “nació el 31 de diciembre” (como dice mi cuento más conocido),4 pero no se trata de una misión, más que todo es una responsabilidad. Pienso, en fin, que personalmente me ha ido bien, que no he sido discriminada como lo han sido muchos de mis paisanos, de pronto puede ser por mi cuota “alijuna”5 —como dije, mi padre es negro del Magdalena.
Entonces, sí veo una responsabilidad. Es muy sencillo, para dar un ejemplo relacionado con mi obra: a mí no me gusta que se burlen de los wayuu, de nosotros no se burlan. Y de pronto si el paisano me llega con su cédula donde figura por nombre Raspahierro, y empiezan a molestar, y el que molesta es el alijuna, eso sí apela a mi responsabilidad. Cuando decidí escribir “Manifiesta no saber firmar…” quise defender la dignidad del wayuu. Pienso que pude hacerlo a través de un cuento, de mi literatura, pero de ahí a que yo lo haya asumido como una misión, no. De hecho cuando mandé ese cuento a un concurso, que ya eso se fue, yo me arrepentí, yo mandé a mi papá para que lo pusiera en el correo, como iba por ahí, que lo mandara. Yo nunca había ganado un primer lugar, solo mención de honor, pues el contenido de mis cuentos es muy de denuncia. Como a los dos días yo me arrepentí de haber mandado ese cuento, estaba completamente arrepentida. Terminó siendo publicado por el Fondo Mixto de aquí, pero yo nunca había ido ahí para que me publiquen cosas, he visto como tratan al artista. Quiero decir que si yo hubiera sentido que era una misión, hubiera sentido que la misión mía fracasó, porque los primeros que se molestaron cuando se publicó “Manifiesta no saber firmar”, que se fueron en contra, fueron los wayuu. Pero yo les decía “es que ese cuento hay que leerlo tres veces, y ese cuento no lo escribí yo para que ustedes lo leyeran, porque esa historia la conocen ustedes mejor que yo, ese cuento lo escribí para que los políticos y muchos alijuna lo leyeran, y sepan por lo menos que mi abuela no nació el 31 de diciembre, que ese cuento denuncia cómo nos están ridiculizando, que ese cuento denuncia que nos están poniendo como si fuéramos unas mujeres sinvergüenzas”. Si yo lo hubiera asumido como una misión, [la reacción negativa de muchos wayuu] hubiera sido mi primera decepción.
Con “El Encierro de una pequeña doncella”6 lo hice de manera muy responsable, primero averigüé bien, porque yo no pasé por el encierro.7 Hablé con las mujeres más viejas que yo conozco y me explicaron como era esto, como era lo otro. Como todos nosotros no nos conocemos entre los wayuu, cuando ese cuento se publica, que primero hacen el lanzamiento en Barranquilla con gran despliegue, cuando regreso a la Guajira supe que muchos pensaban que yo había pasado por el encierro, dada la forma que se narra ahí, en primera persona. Se decía que si que yo era una wayuu auténtica y que esto y lo otro. Lo primero que yo aclaro es que no he pasado por el encierro. Entonces, ¿qué es lo primero que dicen las mujeres? Que si “tú no pasaste por el encierro”, que “con permiso de quién hablas”. Si hubiera asumido ese otro cuento como una misión, habría sido el segundo fracaso. En fin, no hay misión. Lo que yo tengo es una responsabilidad.
Y “Manifiesta…” lo escribí pensando en mi abuela, también lo hice pensando en una autoridad tradicional que en su cédula lo nombraron “Raspahierro”, pero en verdad se llama “Rafael”. Sucede que el sonido de la F no existe en wayuunaiki, y es remplazado por el sonido de la P. Cuando solicitó su cédula el paisano pronunció “Rafael” como corresponde en wayuunaiki, es decir, “Rapaier”. El alijuna que estaba escribiendo entendió o quiso entender “raspahierro”, y le puso Raspahierro Pushaina. Pero el paisano le decía que no, que ese no era su nombre, porque él sabía lo que era un raspahierro, y el decía es “Rapaier”. Ahorita, el 29 de julio en Bogotá van hacer el lanzamiento del documental Nacimos el 31 de diciembre, dirigido por Priscila Padilla, basado en el cuento.
Cuando se rodó ese documental, la documentalista se sensibilizó mucho con el protagonista, con “Raspahierro” por que él tenía ya como ochenta años, y él le decía que lo único que quería cuando muriera, era que la lápida dijera su verdadero nombre “Rafael”, porque a él le duele mucho ese irrespeto hacia su nombre. Ella pagó la escritura pública y ahora él se llama “Rafael,” que él, por supuesto todavía lo pronuncia, con todo derecho, “Rapaier” según la pronunciación en wayuunaiki de esos sonidos, pero en su cédula dice Rafael. Bueno, no sé quién gana ahí, yo creo que todos ganamos.
Pero nunca lo asumí como una misión, sólo dije voy a mandar este cuento para que lo conozcan, a ver qué dicen, y ahorita mandé uno a un concurso de la “Cueva” aquí en Barranquilla, que se llama “Danzará la luna”. Cuando mis abuelos veían que la luna estaba así, nimbada con este círculo en el exterior, era que la luna estaba danzando, y eso significa que un wayuu rico se va a morir. “La luna está danzando, va morir un wayuu rico”, eso decían los abuelos. Mi cuento se basa en esa expresión. Otra cosa que también decían, cuando se les requería un pago imposible, era “yo no tengo con qué pagar, pero si me toca quitarme los collares << Los collares y prendas similares, además del ganado, son un medio común de pago en la sociedad wayuu.>> que tengo en mi garganta, que son mis venas, pago”. Así decía mi tía: “los únicos collares que tengo son las venas de mi garganta”. A mí se me ocurrió decir a mi manera “danzará la luna”, que es como una especie de liberación que me gustó, doy pequeñas luces de lo que puede ser la muerte para el wayuu, dónde va uno, qué pasa si la luna danza…
JDW: ¿Has preferido el cuento siempre?
ESP: Sí, pero espero escribir mi propia novela, aunque es difícil, ya la empecé. Se llama Soy el venado, porque las mujeres wayuu cuando no pasan por el encierro, se las considera como venados. Los venados no se dejan agarrar, son rebeldes y son eternamente infantiles. Es una forma de discriminar a una mujer que no pasó por el encierro. Se les dice “es un venado” a mujeres percibidas como coquetas, rebeldes, que no les importa nada. Esa es la razón del título.
JDW: ¿Y tú conoces el wayuunaiki?
ESP: Yo el wayuunaiki lo entiendo, pero no lo hablo. No pienso que conocer o no conocer tal o cual idioma sea una limitante de la creatividad, pero los wayuu que no hablamos el wayuunaiki [en Colombia] somos más comprometidos [con la literatura]: Migue no habla el wayuunaiki, Vicenta tampoco lo habla,8 yo tampoco lo hablo y los que intentan escribirlo, porque aquí hay muchos que dicen que son escritores, la creatividad no se la encuentro por ningún lado, no la veo, me pregunto donde está el rollo, no le veo el nudo. Hay un wayuu en Venezuela que sí, él habla y escribe en wayuunaiki perfectamente. Se llama José Ángel Fernández, él escribe en wayuunaiki y español y a mí me encanta la poesía de él, me fascina, pero él nunca se pone de acuerdo ni con los que hablan wayuunaiki, ni con los que no lo hablan, y yo le digo “a ti el wayuunaiki te está limitando”. A mí me critican mucho: “Es que ella no habla wayuunaiki”. Me molesta mucho cuando dicen: “Ay, es una lástima”. Una vez llegué a un punto que les dije: “¿lástima por qué?”. Y respondieron: “No, porque no te puedes comunicar con los otros”. Y yo: “Pero es que los que no se pueden comunicar son ustedes conmigo”. Creo que con el wayuu que no hablaba nada de español y con el que me llevaba perfectamente porque era un diálogo de silencios, era con mi abuelo. A mí me encantaba andar con él, si él me hablaba en wayuunaiki, yo le contestaba en español. Pero sí, ¿lástima por qué?
JDW: Veo que junto al sentido de pertenencia a la comunidad, también sostienes tu independencia de criterio, tu pensamiento libre como mujer y como escritora…
ESP: A mí también me critican por la cuestión de las mantas que diseño en mi atelier. Nosotras las wayuu tenemos dos opciones, vestirnos tradicional o con las mantas innovadas. A las mujeres alijuna les gustan más las mantas innovadas. Yo estoy vistiendo a las mujeres alijuna, no a ninguna majayura,9 y ahí sí tengo una misión: convertir la manta en símbolo de la mujer Caribe, como lo hizo el sombrero “voltiao” que es símbolo nacional, que desplazó al burrito de Juan Valdez.
Volviendo al idioma entre otras cosas, yo pronuncio muy bien el wayuunaiki. Intenté aprenderlo una vez, pero es muy difícil. El wayuunaiki no es como el inglés, no es como si fuera italiano ni portugués, el wayuunaiki viene de la familia lingüística del arawak. Es muy difícil, lo aprendes de niño o nada. Hay alijunas adultos que sí lo han aprendido, pues se casan con una mujer wayuu. Es un buen método porque cuando uno se casa con una mujer hablante uno aprende, mi papá entiende.
JDW: Podemos decir, ¿o no?, que la literatura oral de los cantores de jayeechis, siempre expresada en wayuunaiki, está dirigida al propio pueblo wayuu, hablante de wayuunaiki en su gran mayoría, es decir, que va dirigida hacia dentro, pero que, por el contrario, la literatura escrita, vertida en géneros como cuento, poesía y novela, se dirige un poco a los wayuu, pero más a los alijuna, pues un gran segmento de la población wayuu no maneja la lectura alfabética.
ESP: Exactamente, estoy completamente de acuerdo, sí. Es que antes a mí me daba miedo dar estas declaraciones, pero es así. Y aclaro que yo quiero que “Manifiesta no saber firmar…” no solo sea leído por los wayuu, pero antes que nada, yo quiero que “Manifiesta…” finalmente haga parte de la tradición oral del pueblo wayuu. Mi fin no solo es que lo asignen en instituciones educativas, no, sino que “Manifiesta…” algún día se incorpore a la tradición oral wayuu. ¿Y cómo se hace eso? Echando el cuento, cuando yo ya llego a alguna parte de nuestros territorios, ellos dicen, “ah, ella es la autora de ‘Manifiesta no saber firmar, nacido: treinta y uno de diciembre’.” Ellos no dicen “treinta” sino “trointa” y uno de diciembre, pues wayuunizan mi texto y entonces ya sé que lo están hablando y lo están volviendo parte de la tradición. Y esa sentencia, que suena como sentencia, es así, porque los que escribimos somos los que hemos tenido acceso a la educación superior, porque vas a ver que todos los escritores somos profesionales, pero el pueblo wayuu ocupa el primer lugar en analfabetismo, y yo no puedo esperar, yo no puedo esperar que me lean si no saben cómo. Sí hay colegios, pero los niños son desertores, por muchos factores, por el verano, o por el invierno, el año pasado casi no hubo niños yendo a los colegios en las rancherías porque los arroyos se crecían, los jagüeyes se desbordaban, los chivos se ahogaron una cantidad, entonces por muchos factores ellos terminan desertando del colegio y no sé qué se hacen los que van a ser mis futuros lectores, desafortunadamente es así. Por eso mi esperanza es que lo que uno publica sea parte algún día de la literatura oral del pueblo wayuu, pues lograr que sea leído como tal por los wayuu… muy pocos.
JDW: Piensas que la mejor manera en que la literatura producida por ustedes, los escritores wayuu, contribuiría a su pueblo sería incorporándose al habla y convirtiéndose en tradición oral.
ESP: En mi caso al menos, deseo que cuentos como “Manifiesta…” sean acogidos como parte de la tradición oral. Yo creo que lo mío sí va a ser parte algún día de la tradición oral del pueblo wayuu, con ese propósito lo escribo. Pero no es el único propósito. Además, ¿a qué contribuimos también los escritores? Contribuimos entre muchas cosas, a visibilizar al pueblo wayuu, porque en muchas regiones de Colombia no saben que los wayuu existen. Se oye decir cosas como “Ah, que los wayuu son los de la Sierra Nevada [de Santa Marta]”. Se dice cualquier cosa. Pero vuelvo al tema de integrar mis cuentos a la tradición oral, que me interesa particularmente, no sé qué piense Vicenta, o Migue. Creo que he logrado algo de eso. Además de “Manifiesta…”, otro de mis cuentos, “Encierro de una pequeña doncella,” ya hace parte de la tradición, pero no lo cuentan por ahí exactamente como en mi texto, sino que le cambian y narran que a fulanita la encerraron, que fue el encierro más prolongado del mundo, y empiezan a echar cuentos diferentes. Eso sí, veo muy difícil que el “Encierro…”, tal como yo lo escribí, sea parte de la tradición, lo van a cambiar, va a ser otro, ese es el precio que hay que pagar. De pronto los pocos niños que sí se gradúen, si lo logran, podrían leer el cuento tal como figura en mi texto, pero en el caso de los mayores, de mi tía, por ejemplo, no será posible, porque ella es analfabeta, ella no sabe. De pronto es una gran esperanza la etnoeducación bilingüe, pues los educadores wayuu han sacado un proyecto que se llama Anakuaipa, para institucionalizar la educación a nuestra manera. Ese proyecto se ve súper chévere, espero que sí se dé.
JDW: Muchas gracias por la entrevista.
- Se le llama ranchería al complejo de edificaciones que conforma una o más viviendas wayuu típicas de la zona rural. Los wayuu no forman aldeas, sino complejos familiares de viviendas dispersas, cuya elaboración varía según el nivel de ingresos de cada familia. Las rancherías se ubican en territorios correspondientes ancestralmente a la familia clanil. [↩]
- Se le llama la Bonanza Marimbera al boom (o burbuja) del cultivo y exportación de marihuana organizado por la mafia estadounidense en departamentos de la costa Caribe colombiana, como la propia Guajira. Este boom económico, finalmente desastroso para la economía y sociedad regional, se extendió de 1976 a 1985. [↩]
- Dado que la sociedad wayuu es todavía matrilineal y matrifocal, basta ser hijo de una mujer wayuu para ser considerado como wayuu, independientemente del origen del padre. Es el caso de la autora. [↩]
- Sobre el cuento “Manifiesta no saber firmar, nacido: 31 de diciembre”, ver la introducción a esta entrevista. [↩]
- En wayuunaiki se le dice “alijuna” o “arijuna” (la “r” simple intervocálica es intercambiable por “l”) a quien no es wayuu y se restringe a veces a quien no es indígena. La expresión es también muy usada en el español de la Guajira. [↩]
- Publicado por primera vez en Barranquilla, Confamiliar, 2003. [↩]
- El encierro es un ritual de pasaje de la pubertad femenina que se practica con variantes por varios pueblos amerindios de Norte y Sur América. En el caso wayuu se concibe que este ritual tiene el efecto de fortalecer el carácter de la mujer [↩]
- Se refiere a Miguel Ángel López (Vito Apüshana) y Vicenta Siosi, escritores wayuu contemporáneos de ella, también residentes en Riohacha. [↩]
- Majayura es la jovencita casadera, “en edad de merecer”. [↩]