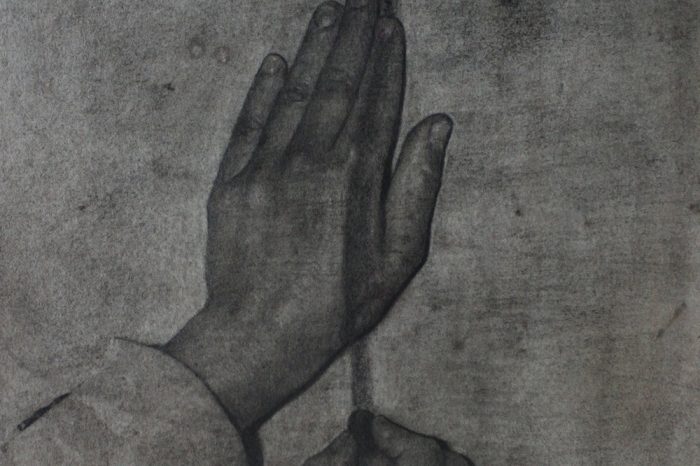Eduardo Lalo o la ciudadanía que nos falta
(Prólogo a Intervenciones, Ediciones Corregidor, 2018)

Paisaje industrial. Foto por Luis F. Avilés.
I.
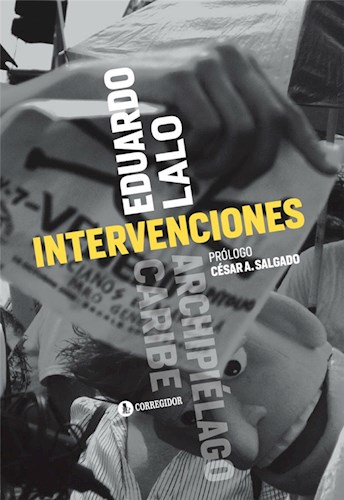 Digámoslo, primero, en singular: intervención. El término, en la psique puertorriqueña, va cargado de contradicciones vertiginosas y recordaciones discordantes sobre invasores o redentores. En el vocabulario geopolítico, intervención sirve como eufemismo para una ocupación militar. «Acción coercitiva de un actor internacional que afecta la autoridad política de otro», dicen los diccionarios: una potencia extranjera interfiere en los asuntos de un territorio vulnerable, desplegando el mayor poderío de sus armas, industrias y recursos. En los protocolos diplomáticos de hoy, intervención replantea lo que, en siglos pasados, monarcas y adelantados reclamaron como derecho de conquista para iniciar una «guerra justa». En el plano doméstico de la gobernancia, intervención nos remite al estado de excepción que asume un régimen cuando activa poderes supraconstitucionales para maniobrar un declive económico o reprimir una resistencia civil. En un cuarto nivel, hablamos de intervención médica o psiquiátrica cuando hay que reparar y administrar cuerpos y mentes aquejados o tullidos por los tóxicos perennes del colonialismo y la modernidad.
Digámoslo, primero, en singular: intervención. El término, en la psique puertorriqueña, va cargado de contradicciones vertiginosas y recordaciones discordantes sobre invasores o redentores. En el vocabulario geopolítico, intervención sirve como eufemismo para una ocupación militar. «Acción coercitiva de un actor internacional que afecta la autoridad política de otro», dicen los diccionarios: una potencia extranjera interfiere en los asuntos de un territorio vulnerable, desplegando el mayor poderío de sus armas, industrias y recursos. En los protocolos diplomáticos de hoy, intervención replantea lo que, en siglos pasados, monarcas y adelantados reclamaron como derecho de conquista para iniciar una «guerra justa». En el plano doméstico de la gobernancia, intervención nos remite al estado de excepción que asume un régimen cuando activa poderes supraconstitucionales para maniobrar un declive económico o reprimir una resistencia civil. En un cuarto nivel, hablamos de intervención médica o psiquiátrica cuando hay que reparar y administrar cuerpos y mentes aquejados o tullidos por los tóxicos perennes del colonialismo y la modernidad.
Cuando pensamos en Puerto Rico como dilema histórico, la idea de intervención nos evoca una enorme maquinaria de dominación extranjera, una serie encadenada de injerencias militares, legales, territoriales, económicas, psicológicas y corporales. Se trata, al fin y al cabo, de una misma intervención, la del colonialismo que se repite. Desde esta perspectiva, podríamos definir el intervencionismo como la interrupción programática y reiterada de una soberanía. Al no permitírsele ser globalmente reconocido como país soberano sino «sub-visto» como territorio no incorporado sujeto a la jurisdicción del Congreso y la Corte Suprema de los Estados Unidos, Puerto Rico ha sido una víctima paradigmática de la mutante intervención que se ha seguido repitiendo allí, por casi 120 años, con monomanía imperial. Invasión militar de 1898, Acta Foraker de 1900, Acta Jones de 1917, Ley de Cabotaje de 1920, un sinnúmero de casos insulares, Ley Promesa de 2016 para imponer la Junta Fiscal, decisión territorial desmintiendo la soberanía del Estado Libre Asociado en Puerto Rico vs. Sánchez Valle ese mismo año, and so on. ¿Existe, acaso, un país más intervenido?
II.
Pasemos ahora al plural: intervenciones. El pensador Jacques Derrida fue notorio por mostrar cómo subsiste, en la estructura conceptual de los lenguajes de Occidente, una esquizofrénica fisura o aporía de modo que un mismo sustantivo puede encapsular a la vez campos opuestos de significación. Debido a cierta impronta binaria y maniquea inherente a la violencia constitutiva de los idiomas imperiales, un solo término puede a veces designar dolencia y remedio, veneno y antídoto, verso y reverso, pharmakon y pharmakos. Este deslizamiento de un polo semántico a su homónimo-antónimo se hace evidente cuando vemos cómo opera la idea de intervención en el plano cívico o comunitario en vez del geopolítico o macroeconómico.
Cuando decimos que una potencia interviene, entendemos que ésta interrumpe, perjudica o subordina los intereses de un país subalterno. Se trata entonces de la Intervención (escrito con mayúscula y en singular) como un acto unilateral de supremacía. Cuando un individuo o sujeto civil interviene, asumimos todo lo contrario. En primer lugar, nunca interviene solo sino en coordinación y en comunidad con otros. Espera su turno para participar en una asamblea, toma la palabra en un foro, dicta una ponencia en un congreso, contribuye en una clase o formula una pregunta en un conversatorio. En segundo término, se entiende que la intervención que se hace no es la primera ni será la última, sino una entre muchas. Estas intervenciones forman parte de una dinámica constante de contribuciones diversas que múltiples individuos llevan a cabo como colectividad para acrecentar el bien público. En vez de interferir, interceden. En vez de imponer, proponen. En vez de prorrumpir, responden. Tales intervenciones (escrito con minúscula y en plural) son pues actos multivalentes de ciudadanía. Tales intervenciones sirven para denunciar y contrarrestar los males de la Intervención.
III.
En este volumen, el escritor y artista visual puertorriqueño Eduardo Lalo recoge lo que ha optado llamar «intervenciones», performances públicos de su escritura «en vivo». Un celoso y descreído orfebre de la palabra y la imagen, autor inconforme y reservado de más de diez libros de compleja concepción y expresión burilada, híbridos rebeldes ante la prescriptiva de los géneros y las etiquetas de venta del mercado editorial, reúne escritos de otra índole. Resulta que ahora le solicitan una participación. Este equivalente boricua de Emile Cioran y Diógenes de Sínope sale entonces del recogimiento casi ascético que le exige su cincelante labor como artista y pensador y se adentra en el espacio destemplado y rudo de la palestra y el palique, el gran alboroto escénico del debate público en Puerto Rico.
A pesar de lo que diga una dedicatoria, un autor de creación no dirige su obra a una audiencia particular. Como el náufrago que lanza al mar su mensaje en una botella, escribe para cualquier lector o lectora posible, más acá y allá de los horizontes del idioma, la nación o la generación. En estas intervenciones, por el contrario, Lalo interpela interlocutores concretos y actuales para interceder y gestionar por su país, por y ante lo que él llama, con insistencia, sus conciudadanos. Se dirige a la comunidad de suscriptores que congrega un medio comercial-informático como El Nuevo Día, un semanario de izquierda como Claridad o una revista virtual de avanzada como 80grados. Dicta conferencias a distintos públicos universitarios: a prepas en Río Piedras para darles la bienvenida al recinto y al acontecer académico; a estudiosos de su obra en Pittsburgh, Maryland y Nueva York; a colegas de toda pinta en Denver o Austin preocupados por la devastación que ocasionan en Puerto Rico una astronómica deuda pública de 76 miles de millones y los vientos categoría cuatro del huracán María. Hace públicas sus cartas y reclamos en diversos foros a gobernadores y potentados irresponsables o complacientes. Rinde homenaje al oficio literario y a amigos y escritores predilectos al despedir un duelo. Y, sobre todo, gestiona a favor de la excarcelación del preso político puertorriqueño de más larga reclusión, Oscar López Rivera.
Por su obra literaria y artística, Lalo ha sido reconocido como un observador insobornable del lento deterioro urbano y cívico que sufren, como consecuencia de las tendencias más extremas de la globalización y el neoliberalismo económico, zonas urbanas periféricas como el San Juan en el que reside, transita y participa. En novelas como Lainutilidad (2004) y Simone (2012), el poemario Necrópolis (2014), meditaciones en crónica o prosa aforística como Los países invisibles (2008) e Intemperie (2016) y ensayos donde mezcla escritura, fotografía y gráfica como Los pies de San Juan (2002), donde (2005) y El deseo del lápiz (2010), Lalo registra con pausada atención las crepitaciones de la grieta y los murmullos del derrumbe en las edificaciones físicas y espirituales de su ciudad. En el caso de Lalo, la integración de imagen, dibujo y texto en un mismo proyecto hace que su palabra adquiera una intensidad primigenia y una lacerante precisión conceptual. Fotógrafo de los grisísimos escombros que un colonialismo inamovible lleva acumulando en su país por siglos, Lalo no se deja distraer por los contentos rituales sociales y los turísticos barullos de color que asociamos con lo tropical como síndrome hedónico, inmediato, del momento.
En «Noticias del diluvio,» la primera selección en este libro, Lalo habla sobre su simpatía por las poblaciones indígenas que fueron exterminadas durante las catastróficas expansiones imperiales de Europa en el Nuevo Mundo. También explica su visión de la escritura, no como el instrumento predilecto del desarrollismo y la alfabetización occidental, sino como el trayecto de pisadas y marcas que un nómada o un cimarrón deja atrás como un dibujo errante sobre el extenso y traumado papel del mundo. «Los escritores que me interesan son aquellos que traen noticias de los diluvios; aquéllos que atravesaron la devastación como si fuera una estepa o un bosque,» escribe y así se expresa en Intemperie sobre Puerto Rico, «como devastación». Es decir, el marco espacio-temporal en el que Lalo piensa, imagina, opera e interviene como escritor y artista es amplísimo y va mucho más allá de la historia y la geografía del «Puerto Rico moderno» como emporio occidental. Esto explica por qué prefiere concluir muchos de estos escritos citando poemas zen o tradiciones líricas de grupos indígenas desaparecidos.
En Intervenciones, sin embargo, le toca comentar y testimoniar un acontecer en erupción que brota como un torrente por los medios noticiosos y la red virtual. Se trata de una actualidad atropellada, disparada y disparatada, cada vez más urgente, más catastrófica y más traumática: la quiebra irreversible de lo que llama el bipartidismo totalitario en su isla; la acelerada insolvencia de la democracia y los procesos electorales tanto en la colonia como en la metrópoli; los destrozos de la deuda y la cínica impunidad de sus causantes; y, sobre todo, el estado de emergencia perpetua que ha recaído sobre el país como una condena desde el 20 de septiembre de 2017. Con escalofriante previsión, Lalo vaticinó esta circunstancia, denominándola como «Huracanópolis» en una columna publicada la semana antes del azote de María. Sin embargo, más que observaciones fragmentarias u ofuscadas por las velocidades del huracán neoliberal y el capitalismo del desastre que ahora arrecian en su país, estas intervenciones, así reunidas y leídas, muestran la urdimbre y la coherencia de un tratado. Se trata de una lúcida propuesta sobre la ciudadanía que nos falta.
En Intervenciones Lalo articula una denuncia que es a la vez un diagnóstico sobre la histórica precariedad del civismo en la sociedad puertorriqueña. ¿Por qué tal ausencia de polis, tal falta de urbanidad? ¿Por qué tanta fractura y factura impagable en la infraestructura, tanta corrupción en la gobernancia y la economía, tal ineptitud en la legislación y los legisladores, tanto sinsentido en el decir? Por algo Lalo se refiere a Puerto Rico como una condición, un padecimiento plagado de síntomas en vez de una entidad o un destino. Los títulos de las columnas de Lalo leen como el expediente médico de un paciente que requiere cuidado intensivo debido a una acumulación avasalladora de patologías corporales y mentales: «Actos de barbarie»; «Estado de vicio»; «La de-presión de Puerto Rico»; «La mente en blanco»; «Las caras míseras de mi gente lela»; «El partido demente.» «Somos un pueblo de adictos. Nuestra droga es la nada», nos dice en otra, actualizando los versos de Palés Matos: «¡Piedad, señor, piedad/ para mi pobre pueblo / donde mi pobre gente / se morirá de nada!» El mal es milenario: se trata del colonialismo dilatado, enquistado y normalizado como una infección que resiste cualquier antibiótico. Este mal se hace aún más insidioso y siniestro porque sabe perfeccionarse a escondidas, invisible a plena vista, cuando ya se asume curado o bajo tratamiento. Lalo arguye que esta perennidad se debe sobre todo a un supuesto remedio que es en realidad la mutación más tóxica y resistente del mal: la concesión de la ciudadanía estadounidense en 1917 con la que equivocadamente asumimos los puertorriqueños un espacio de privilegio en el gran imperio norteamericano.
Por todo un siglo los boricuas hemos visto el pasaporte estadounidense como una milagrosa vacuna que nos inocula de la pobreza, nos saca del Tercer Mundo, cancela nuestra pequeñez como isla y nos abre las puertas a la oportunidad más áurea. Vemos este documento como la llave para la bonanza, un boleto afortunado para acceder a una mejor educación, a la tecnología más avanzada, al puesto de mayor influencia, a la inversión más consecuente. Lalo nos plantea que, en vez de una garantía de pertenencia y pertinencia, se trata de una condición que perpetúa nuestra extranjeridad, una ilusión óptica que nos hace invisibles a la comunidad internacional y ajenos ante nosotros mismos. Así lo comenta Lalo en su discurso de aceptación al premio Rómulo Gallegos: «En ese documento que permite acceder al resto del mundo, se consignaba sin explicación un puñado de datos desorientadores que en mi caso confundían orígenes con legalidades. En el pasaporte no estaban mis lealtades o, lo que es lo mismo, la explicación de mí mismo dada desde la consciencia de los afectos […] En lugar del pretendido efecto clarificador del pasaporte, entregaba un documento opaco y turbio». Como si fuera una insólita maldición, arguye Lalo, la confusa situación legal que implica este pasaporte magnifica hasta la pesadilla la condición que la pensadora y psicoanalista Julia Kristeva famosamente calificó como «extranjeros para nosotros mismos» en un libro homónimo de 1988.
En este brilliante estudio, Kristeva repasa cómo los colosales descoyuntamientos demográficos acarreados por la descomunal expansión territorial de los países occidentales desde la época clásica han conllevado–gracias a la codificación de la participación cívica en las primeras ciudades-estado griegas; la fundación del judaísmo y el cristianismo como comunidades espirituales de inclusión, peregrinaje y conversión extra-estatal; y la ambición universal del jusnaturalismo republicano a partir del Renacimiento y la Ilustración–complejos procesos de confrontación, expulsión, estigmatización, tolerancia, incorporación y asimiliación parcial de poblaciones extranjeras inicialmente designadas como «bárbaras». Por ello, arguye Kristeva, subsiste una ajenidad u orfandad latente en el orden moderno del derecho, sujeta a ser reactivada por dispositivos y artilugios legales que restrinjan privilegios y estatutos para contener al extranjero y mantenerlo a raya, fuera de la isonomía o igualdad de derechos políticos que gozan los nativos «legítimos».
La concesión de la ciudadanía norteamericana de 1917 es uno de esos artilugios. Se trata de una ciudadanía postiza que nos vuelve más y más forasteros: nos quita la voz en vez de magnificarla, nos divide en vez de unirnos, nos reduce a la caricatura de la dependencia, nos exilia en vez de darnos hogar. Esta concesión del imperio es una suerte de truco de prestidigitación para proseguir, en vez de corregir, una supremacía. Lalo lo expresa con severa claridad en la columna «La ciudadanía como trampa»: se trata de una «una estrategia, un espejismo en el que cualquier agresión a un grupo subalterno se ve como conflicto entre conciudadanos y no con damnificados del colonialismo». Más que cualquier huracán o deuda fiscal, esta «concesión» quizás sea lo que más nos ha desposeído y endeudado, lo que nos sigue despoblando como una gran evicción. Llevamos ya un siglo con este padecimiento: Cien años de inciudadanía.
«Puerto Rico es tierra conquistada de igual manera que las tierras de los indígenas norteamericanos y estos territorios se conforman como guetos de ciudadanía estadounidense. En ellos la atribución de la ciudadanía sirve para una normalización, es decir, para una invisibilización de la conquista y el colonialismo realizada por sucesivos gobiernos del pueblo estadounidense,» escribe Lalo en «Palabras en Austin». Los hallazgos y revelaciones presentados en diferentes foros, eventos y libros académicos convenidos el año pasado para conmemorar el centenario del Acta Jones-Shafroth, le dan la razón a Lalo en entender que la ciudadanía que una potencia impone a partir de una Intervención estratégica nunca podrá sustituir la ciudadanía que un demos constituye como comunidad nacional a través de una miríada de intervenciones cívicas, de gestiones internas. Por ejemplo, todos los peritos legales e historiadores del derecho que contribuyeron al número especial de la Revista del Centro de Estudios Puertorriqueños dedicado a los cien años desde la implementación del Acta (el primero del volumen XXIX, primavera de 2017) coinciden en que la ciudadanía «concedida» por el Congreso no fue un acto de benevolencia hecho con el objetivo de facilitar la incorporación eventual de Puerto Rico a la Unión Norteamericana. Se trató en vez de una decisión estratégica para asegurar la fidelidad y la estabilidad de la población en una posesión territorial ante el avance del independentismo que mobilizaba entonces el Partido Unión y la posible penetración de potencias europeas dentro de su entorno geográfico durante un conflicto mundial. Esto ocurría en un Caribe que, a partir de la construcción del Canal de Panamá, los Estados Unidos buscó transformar en un zona protegida de rutas comerciales y bases navales para sus intereses expansionistas y hegemónicos. Ciudadanía «ilusoria» según el juez Juan R. Torruellas, «contingente» según el académico Pedro Pagán, «anómala» según el historiador Daniel Acosta Elkan, e «inconclusa» según el experto constitucional Rogers M. Smith, ningún procedimiento legislativo o judicial en cuanto a su concesión, entonces o después, se ha propuesto anular el estatuto territorial que aún define al país como una posesión no-incorporable y ajena al pleno derecho constitucional de su dueño imperial. Esta ciudadanía lisiada, abstracta y fantasmal, sin voto presidencial o representación congresista más allá de la de un risible e inmovilista «comisionado residente» desde 1901, se armó a sabiendas de que, por radicar en la cerrada jurisdicción de un congreso ajeno que la concede, nunca generaría el cupo legal requerido para que una estrella boricua pueda caber entre las que pueblan Old Glory.
IV.
Hijo de padre español y madre cubana nacido en Cuba en 1960, Eduardo Lalo se relocaliza con ellos en Puerto Rico al poco tiempo de nacer como parte de la primera ola de exiliados de la Revolución Cubana. Cuando logran instalarse en la pequeña clase media puertorriqueña, ya todos sus lazos afectivos y memoriosos con Cuba han sido cercenados. Bajo esta triple condición de naufragio histórico, orfandad nacional y precariedad económica, Lalo crece como puertorriqueño neto, comprometido radical y existencialmente con el país. Entre 1977 y 1983 viaja a estudiar con una beca a la Universidad de Columbia en Nueva York y pasa a hacer su posgrado en literatura comparada en la Sorbona y a estudiar artes plásticas en París. Las inquietudes intelectuales y penurias personales de estos años “intensos y durísimos” inspiran varios escenarios de su obra narrativa. Después de esto se establece como escritor, profesor y artista gráfico con docencia en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.
Los años formativos y profesionales de Lalo ocurren entonces durante el medio siglo de alternancia entre gobiernos autonomistas y anexionistas en el que se constata el colapso irreversible del proyecto utopista del Estado Libre Asociado lanzado en 1952 por el Partido Popular Democrático. Este periodo culmina ahora con una crisis económica que recuerda a la del Período Especial en Cuba aunque, en vez de los escombros de un país asfixiado durante décadas por un embargo externo e interno, la ruindad en Puerto Rico es de índole financiera y depredadora. Se trata de un estado insólito de deuda externa magnificado exponencialmente por la ola de privatización y desestatización neoliberal de los noventa. Desde su primer libro, En el Burger King de la calle San Francisco (1986), toda la obra de Lalo podría leerse como un testimonio hiperlúcido sobre cómo la globalización pos-Reaganiana intensifica la abyecta condición ultra-colonial de Puerto Rico como territorio sometido a una insidiosa dependencia material y espiritual bajo los Estados Unidos. Su capacidad para comprender y retratar la marginalidad boricua como asunto personal, local y global se manifiesta sobre todo en su novela Simone, galardonada con el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos en 2013.
En varias entrevistas Lalo ha hablado de los obstáculos y frustraciones que tuvo que confrontar cuando empezaba a dar a conocer su obra en la isla sin contar con padrinos literarios, sufriendo de un ninguneo que aún hoy persiste. Mientras que su renombre internacional y el número de sus lectores han ido en aumento a través del Caribe y el Atlántico en los últimos años, varios detractores siguen renegándole su puertorriqueñidad, el «no haber nacido aquí», a juzgar por el sínnumero de comentarios adversos o mezquinos que suscitan sus provocadoras columnas en las redes sociales del país. Al parecer, muchos lectores boricuas no le perdonan la cruda honestidad de su mirada ante los destrozos del desarrollismo desbocado en Puerto Rico, su visión a veces brutalista de nuestra «isla-edén» como un ruinoso páramo de concreto. Es una visión desprovista de nostalgias de jaragual; de mistificaciones de San Juan como ciudad navío, soñada, o habitable; de gozadoras guarachas o boleros que suspiren por palmares o palomas del milagro. «La imagen del expósito amargado que podría ser un extraterrestre, una personificación del outsider que se suma al arsenal de metáforas acumuladas a propósito de la isla,» remata al respecto una notable escritora de la isla.
Sin embargo, su obra, constituida de manera consistente y sistemática a través de más de tres décadas, no se da en el vacío. Por una parte, Lalo es parte de un círculo de académicos puertorriqueños que son o fueron docentes en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Estos coordinaron para publicar varias revistas independientes sin vínculos ni compromisos institucionales con un programa, Departamento o Decanato particular de la UPR. En Postdata, Nómada y Bordes durante la década de los noventa y luego en Hotel Abismo (donde Lalo fue parte de la mesa editorial del 2006 al 2010), este círculo intentó actualizar y avanzar sin cortapisas el debate intelectual en la isla según las últimas corrientes teóricas y filosóficas continentales y periféricas que surgen después del auge del posestructuralismo. En el proceso, varios de estos académicos también hacen carrera como poetas, escritores y ensayistas para explorar y cultivar la complementariedad entre creación literaria y pensamiento crítico en su trabajo como letrados.
Lalo contó temporalmente con el respaldo de la editorial Tal Cual para publicar una serie de libros que, por combinar de forma inusitada textos, arte gráfico, y fotografías de su autoría, requirieron un meticuloso trabajo de producción y diseño de alta calidad. Tal trabajo se hizo gracias al apoyo personal e incondicional del entonces director de la editorial, Roberto Gándara, con quien Lalo ha seguido colaborando después de que la junta de directores de la Fundación Rafael Hernández Colón decidiera retirar su subsidio a la editorial por discrepancia de criterios. La republicación de estos libros está ahora a cargo de la casa editorial Corregidor de Buenos Aires; con ellos Lalo ha logrado innovar géneros en los campos de la palabra y la imagen. En Los pies de San Juan, donde y El deseo del lápiz, la colección fotográfica como libro de arte se convierte en un agudísimo ensayo auscultador de la crisis urbana en el Caribe. En La inutilidad y Simone, Lalo amplía las posibilidades de la novela como ficción autobiográfica. En Los países invisibles torna la crónica personal en una reflexión teórica sobre el impacto de la globalización en las cotidianidades locales.
Si bien el premio Rómulo Gallegos ha lanzado a Lalo de la invisibilidad boricua a la palestra internacional, él no se dejado seducir por la comodidad o los facilismos de la fama literaria. Lalo ha aprovechado las nuevas oportunidades de expresión que provee este prestigio–la conferencia pública y la columna de opinión vueltas intervenciones rizomáticas en la red virtual, ahora recogidas en este volumen–como detonantes para lograr una mayor repercusión crítica y conceptual. Para ello, Lalo diseña y orquestra cuidadosamente cada intervención como si se tratara de un happening o evento situacionista para que, gracias a las nuevas tecnologías mediáticas, trastorne lo más posible viejas convenciones y presunciones y hábitos manidos y tóxicos dentro de un espacio a la vez isleño, hemisférico y global. En esta escritura «en vivo», Lalo rompe a propósito con muchas de las afectaciones y protocolos de la redacción periodística tradicional. No hay nada de la amenidad, los manerismos ni la cortesanía belletrista a los que estamos acostumbramos cuando un autor reconocido escribe para la prensa. Poco o nada del humorismo paliquero de Nemesio Canales, de la comicidad de doble-filo de Ana Lydia Vega, de las divagaciones domingueras de Edgardo Rodríguez Juliá, del palabreo paladeable de Luis Rafael Sánchez. Lalo no pretende entretener ni «despertar simpatías» al publicar o comentar en los foros públicos. Busca retar, incomodar y provocar al lector o lectora con la cincelación de su escritura para precipitar un momento decisional, una toma de conciencia. Como buen artista conceptual, busca encender la pólvora plena de la palabra o la imagen crítica, puliendo sin dorar su ácida y lúcida píldora.
Con la vehemencia del profeta y el ojo clínico del cirujano, Lalo ha arremetido con su afilada palabra contra la hipocresía de gobernadores serviles, presidentes carceleros, monarcas oportunistas, plutócratas mediáticos y los «impuertorriqueños» de toda pinta, interpelándoles por nombre, apellido y un mote polémico e inquietante: el «anecoico» Rafael Hernández Colón, Alejandro García Padilla «el lento», Ricardo Rosselló «director de escuela», la «parcelera» Julia Keleher. El perímetro de impacto de estas intervenciones en la prensa y los medios ha ido expandiéndose más y más, como aftershocks progresivamente más convulsivos tras el sismo inicial. Esto ha llegado hasta el punto de que la columna que Lalo publica cada dos sábados en El Nuevo Día Interactivo termina siendo la pieza noticiosa más leída, comentada, celebrada y vilipendiada en ese día, provocando con frecuencia unos 300 comentarios, en una ocasión más de 400, tres o cuatro veces por encima del promedio por columnista. En conjunto, estos comentarios muestran que tanto una apoteosis como una lapidación pueden ocurrir simultáneamente en el mismo espacio virtual boricua. Con estas intervenciones Lalo ha logrado suscitar, por una parte, la aspiración por una genuina ciudadanía escindida de los espejismos de la norteamericana y constituida por puertorriqueños y, por otra, la manifestación abyecta de una inciudadanía que rechaza ciega y viceralmente el mero vislumbre de otra posibilidad de polis con insultos banales, agresiones gratuitas y procacidades nerviosas e inseguras. Podríamos decir que la cortante ascesis conceptual que logra la escritura de Lalo surte un efecto intemperie en el entendimiento de los lectores boricuas. Les revela, de manera súbita y deslumbrante, que, legal y existencialmente, se encuentran al descampado, fuera de égida, sin protección, sin garantías, sin derechos, sin recursos, sin instituciones, sin gobernancia y sin polis, des-terrados en patria propia, desterritorializados en una irresolvible y sempiterna extranjería. Quetodos los puertorriqueños somos extranjeros, no importa el partido, la ubicación, el puesto, el diploma o el ingreso. La réplica reaccionaria y maquinal ante esta revelación es la de imprecar a Lalo, anatematizarlo como forastero. La respuesta más racional y prometedora es entender que nos toca a todos intervenir cívica y pacientemente para resolver los males perennes de la Intervención.
Junto a Virgilio Piñera, Emile Cioran, Juan Carlos Onetti, Lorenzo García Vega y tantos otros, Lalo es un escritor anti-mesiánico que proclama su desconfianza ante las retóricas triunfales, las posturas positivistas y la teleologías heroicas sobre la historia y la nación. Escribe para revelar de lleno la destructiva inutilidad del prepotente progreso occidental en nuestras islas. Con un equipaje vital reducido a una cámara, unos cuadernos, unas plumas fuentes y algunos libros, Lalo camina incólume por los absurdos de la ciudad globalizada como un cenobita posmoderno. Con su práctica sostenida de la escritura-marca construye una sabiduría solitaria y tenaz que apuesta a la integridad de la creación artística como un legado que nos ayude a resistir nuestra disolución como isla, como planeta y como especie. Cito de su poemario Necrópolis:
Pero permanezco permanezco permanezco
En la fosa común de los días de mi pueblo
Para que las palabras indignas no sean todas las palabras