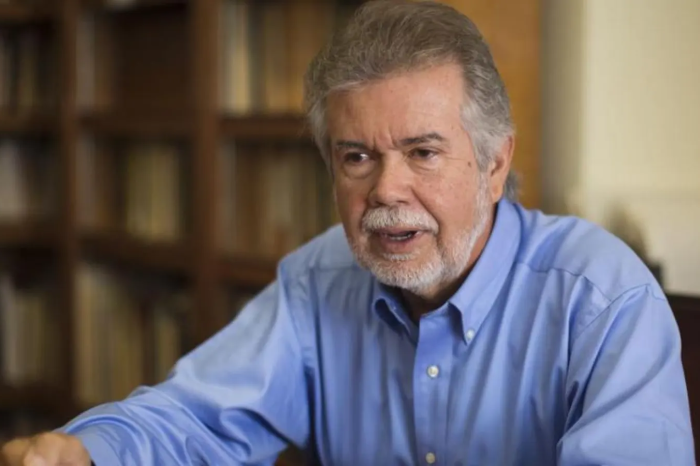La ciudad ausente
Conceptualizar la ciudad desde lo público es en Puerto Rico un oxímoron discursivo, salvo que la discusión se produzca a puerta cerrada entre académicos y peritos. La relación entre gobierno y ciudad aparece más como un asunto de garantías de bienestar privado que de negociación de diferencias y deseos comunes. Quien haya participado en reuniones vecinales en entornos urbanos sabe que al administrador municipal lo abacorarán con un sinnúmero de asuntos privados, del ciudadano y su propiedad, no de lo común y compartido. Es más, traer lo común y compartido a la presentación como evidencia de obra municipal es la más de las veces despachado por los propios vecinos como algo sin importancia. La función del gobierno que consensuadamente se asume, es la de velar por el bienestar de los individuos privados. Y no hay que meterse en laberintos filosóficos para entender que la suma de intereses privados no da para comenzar a hablar de la ciudad.
Esta predisposición del electorado ya es reciprocada por los propios políticos y es así como a nivel estatal las plataformas de los partidos de mayoría van invisibilizando el tema urbano. La deserción del tema tampoco es nueva, de hecho nuestro ordenamiento gubernamental asume la ciudad en el sentido norteamericano del término, es decir, ciudad como hecho infraestructural en lugar de hecho cultural, mucho menos simbólico. Así, las agencias que inciden en ella vienen del trasfondo más materialista posible. Ingenieros, en pose decimonónica, dominan el devenir del suelo urbano y urbanizable desde un punto de vista estrictamente pragmático. Los ciudadanos no distinguen entre una calle y una carretera, y a veces hasta los propios estudiantes de arquitectura, de quienes uno esperaría mayor sensibilidad, equiparan calle y carretera, como se quejaba un colega los otros días en una reunión de facultad.
El Secretario de Transportación y Obras Públicas solía ser una figura poderosa en la conceptualización y disposición del suelo. Uno llegó a la gobernación, otro lo intentó, y uno que otro acarició la idea de intentarlo. Tal era la magnitud del puesto que había un entendido cortesano de que después del rey, digo, el Gobernador, el Secretario era el segundo en mando. Ni el Secretario de la Junta de Planificación ostentaba tanto poder.
De un tiempo para acá, el secretario del DTOP se ha convertido en una figura disminuida, pusilánime. La inminente privatización del brazo operacional de la Autoridad de Carreteras le va quitando aún más relevancia a la que fuera la gran agencia administradora del suelo.
Me permito admitir que el que esta agencia de gobierno tuviera tanto poder, sin que mediara un pensamiento urbanístico —que combina lo infraestructural con la ciudad como lugar, experimento social, artefacto simbólico y cuerpo estético— era una deficiencia de nuestro ordenamiento público, y que ese monopolio discursivo de ingeniería y pragmatismo contribuyó al esperpéntico entorno en el que se desenvuelve nuestra cotidianidad, que ni siquiera opera eficientemente. Que hoy ni los ingenieros tengan el control que antes tenían del asunto urbano es aún más alarmante, pues eso sólo quiere decir que, en efecto, la ciudad es pensada desde intereses privados que ni me incluyen a mí ni a usted. Que el inversionista político sea hoy más importante que cualquier jefe de agencia a cargo de administrar el suelo, como dejan saber tantos casos de tráfico de influencias reseñados en la prensa, es una gran tragedia y ejemplifica, quizás, el mayor fracaso del país que fuera proyecto pionero de administración pública.
La convicción ciudadana de que el sector privado maneja mejor las cosas que el público, que es un aspecto notablemente “republicano” de la llamada sabiduría popular en Puerto Rico, encuentra su mejor argumento de refutación en el descalabro que desarrolladores e intermediarios de franquicias americanas han creado sobre el territorio. No bastan las palmas y el más exuberante paisajismo instantáneo de pretensión miamense para tapar el desastre que constituye su legado.
A pesar de que una buena porción de la queja cotidiana boricua aborda tópicos como la “calidad de vida” y el “mal estado de las carreteras”, ni el público ni su devaluada clase política han hecho la conexión entre un entorno urbano descuidado e invisibilizado de la discusión, y el agobio cotidiano que desterró a medio millón de boricuas en apenas diez años, según el último censo.
Antes, en temporada de pesca de votos, la ciudad aparecía en la antología de promesas políticas. Sucesivas modas entre alcaldes adoquinaban, soterraban, arbolaban, paseotablaban, bulevarizaban y trenurbanizaban la imaginación del votante con obra hecha o por hacer. Hoy, contrariamente, las promesas se van enfocando en atender madres solteras, envejecientes y niños autistas, que por más meritorio, no deja de ser una mano gubernamental interviniendo en el ámbito privado, olvídate de lo común. Cualquier cosa que se plantee como bien público se trata como asunto de menor importancia. Una repartición de lavadoras hala más votos que un nuevo espacio público, por dar un burdo pero muy real ejemplo.

Foto por Alvin Couto (2009)
Las vicisitudes que ha enfrentado la organización social del Caño surgen, precisamente, porque lo que los convoca es lo común, contrario a la manipuladora repartición de títulos de propiedad fatulos que buscan atomizar la fuerza de la comunidad para subordinarlos a la voluntad del Estado, quien sirve aquí de alcahuete de los intereses desarrollistas.
Excepciones recientes a este ya rutinario desprecio del urbanismo me vienen a la mente, donde la ciudad sirve de ardid para tongonear a un público apático. Veamos algunos ejemplos. Aníbal Acevedo Vilá hizo uso del urbanismo como medida de control de daños cuando su narrativa chantajista de la crisis le explotó en la cara. Tras las huelgas de camioneros y gasolineros, y el “performance” del cierre del gobierno, Aníbal usó la visualización digital para distraer el ojo con “Ciudades Mayores”, “Ciudades Redes” y “Metrópolis del Caribe”. Se supone que Santurce ya se hubiera reconectado con el Condado mediante un desarrollo de condominios sobre la Baldorioty. “Ciudadela” debía estar ya en la fase 5ª, rodeando el jardín del Museo de Puerto Rico con torres residenciales de ensueño, tras pasarle el rolo a la comunidad de la calle Antonsanti, adyacente a la De Diego. El distrito de Ciencia y Tecnología de la UPR debía haberse consolidado como nodo, contando con el antiguo Oso Blanco como eje de la iniciativa, reconvertido ahora en centro de investigación; Ricky Rosselló ya hubiera estado a sus anchas en un enorme laboratorio de nueva creación. Todo esto ocurriría en barrios urbanos de vitalidad peatonal, transportación pública eficiente y uno que otro rasgo disneyficador, por eso de aprovechar la receptividad del boricua a esa utopía tan arraigada en su imaginario de bienestar.
El alcalde sanjuanero Santini desplegó hace poco más de un año una campaña pre-campaña eleccionaria con secuencias animadas de trenes, paseos marítimos y el embeleco delfinario. Antes, Río Piedras iba a ser modelo de “gentrification” en 2012; allí está la remodelada Plaza de Convalecencia con sus mástiles fálicos erectos para gloria del señor alcalde y premio de consolación por todo lo que no ocurrió. La única movilización que se dio fue caerles a macanazos a los estudiantes en la avenida Universidad, en un evento que inició la campaña demonizadora de los jóvenes y que sentó las bases para la represión desatada posteriormente contra los estudiantes universitarios. Un recurso de intimidación similar se desplegó en la placita de la Parada 19 en Santurce, al punto de que el barrio hoy es apenas un recuerdo de la actividad que alguna vez atrajo. Tanto jorobó el alcalde Santini con la presencia policiaca hostigadora, que el público optó por desparramarse por todo Santurce en “venues” de actividad interior, que no es que estén mal, pero hacen del peatón y del ciudadano un refugiado del espacio público, en lugar de ser el garante de su vitalidad y percepción de seguridad.
Carmen Yulín, candidata popular a la alcaldía de San Juan, habla de la ciudad en su plataforma de campaña, pero su invocación populista de la participación ciudadana y el “branding” cagüeño de la “gobernanza democrática” desbanca la figura del perito, y aunque no seré yo quien defienda la autoridad y buen juicio del tecnócrata, líbreme Dios, tampoco voy a defender la sensatez del ciudadano, que ya hemos dicho es incapaz de ver y verse en ciudad. El ciudadano y los consejos vecinales se equivocan, no son infalibles, y hay que saber llevar la información que rete sus prejuicios y predisposiciones estéticas cuando la estupidez y el viaje a Orlando salen a relucir en su lista de peticiones. Si fuera por los vecinos y comerciantes de la Plaza de Santurce, en la plazoleta donde hoy la gente janguea y celebra la vida habría un flamante estacionamiento porque eso fue lo que pidieron cuando se les presentó el proyecto por primera vez, yo estaba allí. Confieso que fui cómplice en convencer a la administración municipal de entonces de que no le hicieran caso a la comunidad. Que su atesorado “parking” era una locura, que cuando tuvieran la plaza y vieran el cuadro completo (que no entendían por más maquetas y representaciones que se hicieron, buenas representaciones) lo iban a aceptar. Al día de hoy hasta aceptaron la “aberrante” presencia de los aguacates de Annex Burgos, después que tanta objeción los medios de comunicación intentaron adjudicarle.
Si el primer paso para imaginar una mejor calidad de vida debía incluir el volver a hacer visible la ciudad, sin romantizaciones o monopolios discursivos de las infraestructuras y del discurso pragmático, el segundo paso sería reformar el panorama de agencias gubernamentales que la regulan. Ni el DTOP ni la Junta de Planificación tienen el peritaje para pensar y administrar la ciudad. Han fracasado estrepitosamente. Ya es hora de que el gobierno vea cómo otras jurisdicciones administran la ciudad, que no es repartiéndosela entre alcaldes caciques en feudos incomunicados, ni evadiendo la responsabilidad del ejecutivo. La implantación de la Ley de Municipios Autónomos, por otro lado, ha sido errática y ha sobrevalorado la descentralización como panacea. El que ahora se formen consorcios regionales, aunque sólo sea en papel, es una reacción a las propias limitaciones de la ley. Haría falta de inmediato un Departamento de Urbanismo y me parece que es ésta una ficha de consenso entre los urbanistas nostálgicos y los visionarios, si es que pudiéramos dividirlos en esas dos categorías.
Esta meta de recuperar una cultura urbana, que antes era presencia constante en programas de gobierno, hoy ni se menciona, salvo para hablar, nuevamente, de intereses privados. La ciudad sigue siendo tratada como un cáncer metastásico y así también la imagina la población: la ciudad como fuente de inseguridad, nido de peligrosidad, evidencia del fracaso social, cualquier cosa menos un espacio de convergencia y pluralidad.
Mucha de la obra propuesta en plataformas de gobierno trata a la ciudad como hecho incidental, una excepción más afín al tiempo del ocio y a la experiencia contemplativa que un lugar productivo y habitable. Esa ciudad del embeleco del fin de semana, del monumento restaurado, del museo dedicado al guineo guareto, es una tumba, un gesto lapidario que hace muy poco por restituir el rol de las ciudades en el siglo XXI. Por otro lado, esa otra ciudad de la ciencia ficción, del enrarecimiento de la experiencia en mundos interiores, de obras arquitectónicas erigidas sobre suelo periférico sin relación a calles, contexto y comunidad pre-existente, y a la que sólo se llega en auto, que es la gran mayoría de la obra construida por el alcalde Santini, a quien tanto gusta alardear de su gran temperamento visionario, no adelanta el mejoramiento de la ciudad heredada, si acaso acelera su presente invisibilización.
Lejos de proponer una visión romántica como justificación para embarcarse en un proyecto de recuperación de la vida urbana, asediada por imaginarios aburguesados o estados de distracción de fin de semana, subsiste un asunto práctico raras veces considerado; y no hablo del asunto ecológico de vivir de manera más compacta, que no deja de ser un importante argumento a favor de la deseabilidad de un proyecto de revitalización urbana. Aludo, en todo caso, a cómo la ciudad constituye un vehículo efectivo de resistencia contra las fuerzas de la trasnochada globalización que flexibilizan la incursión de grandes movilizaciones en territorio periférico y que para nosotros se manifiestan en los concretísimos parajes de “big boxes”, franquicias pre-empacadas de comida, servicios y mercancías al detal.
La presunción muy asumida de que no hay Chapulín Colorado que pueda salvarnos de la mano del capital sobre el territorio, compitiendo con los centros urbanos y eventualmente robándoles la vida, ha sido refutada en el contexto norteamericano por organizaciones comunales reconocidas en la esfera del municipio y el county. Es decir, que el renglón más débil de la administración pública, la criatura del Estado llamada “municipio”, es quien se ha defendido mejor de los grandes intereses, en lugares tan disímiles como San Francisco, Seattle y hasta los barrios de Nueva York. A pesar de que son estos escenarios inmensamente ricos en comparación con los raquíticos presupuestos municipales que manejamos aquí, si los boricuas no han querido poner límites a estas aves de rapiña del comercio global es porque no han tenido la voluntad, y por el chantaje y presión que estas empresas ejercen sobre los alcaldes, a cambio de unas migajas de impuestos, empleos chatarra y sabrá Dios qué más. Bobos nos dicen.
 Por último, comento un reciente encuentro con la animosidad boricua hacia la intervención urbana, y me refiero a las notas de foristas en la reseña de prensa digital del libro que recoge la obra municipal de Sila Calderón. Dejando a un lado las caracterizaciones que atribuían clasismo y excentricidad a la agenda urbana de Calderón cuando fungió de alcaldesa, el libro reciente, producido por el binomio Silvia Álvarez Curbelo y Aníbal Sepúlveda en torno a su obra, la pone en un contexto que debía motivar revisiones más piadosas y menos ensañadas contra la mujer que la gestó en un momento donde la ciudad desaparece de la lista de promesas de campaña. Quien haya experimentado la “crisis” en España sabe que la maravillosa tradición urbanística ibérica, aún en las pocas instancias donde los urbanistas metieron la pata, alivia las terribles consecuencias sociales de un periodo de escasez crónica.
Por último, comento un reciente encuentro con la animosidad boricua hacia la intervención urbana, y me refiero a las notas de foristas en la reseña de prensa digital del libro que recoge la obra municipal de Sila Calderón. Dejando a un lado las caracterizaciones que atribuían clasismo y excentricidad a la agenda urbana de Calderón cuando fungió de alcaldesa, el libro reciente, producido por el binomio Silvia Álvarez Curbelo y Aníbal Sepúlveda en torno a su obra, la pone en un contexto que debía motivar revisiones más piadosas y menos ensañadas contra la mujer que la gestó en un momento donde la ciudad desaparece de la lista de promesas de campaña. Quien haya experimentado la “crisis” en España sabe que la maravillosa tradición urbanística ibérica, aún en las pocas instancias donde los urbanistas metieron la pata, alivia las terribles consecuencias sociales de un periodo de escasez crónica.
Ya quisiéramos contar con ese “safety net” de ámbitos públicos y espacios de convergencia para paliar el apestamiento y frustración que deja el mal gobierno en un país, el nuestro, cuyo momento de expansión económica hace rato que llegó a su fin. El ciudadano común y aún el que se considera educado, raras veces se percata del bien que se pierde, y de que su obsesión con asegurarse una esfera privada de ensimismamiento de televisión y computadora, no compara con la bondad de poder transitar de la casa al trabajo, en bici, transportación pública o simplemente a pie.
Si la salud, la seguridad y la educación inspiran marchas y concentraciones, alguien en medio de estas movilizaciones sociales debería mirar para el lado y reconocer la anti-climática escenografía en la que transcurre su vida, el vacío estético que entristece y mutila.
Con pena admito que no lo ven y que a pesar del empeño que Sila, la Breve, como la satirizan tantos, puso en mover a un grupo de gente comprometida con el rescate de los pedazos de ciudad, el proyecto fue saboteado por una opinión pública confundida en medio del forcejeo político. La ciudadanía no pudo entender la importancia de esa redefinición de la función municipal y aún hoy caracterizan esos cuatro años de gestión municipal como un gran desperdicio. Al final, esa incipiente urbanidad quedó trunca, porque era más urgente denunciar “cangrejos”, “aguacates” y “palomas” que aceptar la ciudad como síntesis de aspiraciones materiales e intangibles.
Una vez más, Puerto Rico no pudo evadir su inmadurez política en un momento crucial, y aún hoy, al permitir la invisibilidad de la ciudad como tema, preocupación o imperativo moral, el País ratifica su más arraigada función, la de ser su peor enemigo.
*La ilustración de portada: Exodo II, 2000, Rafael Trelles.