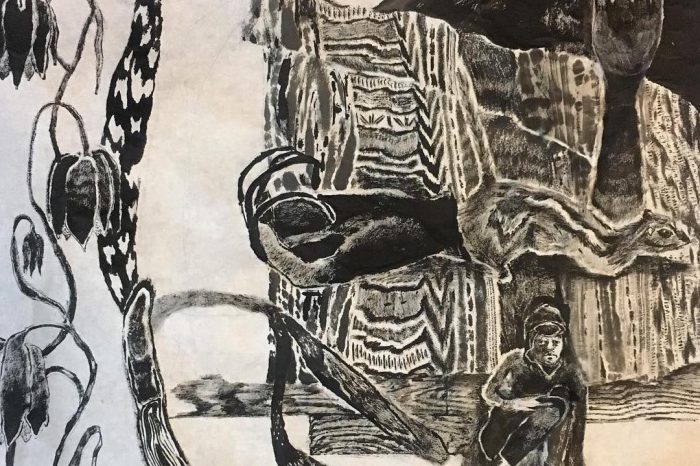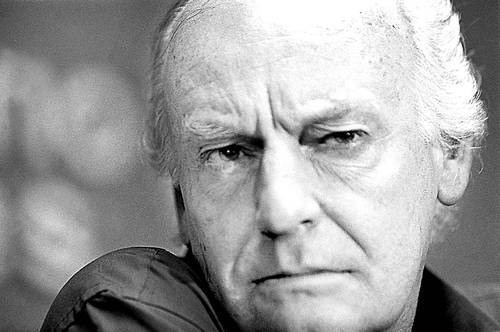La ciudad invisible
—La ciudad— insistes en preguntar.
—Nosotros venimos a trabajar aquí por las mañanas— te responden algunos, y otros: —Nosotros volvemos aquí a dormir.
—¿Pero la ciudad donde se vive? —preguntas.
—Ha de ser —dicen— por allá —y algunos alzan el brazo oblicuamente hacia una concreción de poliedros opacos, en el horizonte, mientras otros indican a tus espaldas el espectro de otras cúspides.
—¿Entonces la he pasado sin darme cuenta?
—No, prueba a seguir adelante.
Así continúas, pasando de una periferia a otra, y llega la hora de marcharse de Pentesilea. Preguntas por la calle para salir de la ciudad, recorres el desgranarse de los suburbios desparramados como un pigmento lechoso; llega la noche; se iluminan las ventanas ya más escasas ya más numerosas.
-Italo Calvino, Las ciudades invisibles (1983)
Me ha costado mucho esfuerzo pensar y pergeñar estas líneas, porque, para decir la verdad, no quería escribirlas. El peso del tema me abruma y pensé que era casi imposible sumarle o restarle algo al excelente artículo de Miguel Rodríguez Casellas, titulado La ciudad ausente publicado aquí, en 80grados. Es que he pensado mucho en ese escrito, sobre todo porque el mismo viernes en que salió publicado –y sin saberlo— me encontraba en la plazoleta del enorme edificio que ocupa ahora el espacio “elitizado” (gentrified) de la calle Antonsanti en Santurce, explicándole a unas amistades ese doloroso proceso de ocupación de las antiguas barriadas urbanas, por proyectos imponentes, a fuerza de desplazar a la gente pobre.El artículo de Rodríguez Casellas se enfrasca en varias líneas con ese proceso que va transformando el entramado de la ciudad y crea nuevas formas de habitarla. Esa es la forma en la que los espacios urbanos se revitalizan, para beneficio de quienes disfrutamos del ocio en la ciudad revestida, y que entre un Malbec y unas tapas no nos acordamos siquiera de la letra de la Canción en harapos de Silvio, que muy bien describe nuestra ubicación en la estructura de relaciones de clase traslapada sobre el tejido urbano.
Al arquitecto Rodríguez Casellas le preocupa que la ciudad haya quedado ausente en el discurso político del país y que no tengamos una discusión sobre su presente ni propuestas sobre su futuro. Comparto esa preocupación. La crisis, el estatus y la obliteración de la sustentabilidad y el desarrollo inteligente han sido responsables, en parte, por esa ausencia.
No obstante, hubo (y hay) algunos trazos de debate sobre lo urbano, visto desde otra perspectiva. Algunos políticos han defendido a las comunidades que pelean contra la posibilidad de ser desplazados con las herramientas de una propiedad en común, y otros ofrecen la posibilidad de un título de propiedad a quienes nunca lo han tenido. Esa lucha no puede ser más maniquea, y hasta ahí llega la ciudad en el debate. En la campaña política vimos proyectos que asustan para San Juan por ser refritos arquitectónicos e ideas trasnochadas de alguien que leyó algo sobre los Docklands en Inglaterra.
¿Dije San Juan? Sí, porque cuando se piensa en este país sobre el espacio urbano la gente se circunscribe a la ciudad capital, pero se soslaya a Ponce, Mayagüez, Arecibo y Caguas. ¿Qué tal si habláramos de la micro-metrópolis de Jayuya? Sobre esta alucinación volveré luego.
A mí me preocupan aquí dos cosas sobre la ciudad: la posibilidad de que las ciudades no hayan existido como entidades jurídicas y que el desarrollo suburbano, el desparrame, sea en sí la definición de nuestro entorno urbano, erradicando así la ciudad como categoría urbanística y sociológica de interés. Es decir, el suburbio se ha convertido en eso que podemos llamar la ciudad, alejándonos de esa idea que tenemos de lo que es la ciudad, un ideario medieval (en el buen sentido de la palabra, que conste), un lugar con sus límites marcados físicamente, separado del hinterland, del campo, y, tal vez, creciendo de manera rauda, pero cautelosa, fuera del cerco de la muralla, en un tejido orgánico y armónico. Dentro de esos límites hay un lugar que cultural y socialmente tiene una identidad y cierta cohesión que facilita su observación, estudio y análisis.
En Puerto Rico el crecimiento de la ciudad ancestral fue provocado, en parte, por las oleadas de campesinos y trabajadores que se ubicaron primero en sus adentros y luego en los márgenes de las ciudades costeras, ocupando el extenso bosque de mangle de ribera, las lagunas, los caños y las zonas anegadas, a orillas de la expansión de la caña de azúcar a principios del siglo XX. Este no es el lugar para el relato sociológico o antropológico, pero basta con decir que hay una extensa literatura que documenta ese proceso de crecimiento de los arrabales hasta la década de 1970, así como del proceso de rescate de terrenos y desarrollo de comunidades (véase, por ejemplo, los trabajos de Safa, Ramírez, Cotto y Llanes-Santos, por mencionar algunos).
El Nuevo Trato y las propuestas para la construcción de un nuevo país en las décadas de 1930 y 1940 articularon, a partir de la Puerto Rico Reconstruction Administration (la PRRA), las estrategias y acciones para el desarrollo de un país suburbano. El libro editado y compilado por Enrique Vivoni Farage, San Juan siempre nuevo: arquitectura y modernización en el siglo XX nos regaló varios artículos, de la autoría de Mary Frances Gallart, Silvia Álvarez Curbelo, Jerry Torres-Santiago y Luz Marie Rodríguez, entre otros, donde se documenta el proceso de expansión de la ciudad, atravesando bosques, litorales, pradería y vaquerías, el cual formó una capa densa de cemento y hormigón que le daría personalidad a nuestro entorno urbano. Yo también he reflexionado sobre eso, a partir de las urbanizaciones de los pobres en Bayamón, desde Santa Juanita, porque alguien también debe escribir sobre esos otros lugares.
Hablo de Puerto Rico, porque ese es mi espacio vital, pero igual puedo hacerlo para los Estados Unidos. El desparrame ha transfigurado y redefinido lo que es el espacio urbano de las antiguas ciudades del cinturón de óxido (el Rust Belt). Es un proceso que ha dependido de lo que la planificadora Jane Jacobs llamaba la “asfaltización” del país, proceso que el sociólogo urbano Manuel Castells ha bautizado como el binomio automóvil-autopista: una combinación de tecnologías, política pública en torno a la transportación y el crecimiento y una forma de vivir basada en las subdivisiones de unidades unifamiliares que definen lo que son los suburbios, o sea, nuestras urbanizaciones.
Edward Glaeser en su libro El triunfo de las ciudades (2011) teje su historia sobre “la dispersión urbana” a partir de la ciudad de Houston, en Texas, donde el espacio de la ciudad es tan deprimente como la vieja ciudad de Detroit (otro de sus hitos favoritos), sin embargo, la vida urbana crece con gran vitalidad y efervescencia en las afueras, sobre todo en el espacio del mall.
Como nos advierten varios colegas, entre ellos, Rubén Dávila Santiago (El mall: del mundo al paraíso, 2005), en Plaza Las Américas, el Mayagüez Mall y en Plaza del Caribe se manifiesta un espacio urbano que es público, pero a la misma vez es privado y privativo del capital que una vez era dueño de pradería y reses. Esa es la ciudad que queremos habitar y circular, el resto son casas y parking, palitos y “lanskeipin” como una vez los describí… pero esa es también nuestra ciudad.
Y es que la ciudad de hoy es como la Pentesilea de los relatos de Italo Calvino, indistinguible espacialmente y compuesta por una secuencia interminable de periferias donde Marco Polo se pregunta si “existe una Pentesilea reconocible y digna de que la recuerde quien haya estado en ella, o bien si Pentesilea es sólo periferia de sí misma y tiene su centro en cualquier lugar”. Esa es la ciudad de hoy, una que advirtió Julio Verne en su novela Paris en el siglo XX, una ciudad posmoderna que llegaba hasta los confines de lo que había sido el hinterland, arropando esa cosa que se llamaba campo, erradicando a la campiña del paisaje.
La ciudad es hoy una masa multi-centrada, gigantesca, donde es muy difícil identificar sus límites, si es que tiene algunos. Es una masa descentrada y al mismo tiempo multi-nucleada, construida por aquello que el geógrafo David Harvey llama la hiper-movilidad del capital por el paisaje urbano. A pesar de ello, todos queremos la ciudad utópica y, por ende, imaginada. Un banquero de la Milla de Oro en Hato Rey, entrevistado por un periodista, sentía nostalgia por la ciudad y se lamentaba de que el entorno citadino se desvanecía, y urgía a que se repensara y rescatara la ciudad, que para él estaba en las urbanizaciones y comunidades aledañas a la Milla de Oro (Roosevelt, Baldrich). Sin embargo, la cartera de préstamos hipotecarios de su banco estaba fuera de la ciudad, en los extrarradios. Quien examine históricamente la política pública del país –por parte de todos los partidos en el poder— se percatará de esa contradicción: por un lado se promovía la revitalización de los centros urbanos y, por otro lado, (y con mayor fuerza) se invertía en autopistas y se proveían todos los incentivos económicos y tributarios para sostener un crecimiento superfluo de urbanizaciones en las afueras del entorno citadino, en todas las regiones del país.
Para enfrentarse a los retos de definir el espacio urbano, el Censo de los Estados Unidos creó, en 1990, las categorías de Población Urbana (2,500 personas), Área Urbanizada (50,000 habitantes, que reemplazó entonces al concepto de ciudad central), Área Metropolitana Estadística (100,000 habitantes y varios niveles de población), y Área Metropolitana Estadística Consolidada (un millón de personas y varios municipios enlazados y compuesta por áreas metropolitanas primarias). En estas categorías la ciudad desparecía del panorama; existía el municipio y el barrio-pueblo, pero no la ciudad. La Junta de Planificación utilizaba entonces la categoría de Zona Urbana, para referirse al Barrio-Pueblo, que no debía utilizarse fuera de los límites de los municipios, pero el crecimiento urbano sobrepasaba esos límites y se confundía con otras unidades municipales.
Así las cosas, Bayamón era (o es) un municipio formado por varios barrios: Barrio-Pueblo (donde está la plaza, la alcaldía y el entorno clásico urbano del entramado español, como nos advierte Aníbal Sepúlveda), Pájaros, Santa Olaya, Minillas, Dajaos, Juan Sánchez, Nuevo, Guaraguao Arriba y Abajo, Cerro Gordo, Hato Tejas y Buena Vista, alguno de los cuales todavía muestra señales de ser parte del mundo rural. La ciudad como tal, como entidad, no existía (y creo que no existe, pero esa es mi interpretación) pues no estaba estructurada legal ni políticamente como una entidad separada. El alcalde de Bayamón no es el alcalde de la ciudad, sino del municipio, uno que, debido a un proceso similar a la conurbación (crecimiento radial de los espacios urbanos que se confunden espacialmente con otros espacios con igual dinámica de crecimiento) se entrelaza con Guaynabo, Aguas Buenas, Naranjito, Cataño, Comerío, Toa Baja y Toa Alta.
En el 2000, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) de los Estados Unidos reemplazó los criterios de definiciones urbanas del Censo en 1990, y propuso los siguientes: (1) las Áreas Metropolitanas Estadísticas (AEM) que tienen un área urbanizada de 50,000 habitantes o más, con un territorio adyacente con alta integración socioeconómica, (2) las Áreas Estadísticas Micropolitanas (AEMi), formadas por un conjunto (cluster) de asentamientos urbanos con 10,000 habitantes o más, pero con menos de 50,000 y con las mismas características territoriales antes mencionadas e identificadas por municipios, (3) las Divisiones Metropolitanas, en las que se subdivide una AEM que tiene más de 2.5 millones de habitantes y (4) las Áreas Metropolitanas Combinadas (AMC) en las que caben varias permutaciones: AEM + AEMi, 2 AEMi, AEM 1,2,3… o AEMi 1,2,3… con el criterio de tener un territorio con alta integración socioeconómica. En fin, que la OGP ha complicado la categorización de los espacios urbanos y, en mi opinión, los ha hecho inservibles, pero esa es una discusión para otro momento.
Me he lanzado por esta callejuela enrevesada para llegar hasta el punto de que, tal vez, lo único redimible de las nuevas categorías del Censo es que se ha rescatado la noción de ciudad, aunque en nuestro caso no sirva para mucho. El concepto de ciudad principal sirve para indicar al núcleo poblacional de importancia e interés que en nuestro caso corresponde al municipio. Es decir, para el Censo la ciudad principal es el municipio. Con esta acción, el Censo evita referirse a lugares incorporados, como son la mayoría de las ciudades en el este los Estados Unidos. Pero… un municipio no es una ciudad. ¿O sí?
Lo que hay que ver es cómo estas categorías funcionan a la hora de los mameyes, es decir, a la hora de la verdad, cuando hay que aplicarlos. Al final de este escrito les comparto un enlace para descargar el documento del Censo y la OMB sobre esas unidades, pero por el momento veamos algunas de sus categorías: la Micrópolis de Jayuya, la Micrópolis de Utuado (ambas en el corazón de lo que era el mundo rural montañoso), el Área Metropolitana Estadística de San Germán-Cabo Rojo (ciudades principales) que incorpora a Sabana Grande y Lajas, el Área Metropolitana Estadística de Yauco (ciudad principal) que enlaza a Guánica, Guayanilla y Peñuelas, el Área Metropolitana Estadística de Aguadilla-Isabela-San Sebastián que agrupa a Lares, Moca, Rincón, Aguada y Añasco, y el Área Metropolitana combinada de Mayagüez-San Germán-Cabo Rojo.
Tengo lazos afectivos con San Germán y Cabo Rojo por haberlos habitado, pero ninguno de estos municipios son ciudades en el sentido estricto (como lo es Ponce, por ejemplo), es decir, en la manera en la que imaginamos la ciudad. Para ser honesto y complicar las cosas aún más, a través del globo no hay un consenso –demográfico o estructural— del criterio fundamental para categorizar a un asentamiento como una ciudad, o un asentamiento urbano.
Los criterios del Censo y la OMB tienen más sentido sociológico y geográfico para las grandes áreas metropolitanas como el Área Estadística Combinada de San Juan-Caguas-Fajardo, una vasta región (para nuestra mirada insular) que incorpora las Áreas Metropolitanas Éstadísticas de Fajardo (Fajardo-Luquillo), San Juan-Caguas-Guaynabo1 y el Área Micropolitana de Utuado (adyacente a Arecibo, Hatillo y Ciales, lugares importantes de esa geografía). El área de San Juan-Caguas-Fajardo contiene el 51% de los municipios de Puerto Rico; más de la mitad del país.
Lo que tenemos ante nuestra consideración es la presencia de una huella ecológica urbana gigantesca que ha rellenado de viviendas, instalaciones recreativas, negocios, industrias y edificios públicos el entorno rural, que comenzó su proceso de urbanización con la parcela, la repartición de tierras para los trabajadores rurales y sus familias. Según los criterios del Censo, el 93.8% de la población del país vive en un entorno urbano, lo que contrasta con el 80.7% de la población de los Estados Unidos.
¿Y la ciudad?
Pues no lo sé; hay tantas formas de ciudad –como sugiere Calvino en el prefacio de su libro— que se nos hace muy difícil asirla sociológicamente, a menos que pensemos en el entorno urbano y suburbano como nuestra identidad citadina. Hay que empezar a pensar en Santa Juanita, Forest View, Lomas Verdes, Santa Rosa, Magnolia Gardens, Santa Mónica, Santa Cruz, Royal Palm, Royal Town, Flamingo Hills y Forest Hills (para mencionar algunas del entorno de Bayamón), junto con las formas en las que el capital ha fructificado en sus intersticios, para darle forma a nuestros modelos sobre lo urbano, y con ese ejercicio tal vez regresará la ciudad ausente o comenzará a aparecer la ciudad invisible.

*Agradezco a Cynthia Maldonado Arroyo su asistencia editorial en estos trabajos, y a Carlos J. Carrero Morales por sus comentarios, críticas y observaciones sociológicas. Ambos colaboran en el Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral (CIEL, UPR-Mayagüez).
Algunas referencias:
Vivoni Farage, Enrique. 2000. San Juan siempre nuevo: arquitectura y modernización en el siglo XX. Río Piedras: Archivo de Arquitectura y Construcción de la Universidad de Puerto Rico y la Comisión San Juan 2000.
Boletín de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre las áreas metropolitanas
Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable de la Universidad Metropolitana. Portal para acceder a la excelente publicación sobre el tema del desparrame, Puerto Rico en ruta hacia el desarrollo inteligente (2001)
Algunos escritos del autor sobre el tema disponibles en el Internet:
- San Juan-Caguas-Guaynabo contiene, además de los municipios iniciales, los siguientes: Aguas Buenas, Aibonito, Barceloneta, Barranquitas, Bayamón, Camuy, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ciales, Cidra, Comerío, Corozal, Dorado, Florida, Gurabo, Hatillo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Loíza, Manatí, Maunabo, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Quebradillas, Río Grande, San Lorenzo, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Vega Alta, Vega Baja y Yabucoa. [↩]