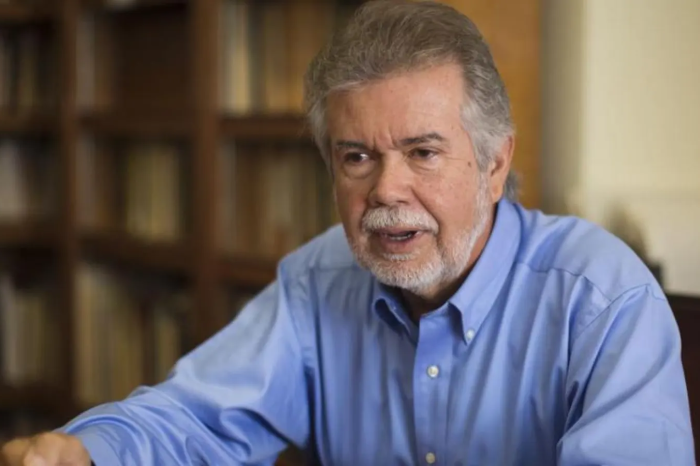¿Por qué?
A la memoria de mi padre el Dr. Francisco E. Ramos Isern, médico pediatra, en el 17 aniversario de su fallecimiento, como homenaje a la dignidad de su vida y como profundo agradecimiento a su sabiduría.
La pregunta «¿Por qué?» suele ser una pregunta espontánea de los niños, con los matices inherentes a cada lengua, desde una temprana edad, en torno a los dos o tres años. La pregunta puede tener diversos sentidos y significados dependiendo del contexto y del ánimo que la impulsa. Pero ahí está siempre la pregunta, con el destello de un mundo que empieza a descubrirse. La pregunta persiste a lo largo de una vida y se torna aún más acuciante con la proximidad de la muerte, sin que importen mucho las edades. Se trata de una pregunta que es, fundamentalmente, el reclamo de un deseo: el deseo de saber. Con el reconocimiento de este deseo se inaugura la Metafísica de Aristóteles: «Todos los hombres [y mujeres, habría que añadir] desean por naturaleza saber. Así lo indica el amor a los sentidos; pues al margen de toda utilidad, son amados a causa de sí mismos…». Siglos después, Sigmund Freud, en su libro seminal Tres ensayos sobre teoría sexual (1905), nombró este impulso como «pulsión de saber» (Wissentrieb), y logra poner en justa perspectiva el complejo entramado, propiamente humano, del pensamiento, la sexualidad y el lenguaje.Lo que está en juego con todo esto es mucho más que la mera curiosidad infantil. Si el deseo de saber es un apetito intelectual, ligado a la experiencia sensorial y atravesado por la sexualidad y, por lo tanto, por el erotismo, entonces salta a la vista que el reclamo de la niñez es un reclamo de formación de la sensibilidad y de dar un sentido de dirección a la compartida avidez intelectual e impulso sexual de la condición humana. Cada infante nace con lo suyo, con el designio de una singularidad que no se reduce a la huella genética o hereditaria. Tampoco se trata de la esencia de una identidad personal que habrá de permanecer incólume a lo largo de los avatares de la existencia. Hay que aceptar que el deseo de saber es singular, pero que rebasa tanto el anclaje estrictamente biológico como el supuesto metafísico de una substancia individual que tradicionalmente llamamos «alma».
El designio de lo singular está también en una flor, un pez, un pájaro, un perro o una mariposa. Sin embargo, en el plano humano, dicho designio está ligado al lenguaje y, con ello, al reconocimiento simbólico de lo que aparece como individuo. Le nom c’est le dessine de l´homme («El nombre es el designio/diseño del hombre»). Esta expresión francesa recoge muy bien lo que queremos decir: el nombre precede al nacimiento de un niño, no solamente porque obedece al deseo de los padres, sino porque todo recién nacido se inscribe en el ámbito normativo y confabulador de la cultura.
A partir de ahí comienza a configurarse la lucha y tribulaciones de lo que implica desenvolverse en medio de una individualidad asignada y el despliegue singular de las fuerzas vitales que conducen tanto a la invención de sí mismo como al pleonasmo de la idea del yo («yo soy yo», «yo voy a mí»…). En este contexto, podemos percatarnos de que la primera civilización mundial que es la nuestra, basada principalmente en la hegemonía del capitalismo, se caracteriza por la subordinación de las singularidades a un registro homogéneo de la individualidad: la chata exaltación de la autocomplacencia, la uniformidad de los estilos de vida, la programación de las coordenadas espacio-temporales en función de los intereses mercantiles y la apropiación de las fuerzas vitales por parte de unas estructuras de poder que sofocan el deseo singular de saber en función de la violencia simbólica del dinero.
Se podrían mencionar muchos ejemplos para ilustrar esto, y lo hemos hecho en otras ocasiones en este espacio. Limitémonos ahora con aludir al manejo de los «desórdenes mentales» por parte del engranaje médico-hospitalario-farmacéutico, y cuyo referente básico es el famoso «Manual estadístico y diagnóstico de los trastornos mentales» (DSM, por su siglas en inglés) de la Asociación Americana de Psiquiatría. En términos del marketing, la estrategia ha consistido, al menos desde hace unos treinta años, en hacer de la verdad fundamental del dolor, es decir, de la condición patógena de la existencia, una condición patológica o enfermiza que exige un diagnóstico y tratamiento adecuado de acuerdo con el promedio estadístico del malestar concernido. Leemos, al respecto, en un artículo publicado en el diario madrileño El País (10 de julio de 2012): «Esta estrategia incluye la creación artificial de enfermedades, lo que en inglés se conoce como disease mongering, es decir, el intento, muchas veces culminado con éxito, de convertir procesos naturales de la vida como la menopausia, la tristeza o la timidez, en patologías susceptibles de ser tratadas con fármacos.»
La gravedad de este asunto habla por sí solo. Para abundar en ello remito al importante y revelador escrito de la Dra. María de los Ángeles Gómez en esta misma edición de 80grados, La batalla de los diagnósticos, el cual pone en evidencia tanto la obsesión de los diagnósticos como el afán de identificación de sectores cada vez más amplios de la población con un saber a la postre pseudo científico que se impone con un único propósito: el afán patológico de normalidad.
Dadas estas condiciones, el punto de partida básico de la tarea educativa ha de ser, más allá o más acá de todo marco institucional, el siguiente: el reconocimiento de la mente y del cuerpo como el conglomerado por el que se afirma la potencia singular de lo que aparece como individuo y la experiencia radical de lo común. Hay que tener en cuenta las múltiples fuerzas que se conjugan en torno a la relación de cada cual consigo mismo y con los otros. Pero lo más interesante es que dichas relaciones ponen en evidencia la inscripción del lenguaje y la sexualidad en un juego especular por el cual uno deviene otro y los otros se hacen con uno. Todo ello en virtud de un proceso constante de colaboraciones parciales (cada cual a lo suyo) e integrales (ya que las parcialidades no pueden menos que confluir en función del entramado de las interacciones).
Si se acepta lo anterior, entonces hay que aceptar también como premisa que una vida humana, lejos de limitarse a ser la vida de un «individuo», entidad separada o atómica, encerrada en sí misma, es una composición energética en constante transformación y con una disposición singular que buscan afirmarse de acuerdo con el talante con el que se nace y con las condiciones (históricas y socio-económicas) que sirven de referente para las acciones. En su magistral estudio sobre David Hume (Empirisme et subjectivité, 1953) Gilles Deleuze destaca que hay un componente más importante y radical que el «egoísmo» en la condición humana y que Hume denomina la parcialidad: «el hombre es mucho menos egoísta que parcial». En otras palabras: juzgamos el mundo de acuerdo con la disposición singular de las fuerzas que conforman una determinada imagen de nuestra «individualidad». El «egoísmo» se asienta y cultiva en dicha parcialidad, y no al revés.
Con lo cual un primer desafío de formación y educación de dicha disposición singular de las fuerzas es el de exponer – y no ya imponer – al niño o a la niña al ejercicio de colaboraciones parciales e integrales, reconociendo las fuerzas singulares que habitan su mente y su cuerpo, y fortaleciendo el vínculo con los otros. Sin embargo, esto supone un desafío aún mayor en nuestros tiempos, el cual consiste en el entendimiento por parte de los educadores (sean quienes fueran) de la experiencia radical de lo común en la que se funda toda actividad humana: el lenguaje, el amor y el trabajo. Por «lenguaje» hay que entender el habla o la palabra expresiva, el diálogo silente de cada cual consigo mismo, la lengua materna y la escritura. Si esto es así, una educación integral en el ámbito del lenguaje implica a la poesía y, por lo tanto, a la creatividad en todas sus manifestaciones artísticas, filosóficas y científicas. Este eje ha de ser fundamental en todas las fases de la educación hasta culminar en la educación superior o universitaria (véase al respecto el escrito Por una otra Universidad, publicado también en 80 grados).
Por «amor» hay que entender el despliegue, tan activo como pasional, de la vida afectiva que encauza los deseos. Freud denominó a este amor la pulsión de Eros e implica la capacidad de la condición humana para amar, incluso en medio de los odios más terribles y del desate de la pulsión de muerte más avasalladora. Una capacidad de amar que está en todo momento en pugna con la pasión del odio y la tendencia a la auto-mortificación. Razón por la cual, la activa capacidad de amar, y no solamente la pasión del enamoramiento, ha de empezar a cultivarse con el amor propio o a sí mismo, el cual es, por cierto, irreducible a la flácida y vaga noción de «autoestima». Se trata de tener como guía un compromiso insoslayable: la necesidad de hacerse cargo de sí y asumir la responsabilidad de las propias acciones; pero además de afirmar la potencia de obrar del cuerpo y la potencia de entendimiento de la mente. (Toda la Ética de Spinoza gira en torno a este concepto de potencia.)
A tono con esto, en el Dhammapada (XII-160) se pueden leer las siguientes palabras adjudicadas al gran sabido de la India: «Uno mismo es realmente el protector de sí mismo. ¿Qué otro protector habría? En verdad, entrenándose bien a sí mismo, uno obtiene un protector difícil de obtener.» Sólo desde ahí es posible desarrollar la genuina compasión y el amor incondicional hacia todo ser vivo, con base en un entendimiento cabal de la inmensidad de la vida y no solamente como un sentimiento superficial de altruismo y simpatía. Cada cual, en última instancia, ha de llegar a ser su propio maestro. Pero para ello hay que rodearse, desde la niñez, de genuinos educadores. ¿Y qué es un genuino educador? Aquél o aquella que habiéndose hecho cargo de sí, está en condiciones de enseñar al otro a hacer lo propio.
Por «trabajo» hay que entender el vigor de las acciones del cuerpo, del pensamiento y del lenguaje. Pero también la entrega, el esfuerzo y el empeño en la realización de una obra, sea física o intelectual. Sin embargo, el mayor esfuerzo es el que conlleva la labor de cada cual consigo mismo. Esta es la tarea de toda una vida. Es esta la tarea que el infante – es decir: aquel que todavía no habla (infans) –, no está en condiciones de reconocer, de ahí su extrema dependencia de los progenitores. En la edad de las preguntas – léase al respecto el póstumo Libro de las preguntas de Pablo Neruda –, el niño comienza a reconocerse a sí mismo como ese enigmático otro que la rica y fecunda complejidad simbólica del lenguaje comienza a tallar como una viva obra de arte que se abre al mundo de los sueños y de la vigilia.
Lo enigmático corresponde, de una parte, a la hendidura (béance) que provoca el desdoblamiento del animal hablante que comienza a lidiar con sus deseos inconscientes y con un cuerpo sexuado o erótico que pasa a ser tan extraño como entrañable, como bien enseña Jacques Lacan. Sin embargo, de otra parte, el enigma es también el de una existencia que empieza a descubrir en carne propia las huellas o marcas de una primera verdad fundamental: el dolor del mundo y la condición patógena de la existencia. Un dolor y una condición inherentes a la vida que pasan por el hambre y la sed, pero también por el placer y la saciedad, pues están regidos por la persistente insatisfacción y la necesidad de satisfacer lo que podríamos llamar la ilusión anhelante de un deseo de saber preñado de incandescencias sensoriales.
En la infancia y la niñez, la mente y el cuerpo se revisten, por así decirlo, de sus apegos y adherencias. No conduce a ninguna parte seguir pensado, a veces de manera completamente infantil (el miedo a papá Dios, por ejemplo), que la condición patógena de la existencia responde a un castigo o una maldición, sea o no divina, que trasciende la vida y la muerte. Hay que esforzarse por reconocer, al decir de Nietzsche, la inocencia del devenir, la ineludible e incesante temporalidad que siempre ha estado ahí y no contiene otra finalidad que su infinita regeneración.
Con lo cual sale a relucir una segunda verdad fundamental: el dolor del mundo es ingénito o justamente proporcional a la avidez del deseo. En la niñez, como reza un verso de Baudelaire, «el universo es tan grande como la vastedad del apetito». Por eso, el niño vive tan firme en su despreocupación como frágil en su desamparo. A su vez, el dolor que se va descubriendo no deja nunca de ser un acertijo de asombro y belleza que necesita cultivarse con cuidado y atención. Al punto que podrá descubrir también, si se lo propone con toda integridad, que hay un sendero que conjuga la vigilia de la inteligencia y la ternura del corazón para no quedar atado a los propios padecimientos y poder liberarse de la ignorancia que le ata a su persistente insatisfacción.
Desde esa experiencia de la infancia y la niñez va tomando forma la eclosión de la sexualidad y el vehemente deseo no sólo de saber sino de amar y de ser amado que caracteriza a la adolescencia. Es interesante y más que oportuno tener en cuenta aquí las etimologías de adolescente y adulto. Si consultamos el Diccionario etimológico de la lengua castellana de Joan Corominas, aprendemos que ‘adolescente’ se deriva del latín adolescens (-tis), participio activo de adolescere, es decir, ‘crecer’. Aprendemos también que ‘adulto’ se deriva del mismo término, pero siendo el participio pasivo de adolescere. Con lo cual puede inferirse que el término adolescencia indica el proceso activo de crecimiento, mientras que adulto indica, por el contrario, el proceso pasivo de un de/crecer que apunta a la ineludible decrepitud.
Ahora bien, preguntemos: ¿cómo asumir estos indicadores de las condiciones reales de la existencia en sociedades cuyo afán de control y de poder sobre la vida pretende diseñar la infancia, la niñez, la adolescencia y la vejez para obtener como resultado idóneo la sumisión de las mentes y la docilidad de los cuerpos, tal como Michel Foucault logró atisbar con su habitual lucidez? ¿Cómo hacerlo en sociedades que, como la nuestra, la puertorriqueña, hay un empeño, a todos los niveles, en perpetuar la psicopatología de la dependencia (y no sólo la dependencia económica) del gran proveedor que son los EE.UU., probablemente el país más enfermo de normalidad del planeta?
Estas preguntas apuntan a un horizonte ontológico, pues concierne a la investigación de las condiciones reales de la existencia; pero también ético y político pues dicha investigación implica hacerse con los modos más fecundos, fructíferos y beneficiosos de habitar el mundo que nos ha tocado vivir en medio de la siempre difícil y conflictiva necesidad de la convivencia. Se trata de abrir paso a las preguntas de los niños, a la inquietud de los adolescentes, a la sabiduría de los ancianos y a la angustia ineludible de la propia condición humana, sin otro recurso que la fuerza singular y la potencia común para confrontar el enigma de la existencia. A propósito de esto, retengamos estas sabias palabras de doña María Zambrano: «Enigma es una respuesta disfrazada de pregunta. La respuesta está jugando al escondite dentro de la pregunta.»
Reconozcamos, como dice el gran maestro Zen Dôgen, que «llegado el momento, hay que saber dejar a un lado los juguetes de la infancia». Seamos, a la vez, lo suficientemente audaces para recuperar la niñez, aquello que de ella no nos abandona nunca, y preguntemos, una y otra vez: ¿Por qué? Y percatémonos, con cada tentativa de respuesta, de la extraordinaria y fugaz oportunidad de haber nacido humanos, y de poder crear una forma noble de vivir, generando así las condiciones de una manera digna de morir.