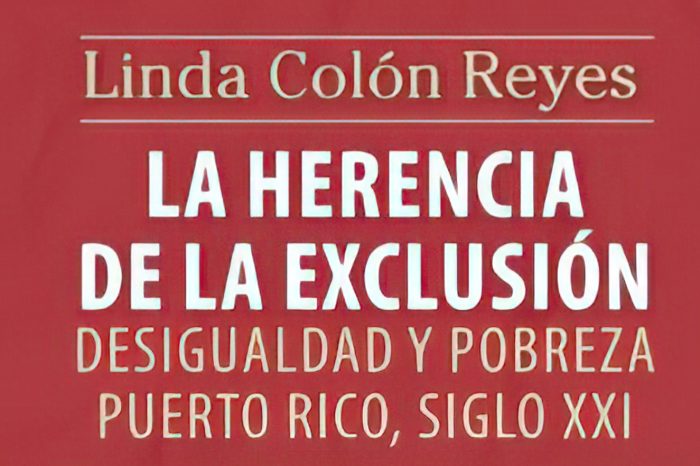Se busca una cultura de estudio
 En todo el debate obsesivo sobre la educación como salvadora de nuestras problemáticas dinámicas sociales, se debería echar de menos la creación de ambientes en los que los jóvenes y las jóvenes se peguen a sus libros, cuando los haya, a sus libretas o a sus tabletas electrónicas, y se queden pegados como si no tuvieran ninguna otra cosa que hacer. Pero cuando hablamos santurronamente sobre la educación como redentora absoluta de todas nuestras estadísticas de pavor, no decimos nunca que lo que hace falta es que los muchachos y muchachas estudien más. Lo que escuchamos una y demasiada veces es que tienen que salir mejor en las pruebas, antes en las PPAA y en el examen de entrada a la universidad, ahora en las PISA.
En todo el debate obsesivo sobre la educación como salvadora de nuestras problemáticas dinámicas sociales, se debería echar de menos la creación de ambientes en los que los jóvenes y las jóvenes se peguen a sus libros, cuando los haya, a sus libretas o a sus tabletas electrónicas, y se queden pegados como si no tuvieran ninguna otra cosa que hacer. Pero cuando hablamos santurronamente sobre la educación como redentora absoluta de todas nuestras estadísticas de pavor, no decimos nunca que lo que hace falta es que los muchachos y muchachas estudien más. Lo que escuchamos una y demasiada veces es que tienen que salir mejor en las pruebas, antes en las PPAA y en el examen de entrada a la universidad, ahora en las PISA.
Ninguna de estas pruebas son bienes en sí o constituyen valores eternos. Ayudan a comparar estudiantes, escuelas, pueblos y regiones, y en el mejor de los casos además permiten identificar cómo es que los estudiantes se desempeñan en lo que respecta a algunas destrezas, pero es muy poco, quizás nada, lo que nos dicen sobre las variadas inteligencias de nuestra juventud y las posibilidades de desarrollarse como seres humanos. Cuando hicimos trámites hace más de seis años para tomar las pruebas PISA la intención era beneficiarnos de los análisis que nos permitirían llevar a cabo, no poner a nuestros estudiantes a competir con los de otros países.
La obsesión de Estados Unidos y otras naciones con pruebas estandarizadas responde al acercamiento cuantificador que se ha desarrollado en el ámbito educativo a raíz de las políticas económicas neoliberales que nos acompañan hace ya más de tres décadas. Entre tantas otras razones para el impulso de estrategias obsesivas de avalúo o assessment, sobresale el interés que hubo y todavía hay de ponerle coto a logros en el campo de las artes, las reflexiones humanísticas y los estudios socioeconómicos que han sido percibidos como instrumentos de cuestionamientos peligrosos del orden reinante.
Una camada de líderes que alcanzaron posiciones de alta jerarquía en el mundo político, económico y religioso de aquella época, entre los que se tiene que incluir a gente como Ronald Reagan, Margaret Thatcher, el Papa Juan Pablo II y el Ayatollah Khomeini, fueron exitosos en impulsar, a nivel global, una revisión de tendencias libertarias que de haber permanecido hubieran cuajado un mundo muy distinto al que hoy conocemos. En los círculos educativos de los Estados Unidos el momento se recuerda por el estudio A Nation at Risk, vinculado a las gestiones conservadoras del entonces Secretario de Educación bajo el previamente mencionado presidente Reagan, William Bennett.
Lo que a partir de entonces se comenzó a estimar más importante en el campo educativo fue averiguar si los jóvenes estaban familiarizados con lo que, en los Estados Unidos, se consideraba que era el conocimiento que una persona culta tenía que poseer. Ya estaba bueno de atender las exigencias de los latinos de que se crearan cursos que tomaran en consideración su herencia, o la insistencia de los afroamericanos de que su legado se merecía igual atención que la de los blancos. Hasta escritores e intelectuales serios sucumbieron a la presión y publicaron textos en los que aparecían listas de libros o ideas fundamentalmente occidentalizantes, que de acuerdo a ellos, todo individuo propiamente educado debía de conocer. Se perdía de vista que décadas antes se habían dado debates muy similares en los que, aquel mismo sector que proponía los libros o los autores imprescindibles, había tenido que confrontar a grupos más conservadores que ellos, quienes le reclamaban que tales libros se tenían que leer en el lenguaje en que habían sido escritos y no en traducciones.
Estas polémicas no nos deben sorprender pues a través de la historia ha habido claras diferencias entre viejas y nuevas generaciones, clases sociales y sectores de todo tipo en torno al contenido que debe caracterizar la cultura y cómo esta, debe, o no debe, ser concebida. Por ejemplo, los más jóvenes tradicionalmente han favorecido acercamientos más innovadores; los mayores han dedicado, sin mucho éxito, sus esfuerzos a la defensa de lo que, rígidamente, entienden que la sociedad no debe abandonar.
Lo que impresiona en estos debates es la forma en que se ignoran y no se toman en cuenta las condiciones socio históricas que le toca vivir a cada sector en pugna. Los intereses de estos son, como cabe esperar, distintos. Sus sensibilidades toman variadísimos rumbos. Lo que en algún momento, o para algunos, pudo haber sido irrelevante, más adelante, o para otros, puede ofrecer una experiencia extraordinaria, o al revés.
Pensemos durante un instante en el debate que se da hoy sobre la importancia, o no importancia, para el aprendizaje de lo que llamamos memoria. No es que esta haya dejado de ser relevante en estos tiempos, pero se argumentará por algunos que hoy no es necesario utilizarla como se utilizaba antes pues tenemos a mano infinidad de dispositivos electrónicos, con muchos más bytes que el cerebro humano, que nos familiarizan instantáneamente con lo que se necesita saber. Se continuará argumentando que los hombres y las pocas mujeres que estudiaban a principios de siglo veinte, como los que lo hicieron durante el diecinueve, sí estaban obligados a memorizar y a quien no desarrollara la capacidad para ello se le hacía muy difícil proseguir estudios superiores. Pero esto ya no es así. Desde luego, otros argumentarán que la memoria es imprescindible y que es una vergüenza que se pueda pensar que podemos prescindir de ella
Sin embargo, es evidente que hoy nos sentimos impresionados con algunas y algunos estudiantes que se caracterizan por un manejo precoz de los diversos dispositivos electrónicos y, aunque no lo digamos, los profesores sabemos que tal dominio, posiblemente, contribuirá a que tengan más éxito que sus compañeros en las carreras que sigan. Y su memoria apenas cuenta.
Hay destrezas muy importantes para ciertos aprendizajes que no lo son para otros. Pero insistir en unas porque hasta entonces le han servido bien a ciertos grupos y rechazar otras porque las identificamos, según ocurre, con un mundo nuevo que apenas comprendemos, es perder de vista el norte de la escolaridad que se impulsa. A lo que se le tiene que prestar atención, reitero, es a las condiciones socio históricas en que van a vivir los jóvenes, no a los valores de antaño, ya irrelevantes y de todos modos extremadamente idealizados por los mayores.
Lo que no cambia en estas dinámicas es la importancia de la cultura de estudio. Esta cultura de estudio en la que medraba en su día el que tenía buena memoria y en la que medran hoy los que hacen buen uso de los aparatos electrónicos, no está lo suficientemente presente en el debate que se tiene sobre la educación. Nos hemos dedicado a discutir las manifestaciones más superficiales del aprendizaje: el desempeño de los estudiantes en pruebas estandarizadas. Pero no traemos a colación lo que debería interesarnos más, que es cómo la educación puede y debe contribuir a una mejor civilización puertorriqueña en la que se disfrute de una convivencia de calidad entre los habitantes del País. Hacia esta definitivamente no nos encaminamos cuando se amenaza con cerrar escuelas, expulsar directores, y substituir maestras y maestros, que fue como intentó proceder el acta federal No Child Left Behind, y que es como está intentando proceder la política educativa del actual presidente Barak Obama, cuyo programa más conocido Race to the Top, es responsable actualmente de facilitar la creación de más escuelas charters que no han evidenciado que sean mejores, en términos generales, que las escuelas públicas que han estado substituyendo. Cierto es que le ponen fin a ciertos problemas, pero generan otros muy serios.
Crear la base para que se cree una cultura de estudios es una de las primeras tareas que se tendría que asumir en este asunto de mejorar la educación del país que tanto parece interesarnos, pero sin engañarnos postulando que ella resolverá todos los problemas que se confrontan allí pues no será así. Cuando en Puerto Rico los ciudadanos nos comportemos más responsablemente y cedamos menos a la corrupción que arropa al país, cuando se atienden con valentía y generosidad las injusticias que conducen a la pobreza, cuando el debate público adquiera altura, cuando se traten mejor los ancianos, cuando los medios de comunicación dejen de responder a lo más flojo de nuestro carácter nacional y cuando se respete más la naturaleza, la educación dará un salto cualitativo y tendremos un sistema escolar de calidad… sin que necesariamente ocupemos alguna de las primeras posiciones en las pruebas PISA. La educación anda cogida de la mano de la posibilidad de estas transformaciones. Se tienen que atender juntas, pero es mucho más fácil expresarse sobre la educación con frases fundamentalmente frívolas que definir el arduo trabajo de hormigas que toda comunidad tiene que llevar a cabo para que su escuela florezca.
Los procesos educativos exitosos no son asunto de un día. Pintar una escuela a comienzos del año escolar, ofrecerles un taller a los maestros en los cuales se le hace entrega de equipo electrónico e inaugurar un nuevo laboratorio son eventos pasajeros. Aparecen las cámaras, todo el mundo sonríe y apenas uno o dos se percatan de que se acaban de asumir nuevas responsabilidades que implican más dedicación.
Desarrollar cariño por el estudio de modo que se sienta que es importantísimo sentarse a estudiar no resolverá mágicamente los retos educativos que confrontamos, pero junto a la concesión de la autonomía a las escuelas, es una apuesta más segura que la de, por ejemplo, volver a legislar, cuando no se ha implantado del todo la legislación que se aprobara hace ya quince años. Desde luego, desarrollar este cariño por el conocimiento es un asunto que tarda décadas. Es un proyecto en el cual todo el País se tiene que involucrar. Un buen maestro, según todos sabemos, puede impulsarlo, pero no originarlo. Antes tenemos que conseguir que el estudiante sienta que es importante estudiar. Este tiene que haber percibido en algún lugar que la lectura, sea frente a una pantalla o a un libro, es una actividad que le añade dimensiones importantes a su existencia. Tiene que llegar a sentir que recibe a cambio algo que no experimenta cuando se dedica a otros quehaceres. No es que entonces brinque de la alegría cada vez que tenga que estudiar pues no es así como lo sienten aun quienes logran desarrollar disciplina de estudio. Siempre hay que sobreponerse a la tendencia a hacer algo menos exigente. Requiere cierta fuerza de voluntad. Madres y padres, hermanas y amigos, cuando se da la cultura de estudio de la que hablo, respaldan tal voluntad. Quizás a ninguno de ellos les plazca estudiar, pero reconocen un valor extraordinario en quienes lo hacen.
Una cultura de estudio no exige que los estudiantes estén metidos en la biblioteca de la escuela todo el día. Tampoco implica que en la casa la joven o el joven no haga otra cosa que leer. ¡Ojalá fuera ese nuestro problema! Si viéramos más estudiantes metidos en bibliotecas llevando a cabo investigaciones, aunque fueran sencillas, o en sus casas preparando monografías, sospecharíamos que por fin comienza a transformarse el país y que en el horizonte se levanta la sociedad educada a la que se aspira. Tales escenas constituirían evidencia de que las propuestas de cambio de que tanto se habla comienzan a dar resultados. Pero no es así. Parece que no vamos más allá de las fotografías iniciales de algunos proyectos en los que se fomenta, demasiado formalmente, la lectura. Hay excepciones desde luego, como son las labores de décadas de las librerías heroicas de La Tertulia, la Librería Mágica y Norberto González. Y el proyecto Lee y sueña de la entonces primera dama Piti Gándara hace algunos años y el Festival de la Palabra de la escritora Mayra Santos. Si trascendiéramos las fotos inaugurales y proyectos como los de estas dos mujeres y la de los libreros Alfredo, Arnaldo y Norberto se multiplicaran como conejos, comenzaríamos a ver estudiantes por su cuenta, bajo un palito, o en el banco más aislado del patio, leyendo, abstraídos, construyéndose una interioridad resistente a las frivolidades nacionales. Desde luego, hay estudiantes que estudian, que le son fiel a lo que debería ser su vocación; son los que entran a las mejores universidades de la Isla. Pero debería haber muchísimos más, no para que pateen las PPAA, sino para que encuentren en sus estudios alegría y plenitud.
Si no los hay por montones es porque los mayores no hemos hecho del estudio un hábito, porque los que tomamos las decisiones no cultivamos lo suficiente la conversación más inteligente y demasiado pronto caemos en la broma que consideramos imprescindible compañía de todo lo que se dice. Esto no nos hace peores personas, pero nos aleja de consideraciones que pudieran nutrirse de comentarios menos frívolos y a la postre de pensar un poco más críticamente. ¿No aportarán a esto los locutores o mantenedores de nuestra televisión y radio? Estos no deberían ser tomados como modelos o ejemplos de nuestra expresión, pero lo son. Su apelación constante a la risa lo que muestra es incertidumbre, no que saben mucho. La programación radial matutina que una gran parte del país y sobre todo estudiantes que se dirigen a sus escuelas escucha por la mañana, repleta de comentarios e información trivial, contribuye más de lo que se piensa a esta ausencia de cultura de estudio que nos afecta. Los programas o los segmentos de chismes televisivos, de los que hay demasiados, no aportan menos.
Estamos pagando caro no haber desarrollado todavía esta cultura. No solo porque ello hubiera impactado positivamente en nuestra convivencia y porque pudiera haber generado la inteligencia tecno científica que un país como el nuestro necesita para alcanzar una saludable autosuficiencia. No nos engañemos. No es el status lo que no nos ha permitido desarrollarnos, ni al día siguiente del cambio de status vamos a ser capaces de utilizar nuestras inteligencias para hacer cosas que no hemos hecho en los últimos cien años. El entusiasmo de algunos, que no de todos, podría servir para impulsar algo la nueva configuración política, pero nos haría falta esa dimensión que aporta una tradición de estudio disciplinado. Esto es lo que tenemos que cultivar, como lo cultivan los grupos de estudiantes que nos representan en competencias internacionales y en los Estados Unidos, bien cantando o en áreas técnicas.
¿Cómo es que Javier Culson ha llegado a convertirse en uno de los mejores corredores del mundo? ¿Cómo fue que Justino Díaz llegó a ser uno de los mejores bajos del mundo? Quien aspira a la excelencia debe tomar conciencia pronto de las horas que a diario tendrá que dedicarle a lo que aspire a alcanzar. El mundo de los estudios funciona del mismo modo y si deseamos una educación de calidad mundial tenemos que fomentar que nuestros jóvenes, desde niños, quemen sus pestañas. Esto no ocurrirá con todos. Como en todos los países del mundo, un porcentaje significativo de los jóvenes no estudiará sino lo suficiente, más bien lo mínimo. Pero esta concesión a la realidad no nos debe incomodar. Lo importante es que les ofrezcamos las mejores condiciones de estudio a los que desean estudiar.
Insisto en que es el resto del país, no la escuela, el responsable de que una mayoría significativa de nuestros jóvenes no aprecie el estudio. Por eso todos esos llamados públicos a mejorar el sistema escolar se oyen huecos. ¿A cuenta de qué les pedimos que estudien? ¿Les creamos las condiciones para que sientan que estudiar es una actividad valiosa? ¿O se nos ve de lejos que nuestra insistencia en mejorar la educación es pura retórica? Cuando se haya cuajado entre nosotros una civilización de calidad y exista, entra tantas otras cosas, una cultura de estudios que le permita a los que les gusta y quieran estudiar hacerlo cómodamente, estaremos en camino.