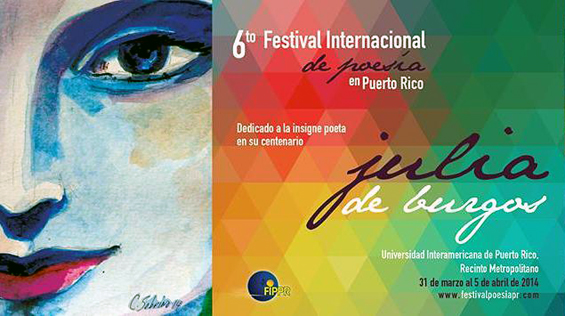Abbad y Lasierra y la Historiografía Puertorriqueña
De la Ilustración a la Modernidad
El resultado fue promisorio. Aquella nueva complejidad confirmaba la diversidad socio-cultural de los territorios del Imperio y sugería que lo “americano” y lo “indiano” debían comprenderse en sus propios términos. Desde mi punto de vista, con ello se legitimaba la “diferencia” sin que el reconocimiento implicara un acto de celebración de la misma. Abbad y Lasierra no fue otra cosa que un religioso español integrista como todos aquellos que durante el siglo 18 hablaron en torno a Puerto Rico. La tensión que percibía el escritor entre los de la banda de acá y los de la banda de allá o entre secos y mojados fue, quizá, su mayor aportación a la historia cultural del país.
Abbad y Lasierra estaba en mejor posición para llegar a ese tipo de conclusiones que, por ejemplo, los militares Alejandro O’Reilly (1765) o Fernando Miyares González (1775), por la naturaleza de su aproximación a Puerto Rico. De hecho, el componente “histórico” en el libro de Abbad y Lasierra es mucho más relevante que en aquellos dos autores. Sus observaciones culturales y sociales también. Los capítulos 1-19 configuran una “narración lineal” -al menos aspiran a ello- del pasado de la isla. Los capítulos 20-40 son una “descripción” del estado de situación y su potencial futuro. Los ritmos de la escritura cambian de una manera dramática pero mantienen un diálogo esclarecedor. Como contraste, basta pensar en las Noticias particulares de la Isla de San Juan Bautista de Puerto Rico de Miyares González en donde los capítulos 1-9 son una “descripción” del estado de situación, mientras el pasado histórico se reduce a “listas” de autoridades civiles y eclesiásticas. Lo “histórico” en Miyares González recuerda la labor propia de un logógrafo y un genealogista.
La “Historia Regional” producida por la Ilustración Española fue apropiada en el siglo 19 como la plataforma idónea para una posible “Historia Puertorriqueña”. Correspondió a una intelectualidad que oscilaba entre la mirada Neoclásica y la Romántica fijarle ese papel. Las razones para esa “elección” ideológica son varias. Por un lado, la obra de Abbad y Lasierra es la única mirada “totalizadora” escrita por un autor que, primero, se ignora y, luego al ser descubierto, se venera y se le reconoce el papel de precursor. Por otro, el hecho de que la escritura del religioso incluyera una síntesis de la naturaleza, de la vida civil y cultural de la región y que, además, ofreciera un balance material y sugiriese pistas sobre su potencial futuro, me parece determinante.
Por último, la bibliografía conocida sobre el pasado insular a la altura de 1850 todavía era escasa. El tono teórico del autor no dejaba de ser atractivo. Abbad y Lasierra hablaba con el lenguaje de las “Ciencias Sociales Emergentes” o, por lo menos, apelaba al mismo. El producto era versión de la “sociedad” que la explicaba a la luz de la “naturaleza” en que la misma se desenvolvía. Su concepción de la “sociedad” como un “organismo” más que evolucionaba de lo simple a lo complejo, era expresión de un consenso del siglo 18 que seguiría siendo funcional a lo largo del siglo 19 a la luz del Evolucionismo e incluso del Positivismo, expresiones más acabadas de la Teoría del Progreso dominante.
Todo ello hacía de Abbad y Lasierra un texto atractivo por su modernidad para los intelectuales del siglo 19 al momento de articular un discurso puertorriqueño sobre la puertorriqueñidad. El asunto encierra varias paradojas, por cierto. La primera es que no hubo voces criollas en la literatura histórica insular del siglo 18 y las que hoy se imaginan como criollas -Juan Troche Ponce de León o Alonso Ramírez- no eran comprendidas de ese modo. La segunda es que se trata de la voz de un cura y no la de un laico. La toma de posesión de la obra de Abbad y Lasierra y su transformación en un antecedente de la historiografía puertorriqueña fue crítica, cuidadosa y desigual. La consagración de Abbad y Lasierra como precursor fue producto de la intelectualidad puertorriqueña del siglo 19. La ausencia de consenso se manifiesta con claridad en la mirada de tres lectores excepcionales.
De la Historia Regional a la Historia Puertorriqueña
Cuando Alejandro Tapia y Rivera escribió el proemio de la Biblioteca histórica de Puerto Rico (1854) fue muy cuidadoso en su juicio probablemente por el hecho de que no estaba del todo claro respecto a quién era el autor de la obra de 1788. El manuscrito de la Historia… había estaba extraviado, por lo que en el breve texto introductorio, se acredita a un tal Abad (de la Mota), a la vez que se equipara con otro que sí conoce muy bien: la crónica de Gonzalo Fernández de Oviedo. Su crítica se circunscribió a un par de generalidades: apunta que es un texto “no exento de errores” y que su valor radicaba en que el autor había vivido “próximo a la época en que pasaron los sucesos”. Los comentarios son tan genéricos como los que producirían una lectura parcial de la fuente o una referencia de oídas. La valoración de la obra de Abad (de la Mota) por su cercanía a la “época en que pasaron los sucesos”, sintetizaba el prejuicio propio de Neoclásicos que valoraban el saber “alto” o “antiguo” como más verdadero que el “bajo” o “reciente”. Pero aplicado al autor de 1788, aquel hubiese sido una autoridad confiable sólo para el siglo 18. No hay que olvidar que para Tapia y Rivera, el siglo 18 era todavía el “pasado reciente” de una “modernidad” que había comenzado apenas en 1815.
José Julián Acosta y Calbo poseía un criterio más ambicioso hacia el 1866. El mismo provenía de una relación más íntima con el texto: lo conocía mejor que ninguno de su época. Para Acosta y Calbo se trataba de una obra “única” cuyos ejemplares eran “escasos y raros”. Su edición anotada y ampliada, llenaría un “lamentable vacío” bibliográfico e intelectual. El lector se encuentra ante el rito de paso que garantizaría a Abbad y Lasierra un lugar de honor en la Historiografía Puertorriqueña. A diferencia de Tapia y Rivera, Acosta y Calbo vería en la obra una “Historia de Puerto-Rico”. Pero se trata de una historia abierta o inconclusa que debía ser puesta al día al socaire de los progresos vividos la colonia. Sus objetivos eran claros. Aseguraba haber hecho un trabajo imparcial al afirmar que había sido “parco en emitir juicios”; y escribía con la intención de que el lector pudiese “seguir cronológicamente” el pasado colonial. La ansiedad por el relato limpio y lineal es tan obvia como en Tapia y Rivera. Por último, confiaba en que el lector obtuviese “lecciones morales y enseñanzas económicas” de la lectura.
Para Acosta y Calbo, Abbad y Lasierra era el “historiador” de Puerto Rico: el cura español había sido adecuado y puertorriqueñizado. La mirada no dejaba de ser cuidadosa: el comentarista lo catalogaba como “un criterio generalmente adelantado y no muy común en un hombre de su estado y su época”. Un cura del siglo 18 que se identifica con el preámbulo de la modernización tenía que ser algo notable. Acosta y Calbo, por último, colectiviza su lectura como antes lo había hecho Tapia y Rivera en el proemio de la Biblioteca…En su caso, agradeció a Julián Blanco Sosa y Calixto Romero Togores, dos Liberales Reformistas de tendencias moderadas y antiseparatistas. Su lectura es la lectura de su generación.
El contrapunto más sonoro lo ofrece Manuel Elzaburu y Vizcarrondo, quien fuera Presidente del Ateneo Puertorriqueño. En 1888, como parte de la conferencia “Una relación de la historia con la literatura” dictada el 20 de febrero, el autor afirmaba que “el historiador moderno en Puerto Rico todavía no había aparecido”. El argumento poseía sus mensajes secretos: aplicada aquella lógica cultural a Abbad y Lasierra, significa el deslinde de dos campos: ser Ilustrado no significaba ser Moderno. El siglo 18 ya no era parte de la historia contemporánea inmediata. Si bien Elzaburu y Vizcarrondo no ve el “historiador moderno” en Abbad y Lasierra, tampoco lo descubrió en Tapia y Rivera o Acosta y Calbo, quienes ya tenían una obra notable en ese campo intelectual.
El “historiador moderno” es un fenómeno cultural europeo que ya apelaba al “historiador nacional”. Pero para los intelectuales coloniales, ambos conceptos podía representar un problema. De hecho, Elzaburu y Vizcarrondo no ignoraba a Abbad y Lasierra sino que lo reducía o devaluaba a la condición de gran “historiador regional” de Puerto Rico, a la vez que tomaba distancia de aquel. Tampoco desconocía la obra de Acosta y Calbo a quien denominaba el “gran modernizador” por su lectura y anotación de aquel. Pero ser el “gran modernizador” no significaba ser el “historiador moderno”.
Me parece que es importante recordar que el contexto de Elzaburu y Vizcarrondo era distinto al de los historiadores de 1850 y 1860. En la década de 1880, sobre las cenizas del Neoclasicismo y el Romanticismo, se había impuesto el Positivismo. Su revisión de la imagen de Abbad y Lasierra era comprensible. Aquí la paradoja es otra: en el Puerto Rico colonial no podía hablarse de un “historiador moderno” ni de un “historiador nacional” mirando hacia la ínsula. La intelectualidad liberal y la autonomista veían al Puerto Rico criollo como un “gesto” de la hispanidad que debía seguir siéndolo, eso sí, bajo condiciones más equitativas. La intelectualidad liberal reformista y la autonomista, imaginaban que los puertorriqueños no sólo eran españoles sino que querían seguir siéndolo y que debían seguir siéndolo siempre acorde con la idea del Progreso.