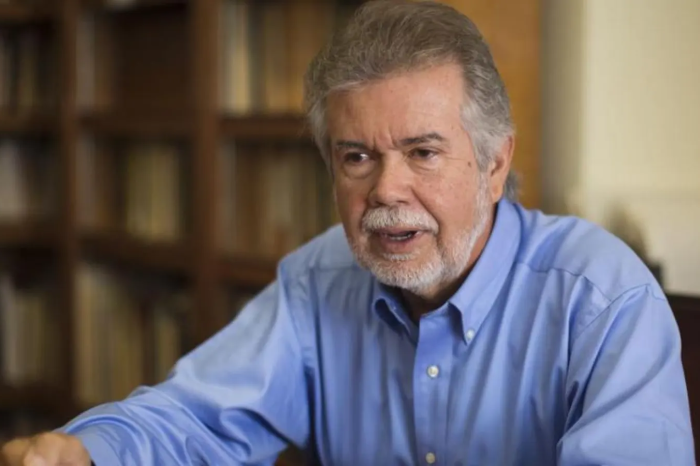Las venas del presente
 Hemos vivido mucho en los últimos años. Despidos masivos y afirmación de nuevas formas de precariedad laboral que han reconstituido nuestras identidades personales, de clase, comunitarias y profesionales. La evidencia, a veces extremadamente clara, de la descomposición filosófica y ética de las formas de gobierno en las que, desde que votamos en este siglo, habíamos depositado la fe como vehículo a la prosperidad social y económica de nuestro país. También hemos vivido el cuestionamiento y la transformación de distintos consensos que nos habían provisto una cierta estabilidad identitaria como “país”: entre ellos, se ha transformado la anatomía tripartidista de nuestro pensamiento político, que ha comenzado a dilatarse para multiplicar sus lentes; el silencio y la incomodidad cultural en torno a sexualidades diversas se han convertido en materia hablable, ya sea a través de actos de violencia o de actos de reconciliación; y la cómoda idea de que somos, por esencia, “un pueblo pacífico” -distinto a tantos otros países de Latinoamérica y el Caribe, con sus revoluciones, dictadores y guerrillas- ha dejado de acomodarnos. Incluso, el argumento de que luego de tantas décadas de infiltración de la cultura estadounidense en Puerto Rico, la “cultura puertorriqueña” sigue siendo un bastión de resistencia, se ha ido derritiendo: por una parte, se desmantela el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se estrangulan económica y políticamente diversos proyectos culturales locales y por otra, las producciones de los medios de comunicación estadounidenses han conseguido establecer tonos, lenguajes y formas para la comunicación en nuestras relaciones cotidianas. Hemos comenzado a vivir el rescate de espacios urbanos en retirada, como Río Piedras o Santurce, en un esfuerzo por crear espacios para lo común, o la comunidad -espacios para lo compartible- en donde la división capitalista y democrática entre lo “público” y lo “privado” los había hecho desaparecer. Y el viejo llamado a las armas de “estás con nosotros o estás en contra de nosotros”, sea para la conservación del “orden” o para la resistencia a él, ha comenzado a quedarse ciego y mudo ante la multiplicación de movimientos -de protesta, huelgarios o comunitarios- donde la diversidad de actores, alianzas y compromisos hace la diferencia. Hemos vivido cosas muy parecidas a muchos otros lugares en el mundo, en el Norte y en el Sur, en Oriente y Occidente, donde ya en la segunda década del siglo 21 muchas cosas han dejado de ser y otras tantas, han comenzado a existir.
Hemos vivido mucho en los últimos años. Despidos masivos y afirmación de nuevas formas de precariedad laboral que han reconstituido nuestras identidades personales, de clase, comunitarias y profesionales. La evidencia, a veces extremadamente clara, de la descomposición filosófica y ética de las formas de gobierno en las que, desde que votamos en este siglo, habíamos depositado la fe como vehículo a la prosperidad social y económica de nuestro país. También hemos vivido el cuestionamiento y la transformación de distintos consensos que nos habían provisto una cierta estabilidad identitaria como “país”: entre ellos, se ha transformado la anatomía tripartidista de nuestro pensamiento político, que ha comenzado a dilatarse para multiplicar sus lentes; el silencio y la incomodidad cultural en torno a sexualidades diversas se han convertido en materia hablable, ya sea a través de actos de violencia o de actos de reconciliación; y la cómoda idea de que somos, por esencia, “un pueblo pacífico” -distinto a tantos otros países de Latinoamérica y el Caribe, con sus revoluciones, dictadores y guerrillas- ha dejado de acomodarnos. Incluso, el argumento de que luego de tantas décadas de infiltración de la cultura estadounidense en Puerto Rico, la “cultura puertorriqueña” sigue siendo un bastión de resistencia, se ha ido derritiendo: por una parte, se desmantela el Instituto de Cultura Puertorriqueña y se estrangulan económica y políticamente diversos proyectos culturales locales y por otra, las producciones de los medios de comunicación estadounidenses han conseguido establecer tonos, lenguajes y formas para la comunicación en nuestras relaciones cotidianas. Hemos comenzado a vivir el rescate de espacios urbanos en retirada, como Río Piedras o Santurce, en un esfuerzo por crear espacios para lo común, o la comunidad -espacios para lo compartible- en donde la división capitalista y democrática entre lo “público” y lo “privado” los había hecho desaparecer. Y el viejo llamado a las armas de “estás con nosotros o estás en contra de nosotros”, sea para la conservación del “orden” o para la resistencia a él, ha comenzado a quedarse ciego y mudo ante la multiplicación de movimientos -de protesta, huelgarios o comunitarios- donde la diversidad de actores, alianzas y compromisos hace la diferencia. Hemos vivido cosas muy parecidas a muchos otros lugares en el mundo, en el Norte y en el Sur, en Oriente y Occidente, donde ya en la segunda década del siglo 21 muchas cosas han dejado de ser y otras tantas, han comenzado a existir.
Pero entender qué papel jugamos en todos estos procesos es una tarea compleja. No sólo porque, de por sí, sea complejo estar despierto a las fuerzas que conectan nuestras acciones cotidianas con la vida de procesos mayores que le cambian la faz a la realidad. Para nosotros, en Puerto Rico, es especialmente retante por la forma en que nos hemos planteado localizarnos en la historia; por la forma en que nos imaginamos en el pasado. Quizás por esa cualidad líquida, escurridiza y adaptable que adquiere la memoria histórica -aquella que al final se pone en palabras- en lugares donde tantas gentes, de tantas procedencias, condiciones e intenciones distintas han venido a encontrarse, nos vemos enfocados, o seducidos, por el mundo de lo que habría sido posible. Las dudas y las esperanzas que se encienden son tan poderosas que nos retienen, fascinados, buscando entre espejos alguna luz que brille más que las demás; una que esclarezca, al fin, algún misterio de lo que somos. Pero a veces el hechizo es tanto que adormecemos el presente, esperando un veredicto del pasado que nos autorice a vivir lo que queremos. O que nos autorice, tan siquiera, a catalogar como “real” lo que vivimos, como material de la memoria. Y en cierta medida, posponemos reconocer nuestra participación en el flujo de eventos y procesos que construyen el mundo, hasta tanto se esclarezca ese asunto de nuestra “memoria” colectiva, de eso que “verdaderamente somos” (el problema en el país, se dice con frecuencia, es “la falta de memoria”). Sin dar cuenta de que, especialmente en países como el nuestro, esa es una tarea imposible. Sin atender a que, de cualquier modo, somos parte de lo que sucede.
Desde ese letargo, a veces cómodo, a veces incómodo, soñamos con el evento que nos haga “despertar”: la revolución que nunca ha llegado, la crisis que algún día nos abrirá los ojos; un “despertar”, político o espiritual, dependiendo de quién lo convoque; el fin de la colonia o de la “ola criminal”; la reducción del precio de la gasolina o en la tasa de desempleo; o ese tiempo “donde las cosas estén mejores” y podremos, finalmente, actuar. O enfocamos nuestra energía política en el “estatus” -un estado, una posición- algo estático, que sólo puede serlo en la medida en que se extraiga de las fuerzas, siempre vivas, que lo producen. O podemos quedarnos secretamente esperando a que se descubra algún nuevo acontecimiento heroico en nuestro pasado, nuestro lugar en alguna efeméride, en algún cartel (en las Olimpiadas o en el espacio; en los Grammys o en Las Vegas) para sentir que latimos con el mundo. Como si continuamente buscásemos mundos de posibilidades abiertas, de lo que pudo haber sido o de lo que podría ser, que nos rescaten de la imponente presencia del presente vivo.
Y sin embargo, hemos vivido experiencias irreversibles mientras esperamos. Ha cambiado la química de lo que somos. Eventos que parecería posible olvidar, por lo poco que duraron o lo lejanos que nos parecen, muestran cada vez con más pertinencia las huellas que han dejado: desde la violencia que transforma sus patrones, hasta la solidaridad que alcanza nuevos límites. ¿Cómo podemos entonces, hablar del cambio? ¿Cómo reconocer aquello que ha dejado de ser lo mismo, lo nuevo que se disfraza con la apariencia de lo viejo? Y sobre todo, quizás, ¿cómo hacerlo sin reducir el relieve de lo que estamos viviendo? Porque al fin y al cabo, somos muchos los que procuramos historiar el presente: escribiendo o leyendo las noticias, decidiendo qué estudiar o en qué trabajar, recontando historias una y otra vez; buscando ser parte de algo, procurando qué recordar, olvidando sin darnos cuenta. Pero a menudo, entre la ansiedad o la duda del pasado y la prisa por entenderlo todo, comprimimos la amplia gama de emociones que nos puede vincular con el presente. Entonces, lo miramos con el lente de una utopía frágil que se acerca, o con profunda desesperanza, y recibimos los eventos con euforia o con rabia, con indiferencia o con desilusión. Entre el optimismo y el pesimismo, el conformismo o la rebeldía, se nos agotan los superlativos y en el medio queda distendida, como una laguna tranquila, la posibilidad de mirarnos en el espejo.
¿Qué hacer cuando lo esencial parece ser imperceptible a nuestros ojos, acostumbrados a luces y contrastes más intensos? ¿Cuando un día nos parece igual al anterior; un evento, casi lo mismo que otro? ¿Cómo lidiar, más aún, con la sensación de regresar a la normalidad luego de vivir algo que debió haber “hecho historia”? ¿Cómo enfrentarnos a ese horizonte de frustración que a menudo se anticipa cuando hemos invertido, por mucho tiempo, tanto esfuerzo en “el cambio”?
Es trabajoso encontrar palabras para lo que nos frustra, lo que nos frena o nos desilusiona. A menudo son ellos: la frustración, la rabia, la desilusión, y a veces la rebeldía, estados sin palabras, justo por la incomodidad de mirar a la cara eso que nos perturba. Igualmente difícil es reducir los decibeles del entusiasmo o el optimismo ante lo que nos inyecta de esperanza, para escuchar las voces suaves y más tranquilas que dictan el verdadero ritmo del cambio. Más complejo todavía es retirar cada uno de estos estados como categoría de nuestro pensamiento, para contemplar, en una mirada amplia, lo inconteniblemente vivo de todo proceso, lo irreversible de cada segundo vivido en la historia del mundo. Las emociones son guías hacia lo verdaderamente importante, pero sólo revelan la profundidad de su contenido cuando les permitimos abrirse, tranquilas y sin prisa, como una gota de agua que aumenta el lente de la realidad.
En ese momento de precisión en que suspendemos, por un momento, nuestras expectativas de lo posible y lo deseable, de lo necesario o lo irremediable, cada segundo empieza a palpitar con fuerza propia. Y lo que se llama destino se revela como un producto vivo y frágil, con las mismas dudas y certezas que nosotros mismos. Entre las cortinas de las predicciones y las advertencias repetidas, podemos ver cómo la historia, que aunque a veces ande en círculos, no se puede repetir a sí misma, se detiene de vez en cuando para reconsiderar su rumbo. Cuando nos abrimos de tal manera al presente, a la densidad de sus procesos, más allá de su simplificación como utopía o como desgracia, le devolvemos también la vida al pasado y al futuro; porque todos son parte del mismo aliento. Ese es también el punto en donde todas las ansiedades de lo posible (lo que podría y lo que pudo haber sido) se disuelven en el encuentro con la materialidad de lo que es. En este momento también, con el agua tranquila, podemos mirar nuestro reflejo. Sin necesidad de una utopía para vivir con fuerza. Sin necesitar la rabia para mantenernos despiertos. Sin optar por la desesperanza o la indiferencia para no cansarnos.
Quizás eso es lo que le llaman madurez.