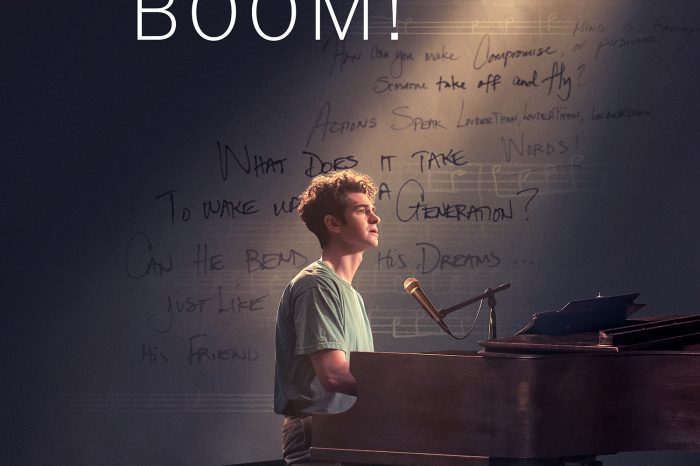Memorias de la fruta

Recuerdo el vocabulario de aquellos encuentros: clamidia, sífilis, herpes. Todas ellas me parecían palabras sonoras, hermosas, un poco místicas incluso; hasta que las imágenes gráficas de sus significados hicieron el trabajo de despojarlas de toda posible lectura digna. Esto era preocupante, pero jamás tanto como la posibilidad de quedar embarazada. En la escuela de mi pueblo hubo un “brote” de embarazos adolescentes. Era común ver a muchachas de mi edad, o un poco mayores, con sus uniformes escolares cuadriculados, adaptados a la forma física del embarazo. Pasaba a todos los niveles. En las noticias leí la historia del alcalde de mi pueblo, quien pronto sería padre por primera vez y la madre de su hijo era una joven de 15 años de una de las escuelas superiores del pueblo. A él casi nadie lo atacó.
Todo nos recordaba que había que temer. La posibilidad del embarazo estaba cada vez más cerca. Recuerdo cuando una de las jóvenes que tomó las clases de catecismo conmigo quedó embarazada. Los adultos que conocía dictaron la misma sentencia: se echó a perder. Como si la posibilidad de vivir dependiera de tu capacidad de tener las piernas cerradas, como si tu existencia –tu pureza (valor maldito), tu dignidad (cuánta manipulación) y tu lugar en la sociedad (cuánta doble moral)– estuviese sujeta a un solo instante.
Era curioso, nadie nunca hablaba de los padres de esos niños en el proceso. Ningún hombre estaba amenazado de “echarse a perder” si embarazaba a la noviecita. Cualquiera podría pensar que el sexo nada hacía a los varones. Lo natural era interpretar o asumir que las niñas éramos un ente pasivo, una cosa a la que le pasaban cosas y el único papel que podíamos asumir en el proceso era el de decir que no con firmeza y si ese no fallaba, darse por perdida. Me inquietaban todas estas cosas, me aterraba crecer y tener que vivir para la defensa de una amenaza que no entendía muy bien. Y la verdad yo, ese verano del 1996 lo que quería era patinar, no andar con tantas tribulaciones. Acababa de cumplir 12 años y por fin había heredado los patines de línea de mi hermana.
Junto a un pequeño grupo de amigos y amigas de la escuela, fui invitada a pasar un fin de semana en un apartamento cercano a la playa. Cualquier cosa que implicara ir a San Juan era todo un evento. Fuimos emocionados y yo llevé mis patines.
Salí con una amiga a patinar en la mañana por la zona, ensayando un poco de aquella libertad que niños y niñas de esa edad teníamos en el pasado. Nos sentíamos grandes. Una nena de Aibonito y otra de Cidra, ¡patinando por el Condado!
No habían pasado cinco minutos desde el inicio de nuestro recorrido, cuando dos muchachos un poco mayores nos pasaron por el lado, nos miraron de arriba abajo evaluando cada recoveco de nuestros cuerpos y se dijeron el uno al otro, pero mirándonos directamente: “Dale un par de añitos más”.
En ese instante entendí lo evidente, muy pronto llegaría el tiempo de la fruta. Muy pronto la libertad se parecería demasiado al peligro. Lo peor de todo es que en ese momento y a los doce años, me pareció la gran cosa que eso hubiese pasado. Que un hombre pensara que mi amiga y yo teníamos el potencial de ser guapas en el futuro, de ser consideradas dignas de miradas y atención, era emocionante, importante. La niña que fui se sintió bien, halagada. Lo triste sería que nadie te gritara en la calle, pensaba. Lo incómodo sería no cumplir el destino que otros habían escrito por nosotras.
Por suerte, crecer, también es reescribirse. Por suerte, crecer, es preñarse de una misma y parirse por fin, sin tantos temores, sin tantos absurdos, libre por fin de tantas ideas taladradas desde siempre. Caerse del palo de puro madurar.
II.
El primero fue un experimento. Me incomodaba sentir la tela entre medio de mi pecho y la camisa, pero mi mamá me explicó que había que ponérselo, que una no podía andar así con los pezones expuestos porque no iba una a saber a quién provocaban. Con aquel primer brasier, que era casi una camisilla corta de tamaño mínimo (doble A) me quedó claro que la mayoría de las decisiones que se tomaban respecto a mi cuerpo: cómo se veía, cómo se movía, cómo se vestía, no tenían que ver conmigo sino con el modo en que otros podían controlar los suyos. Mi cuerpo estaba sujeto a los humores de otros cuerpos.
No protesté. Me lo puse. A esa edad uno siempre quiere crecer. Hasta que se da cuenta de que es una trampa.
El segundo llegó cuando me empezaron a crecer los senos. Era uno sencillo, copa A que–como casi todo– le heredé a mi hermana mayor. Recién había superado la primera crisis existencial de la niñez. Pues, sucedió que cuando fui a cumplir diez años me dio una especie de ataque de nostalgia. ¿Cómo era eso de que a partir de ese momento iba a tener una edad que tuviese dos dígitos? El salto a la decena me parecía cuántico, intimidante, preocupante. Sospechaba, o más bien sabía, que muchas cosas cambiarían, que mi cuerpo no sería el mismo y con los cambios vendría mucha menos libertad. La certeza de que se perderá libertad siempre aterra.
Por eso no me sorprendió mi reacción, cuando me eché a llorar desconsoladamente al ponerme aquel brasier Copa A. Por encima de mi camiseta de niña se veían los senos asomándose ya, agarrando forma. Miraba hacia abajo y ya no veía mi ombligo. Estaba cambiando. Emanaba más olores. A veces a fermentos, otras a podredumbre y de vez en cuando, a un tipo de dulzor que no había percibido en la vida. Nuevas sensaciones vendrían después. Nuevas formas también. La panza redonda de la niñez se convertiría en cintura. La madurez traería consigo carnes más blandas, zonas más pulposas y el instalado temor de que el cuerpo que se habita está bajo asedio por naturaleza. Por suerte, crecer también es redefinir lo natural.
III.
Tengo un tatuaje en mi cadera izquierda que lee: “Fuego soy apartado y espada puesta lejos”. Me marqué esas palabras en el año 2007, sin saber que ese mismo año la poeta nicaragüense Gioconda Belli publicaría un libro de poesía con esa misma frase como título. Pero así son las ideas, flotan y la gente las atrapa como puede. En aquel tiempo, ella –poeta inmensa, mujer sabia– tenía palabras propias. Yo apenas pude hacerlo en tinta y carne.
La frase es un fragmento del famosísimo monólogo del personaje de la pastora Marcela, que aparece en la primera parte de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de La Mancha. La historia es fascinante. Don Quijote y Sancho van en sus andanzas y se detienen a escuchar lo que comenta un grupo de personas en medio del funeral del pastor Grisóstomo, quien se había suicidado ante el rechazo de Marcela a sus requerimientos amorosos. Todo el mundo la culpaba de la muerte del joven y estando Don Quijote allí, llega Marcela a defenderse. En lo que se considera posiblemente el primer monólogo feminista de la literatura en español, Marcela deja claro algo impensable en la literatura y en la sociedad de la época: su derecho a decidir su vida y destino libremente. En este monólogo Marcela, en su propia voz –que no es poca cosa–combina opuestos en resistencia: lo pastoril con el raciocinio y la mujer con la libertad.
A lo largo de los años he vuelto una y otra vez a este texto y siempre me sobrecoge igual, tanto o más que cuando lo leí como estudiante y decidí sentenciarme la piel con esa idea. Pues, aunque sea penoso, la realidad es que aún en el 2007 –y hoy para tantas mujeres (en el sentido amplio de la palabra debo decir)– la posibilidad de decidir en torno a su vida, futuro y acciones es una acción tan revolucionaria como ilustraba aquel monólogo cervantino.
¿Cuántos Grisóstomos no hay por ahí que no le perdonan a una mujer el que rechace libremente sus avances? ¿Cuántos Grisóstomos no hay por ahí a quienes la sociedad contemporánea defiende “porque ella le obligó” a cometer algún crimen tal y como la sociedad del tiempo del Quijote defendió al Grisóstomo original? ¿Cuántas Marcelas no hay por ahí hoy día todavía argumentando su derecho, defendiéndose del juicio de la gente por la osadía de querer vivir su vida a su manera? Solo una sociedad que considere que las mujeres, sus cuerpos y sus vidas, son materia de canjeo puede continuar defendiendo a hombres que infligen daño a otros, a otras y a sí mismos, porque son incapaces de aceptar el que una mujer no les pertenezca. En ese sentido hemos cambiado tan poco.
Ahora, si se trata de Marcela como una anomalía, ahí sí que hemos crecido. Somos muchas más las hijas, las frutas rebosantes de ese árbol de palabras que es ese monólogo en la literatura. Sembrada está su raíz en nuestras conciencias, preñadas están sus ramas para saciar nuestra siempre feroz hambre de libertad.