Oro negro debajo de las calles de Wall Street

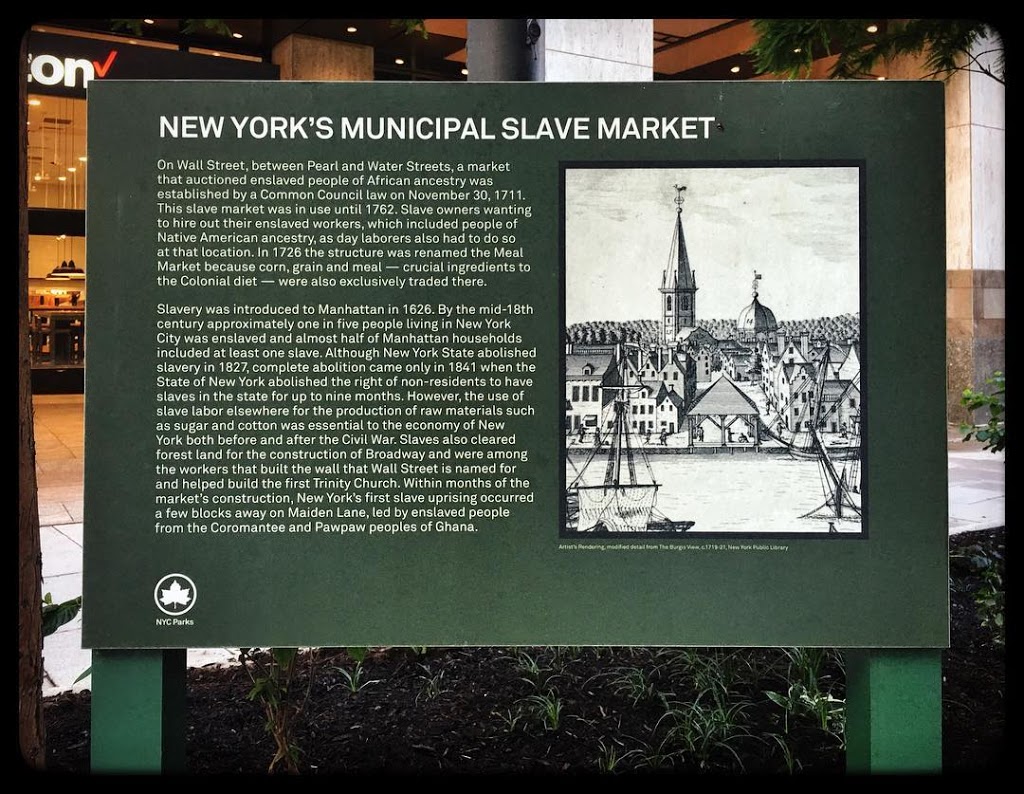
No es secreto que el dinero habla y que la industria cinematográfica y los bancos están en manos de quienes nos hacen llegar sus historias. El dinero crea esa posibilidad de contar. En febrero hacemos un llamado para recordar a las «personas de color» que llevan la sangre de esos esclavos. Hay un adn (dna) irresuelto que todavía llora y sufre vejaciones sutiles en la cotidianidad. Cuando quieran saber qué trato recibían y reciben estos seres humanos miren el documental «Dominion» del director Chris Delforce (película que reúne a muchos artistas de la cámara para contar una historia de crueldad por parte de la industria de la carne). Con las historias de anoche, como parte del Mes de la Historia Afroestadounidense, no pude dejar de pensar en el hecho de que alrededor del mundo esto sigue ocurriendo. No es una historia del pasado, simplemente que, a pesar de los medios sociales, no nos enteramos o no queremos enterarnos. La esclavitud se practica ahora, principalmente, como prostitución y no se traen a los esclavos de África, se va a África y allí mismo se les esclaviza.
Me llena de esperanza, sin embargo, saber que tarde o temprano podemos rendir cuentas y dar homenaje a esas vidas que no pudieron regresar a su nación. La puerta de regreso se construye en este lugar sagrado en Manhattan. En las Naciones Unidas existe otra puerta dentro de una nave escultórica triangular para representar esas embarcaciones atlánticas. Dentro se muestra un cuerpo en la postura en que se les obligaba a l@s esclav@s a estar, dormir, morir entre excrementos, lágrimas, sudor, orín, sangre. El cuerpo y rostro indefinido se supone que represente a un hombre, a una mujer o a un niño. Sí, venían niños, y bebés que nacieron y sirvieron como anzuelos para pescar en alta mar. Por eso, he usado la @ porque la esclavitud se representada generalmente en la imagen del hombre esclavo. Como bien mostró Toni Morrison con su novela Beloved, ¿por qué esa mujer esclava, luego libre, decide matar a sus hijos? Tal vez, se me ocurre pensar como lectora, porque fue la manera en que la madre enloquecida entendió que salvaba a sus hijos de la esclavitud.
Termino con una invitación a leer el discurso de amor y libertad de los negros norteamericanos. No solo desde el título Morrison habla del amor, Beloved, sino Martin Luther King, amigo de Gandhi, y James Baldwin quien, después de sobrevivir actos de violencia y crueldad, nos cuenta: «Escribir ha tenido un efecto positivo para mí como persona; la literatura me ayudó a no odiar a nadie». Es la rabia trascendida para poder hablar de manera elevada y humana. Es más, para trascender de lo negro al no color. Esa identidad utópica en construcción.
En el mes de la esclavitud hay negros y negras. El Caribe es la puerta de regreso a muchas realidades hasta el día de hoy cuyo modelo esclavista negro yo puedo identificar en lo blanco y un repertorio de colores muy complejo. Les hablaré del lugar que más conozco. Y si ya no quieren leer más, pues, gracias y anímense a por la puerta de salida de esta nota. Escribo hoy día 12 de febrero, día del nacimiento de Lincoln, presidente con el cual se abolió la esclavitud en los Estados Unidos.
Oro en blanco y negro y a todo color
Como puertorriqueña y caribeña este discurso sobre la negritud me resulta igualmente propio. «¿Y tu abuela, ahónde táh?» es la pregunta acerca de nuestra negritud interior que no se revela a simple vista por el color de la piel. Ejemplo, Luis Palés Matos, creador de la primera poesía negra. Por ser blanco se le reduce a la nada en la historia de la poesía y las letras llamadas de la negritud. ¿Y qué me dicen del Premio Nobel Derek Walcott con sus hermosos y grandes ojos verdes en fondo negro? Palés Matos es un ejemplo de aquellos que no tuvieron derecho a formar parte de la literatura negra de El Caribe ni de la de los Estados Unidos ni de la de Hispanoamérica. No había cómo ubicarlo, definirlo, explicarlo o justificarlo. Los hispanistas del Caribe se sentían incómodos como bien señala el traductor de Palés Matos, Julio Marzán. Y los negros se sentían igualmente sin representación exacta. Eso es una colonia. Un lugar que no pertenece a nada ni a nadie porque es una especie de patito feo, híbrido e indocumentado. Digamos que es una utopía invertida. Esta visión tan estrecha basada en el color o «la raza» también es necesario señalarla. Su complejidad nos pone grilletes. No somos libres, y los que no han vivido en una colonia que fue esclavista negra no tiene idea de la herencia que se ha perpetuado hasta el presente en un estado colonial de blancos, mulatos y mestizos. Somos esclavos a los que se le impuso una esclavitud moderna, dentro de un imperialismo sofisticado que intentó no tomar por modelo los modelos esclavistas que enfrentó Lincoln, el héroe emancipador de la esclavitud en los Estados Unidos que nace en un mes de febrero, sino los del fingimiento al representar y alardear con los llamados ideales democráticos bien expuestos en su constitución.
Entonces en vez de doblegar, dominar, esclavizar USA convence, atrae, seduce, negocia para engañar detrás de la puerta. No me lo crean a mí. Revivan libros como el de Las Venas abiertas de América Latina de Galeano. Un escrito elegante que pone en evidencia todas las sutilezas de la mentira. Estados Unidos se ha servido de la palabra y ha manipulado los resultados de la narrativa colonial. El supuesto «Commonwealth» de Puerto Rico y otras colonias del mundo funciona como el corazón de la esclavitud colonial moderna y de todo el Caribe. Aquellos que han estado en Cuba en los tiempos de Fidel saben muy bien a qué me refiero sobre todo si han vivido, no como turistas de paso, en otras partes de ese territorio de El Caribe. Puerto Rico es uno de los estados coloniales más antiguos del planeta. Tal vez ya sea el único y las oficinas del «Comité de la descolonización de las Naciones Unidas» tenga que cerrar sus puertas porque somos los únicos a los que sirven, si es que sirven (de algo). Si la sangre de la que habla Galeano les anima a entender un poco de lo que hablo, los invito a explorar, como primer botón de muestra, «La masacre de Ponce» de Puerto Rico.
De este modo, antes de hablar de las comodidades y beneficios de la Gran Colonia de Puerto Rico, antes de tener celos o menospreciar a los boricuas en la luna lean, por favor, algo de historia. Incluyan después de la Masacre de Ponce, la Masacre del Cerro Maravillas. Luego, pueden ampliar la historia con las hazañas de los pescadores Vieques y la Marina estadounidense. Tres hitos, un buen comienzo, lleno de acción de película o como ver a un David y Goliath en los mares del trópico.
Hemos vivido otras formas de esclavitud, ciertamente, y por ello se han perpetuado. Cuando no se es negro no se entiende de qué esclavitud estamos hablando los caribeños «blancos». No somos libres, ni nos han dejado practicar el sentido pleno de la libertad territorial, autónoma, como otros pueblos que estrenaron dignidad en el siglo XIX con las independencias por toda Latino América. Este mes no solo es de los negros sino de todos los que se identifiquen con las variantes y herencias de todas las esclavitudes imaginables y vigentes.
Entremos por otras puertas de regreso y de otros lugares donde todavía se abren esclavitudes negras, blancas, amarillas. Algunas como Dakar o las zonas rojas de prostitución infantil y de trata de mujeres tan cercanas a nosotros como en el Caribe hispano y Haití. Esas son zonas más fácilmente identificables y estudiadas, no por eso conocidas. Las otras son como los fenómenos de grupos humanos desplazados y sin territorio. Esos rostros sin leyenda y narrativa hasta que llega un Ai Weiwei y nos muestra el flujo de los desplazamientos humanos, o viajamos en las Crónicas de JR a través de la fenomenal exhibición e instalaciones en el Museo de Brooklyn. He querido, pues, darles un tour a través de la mirada de una niuyorquina que no niuyorican, una latinoamericana que no latina. Sin dejos de superioridad o inferioridad sino para decirles que después de 30 años viviendo en esta ciudad ya no sé de dónde soy. No nací ni me crié en NYC. No es ni bueno ni malo. Es tan maravilloso como saber que fue en Nueva York donde se reunieron los héroes de las independencias del Caribe español como Hostos y Martí. Es tan maravilloso como saber que, si bien los puertorriqueños no hablan el mejor español del mundo, cuando comparo con los italo americanos o irlandeses confirmo que hemos tenido la suerte de seguir entendiendo y hablando, bien que mal, a los latinoamericanos que tanto juzgan eso de la r por la l pero no el che italo porteño que al decir «Vení, bailá» me ponen a temblar. ¿Es una invitación o es una orden? Lo digo con humor y mucho respeto. Es aquí en esta ciudad donde Piazzola le abrió las puertas al tango antes de regresar por la puerta ancha. Hizo el tango neoyorquino si lo pensamos bien, el que detestaba Borges porque no podía aceptar un tango de arrabal ni de ciudad. Por lo cual, esta es una ciudad que va destruyendo poco a poco muchos juicios aprendidos y nos entrega otros nuevos. Una ciudad que se ama y se odia a la vez, de grandes matices, pero muchas veces preferible al nepotismo, clasismo y corrupción hispanas. Y ríase la gente. Nada es tan blanco ni negro que deba tomarse demasiado en serio y no podamos, al final, sonreír y abrazarnos. Me da gracias pues es ahora cuando siento que me nacen ojos para ver con otros ojos: «I am living when I am leaving». Me quedo cuando me voy, diría un místico.













