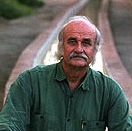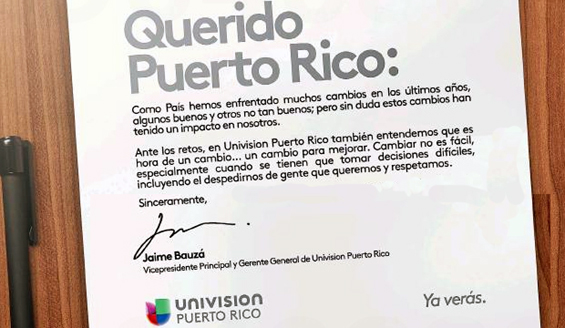Profanities 101
Convengamos entonces que el insulto es otra de nuestras prerrogativas y exclusividades humanas, como la contaminación ambiental y las tarjetas de crédito : Homo sapiens, Homo ludens, Homo insultantis (?). Aunque para hacerlo empleamos fundamentalmente las palabras, también nos insultamos mediante una batería de gestos puntuales, más o menos compartidos por las diversas culturas: bofetadas, escupitajos, sacar la lengua, hacer la peineta, etc. Algunos son tan universales que los representamos en la web con un emotricon. Es el caso de dar el dedo, el del corazón (que nada tiene que ver aquí con esa noble víscera). Otras variantes de lo mismo son más regionales, como el rotundo “corte de manga” a la italiana y la muy explícita “higa”, donde el pulgar –obsceno y juguetón– asoma por entre los intersticios del puño cerrado. O el gesto a dos manos acompañado de un sonoro YESSSS con el que nuestros jóvenes celebran cualquier triunfo —no hay más que mirarlos para entender qué representa.
En esto del significado regional versus universal, hay algunas importantes discrepancias de significado cultural que pueden resultar harto peligrosas. Se me ocurre un ejemplo particularmente notable. Hemos visto en la película “Braveheart” cómo las huestes de aguerridos escoceses que luchaban contra el rey Edward “Longshanks” de Inglaterra en el siglo XIII (resentidos antepasados de los que hoy perdieron el plebiscito de marras) se mofaban del enemigo mostrándole el culo. Gracias sin duda a la facilidad con que podían alzarse el “kilt”, inventaron el “mooning”, ese equívoco gesto de agravio que en otros lares constituye una provocación de muy distinta índole. Más bien una invitación, un convite gay a lo que en la jerga de los servicios sexuales en la página de clasificados se conoce como “griego”. Fuera de los ámbitos de la cultura anglosajona se debe ejercer mucha cautela con este gesto. Tampoco se aconseja emplearlo en la cárcel –quede advertido Mel Gibson por si alguna vez cae preso. Aun en la época de Braveheart dudo mucho que a otro guerrero que no usara falda escocesa se le hubiera ocurrido jamás desafiar a su enemigo de tan extraño modo. O tal vez sí, pero con otro propósito. El equivalente para nuestra cultura mediterránea de aquella chunga masculina sería un gesto, si se quiere, inverso. El macho de estas menos frígidas regiones se agarra el paquete con ambas manos, adelanta la mandíbula y lo ofrece a su enemigo con un golpe de pelvis a lo Elvis (Presley). ¡Toma de aquí! Pero jamás se agacha, ni para recoger el jabón.
Pero lleguemos por fin a las palabras. Esas armas arrojadizas verbales que lanzamos a los otros para insultar no son meramente actos de agresión o defensa, como sucede en el reino animal; también responden a una necesidad de humillar al adversario y herirlo en su dignidad. Es un acto eminentemente social, como lo es la lengua misma en que se expresa, y para lograr su objetivo es necesario entendernos. Tanto el emisor como el receptor –ofensor y ofendido respectivamente– deben compartir todo un sistema de sobrentendidos más allá de las palabras: una cultura común, requisito indispensable para su eficacia. Los insultos que intercambiamos a diario con el prójimo resultan inofensivos si éste no comparte el mismo subconsciente colectivo –igual que sus hermanos mayores, los maleficios y conjuros de la magia negra Ya podían los hechiceros de Shaka Zulu lanzar su más poderoso fufú contra las tropas británicas, lo que no impedía que estos siguieran masacrándolos alegremente con el fuego cruzado de sus fusiles de repetición. Así, no tendrá mucho efecto llamar cabrón a un francés o a un escandinavo porque en su cultura la dignidad y el honor masculinos no están dramáticamente ligados a la fidelidad conyugal de sus consortes —como sucede en el mundo hispano tradicional, por ejemplo, o el mundo árabe.
A un amigo mío, holandés, de paseo en Puerto Rico, le gritaron “cabrón” desde un coche por ir despistado en la carretera y provocar un tapón. Cuando le expliqué lo que significaba le hizo mucha gracia. “¡Pero si yo ni siquiera soy casado!”, comentó con candorosa ingenuidad. De igual modo, un insulto chino como cao ni züzöng shibà dai (maldigo a tus ancestros hasta la décimo-octava generación) caería en el vacío en sociedades con gran movilidad como los Estados Unidos, donde la mayoría de las personas nada más se acuerda de sus familias el día de Thanksgiving y sólo maldice a los ancestros (los suyos propios) si le toca pagar la cuenta del geriátrico.
Resulta evidente, también, que los insultos necesitan formular algún tipo de blasfemia para tener mordida, y su fuerza dependerá del lugar que ocupe en el imaginario colectivo establecido aquello que se envilece –lo que cada cultura tenga en más alta estima o por sagrado. Si no fuera España un bastión tradicional de la religión católica, es improbable que los españoles dijeran que se defecan en la Hostia, en Dios o en la Virgen cuando se enfadan. De igual modo, si no estuviera tan valorada la gastronomía en la cultura china, dudo que pudiera existir existir un “taco” que remita tanto al barroquismo culinario como llamar a alguien ow lun jhew hai (verga de un buey guisado en la vagina de una marrana).
Un somero recorrido por los tacos, palabrotas e insultos de uso en diferentes culturas nos brinda una instantánea, en negativo, de su idiosincrasia visceral más profunda –así como de algunas de sus peculiaridades y circunstancias. Propongo enfáticamente su estudio como requisito para el programa de intercambio universitario europeo Erasmus. “PROFANITIES 101” –en inglés, lingua franca de nuestros días.
A continuación van algunas joyas de la inventiva popular, barajadas al azar. Comenzaré por mi lengua materna, el húngaro o magiar, una lengua no indoeuropea que llegó a Europa alrededor del siglo IX, a caballo. Este dato es importante por lo que sigue. El insulto más común en mi dulce patria de nacimiento es Lófasz a seggedbe –tan común que hasta se abrevia con siglas por escrito– cuya traducción en lenguaje formal sería “pene de caballo en tu ano”. Evidentemente, el pasado ecuestre de aquellos que asolaron la cuenca del Danubio hace más de mil años sigue vivo en el genio de la raza magiar: LFS.
Cuenta la leyenda que una parte de los invasores siguió hacia el norte y se estableció en lo que hoy es Finlandia. En suomi kieli, su lengua ugro-fínicaemparentada con el magyar, tampoco faltan palabrotas de grueso calibre que abren pequeñas ventanas a su particular experiencia de pueblo pastor confinado a aquellas heladas latitudes. Le mientan a uno la madre diciendo Altisi nai poroja (que fornica con un reno), y para mandar a uno “pa’ buen sitio” tienen una expresión surreal: Sukski vittuum (métete esquiando en una vagina).
De todas las sorpresas que me deparó mi modesta investigación, sin embargo, ninguna como el caso de los Inuit (llamados en tiempos de political incorrectness “esquimales”). En su lengua, el Inuttitut ¡no existen las palabrotas! Según el White Bear’s blog, ninguna palabra se considera, en sí misma, tabú o malsonante. Todas se emplean en forma completamente neutral en la vida cotidiana, reducidas a su pura función denotativa. Y no es que pequen por omisión. Por el contrario algunas palabras son sumamente elocuentes, más que las nuestras si se quiere. La palabra “esposa”, por ejemplo, tiene la misma raíz que el verbo copular, fornicar, unirse sexualmente –y me pregunto si será cierto aquello de que ofrecían la doña a los viajeros como una forma de hospitalidad. Los Inuit cuando se enfadan en lugar de maldecir recurren a los gestos y a los tonos de voz, no a las palabras. O si no, los de nueva generación echan mano… ¡al inglés! Unos misioneros preocupados por la contaminación de sus buenas costumbres les sugirieron el esperanto, pero fue en vano. De todos modos no hubiera hecho una gran diferencia: los jóvenes Inuit estarían diciendo Fiku vin! en lugar de lo que ya sabemos –muy poca imaginación la de los esperantófonos (?)
En fin, la lista de curiosidades a la hora de decir palabrotas parece interminable y gran parte de ellas se renueva con cada generación. Casi siempre consisten de juegos de palabras y sustituciones metafóricas donde cuyas claves remiten a un determinado imaginario cultural. Un insulto en chino cantonés es llamarte 250, er bai wu, la mitad de una antigua unidad de medida equivalente a 500. O sea, que te falta un hervor y no te enteras, que eres tarado –- half baked en inglés. Otro es llamarte “huevo de tortuga”, Wang bä dàn —que nada tiene que ver en este caso con la lentitud del quelonio en cuestión. El insulto se fundamenta en la creencia de que las tortugas se reproducían por generación espontánea; ergo, sus huevos no tienen paternidad conocida o, peor todavía, sus padres son legión. Ya vemos por dónde va la cosa… Si le agregamos la salivosa imagen mental que conjura (para los chinos) la cabeza de dicho animal entrando y saliendo de su caparazón, entenderemos la magnitud de la injuria. A pensárnoslo dos veces, entonces, antes de comprar unas tortuguitas de mascota para nuestros niños.
En Brasil piranha es uno de los nombres de la prostituta, como lo era lupa en la antigua Roma (¿memoria incestuosa de Rómulo y Remo tal vez?), y giro para los romanos de hoy. En quechua un pintoresco insulto es “boca de vagina” (shupi simi); en la lengua guaraní de Paraguay mientan de mala manera el pene del jaguar, jaguarembó (hoy en peligro de extinción –el animal completo, no sólo su pene); los japoneses, grandes inventores de palabras específicas, tienen una (que no recuerdo ahora) para el testículo que cuelga más abajo del otro; en el cockney de London se sustituyen las palabrotas por su rima (merchant banker por wanker, Tom Tit por shit); en húngaro ensartan largas imágenes blasfematorias en poética sucesión, Verje az Isten a csillag szóró faszát a kurva anyád büdos gecis picsájába (translation not availabe); las lenguas germánicas se ensañan con el orificio anal (arschloch/asshole y variantes) mientras el francés todo lo resuelve con un escueto con –a menos que en un arranque de lirismo se decida por espece de branleur de chiens morts o cuillon de la lune.
“Vistos de cerca, todos somos raros.” Esta memorable sentencia de Vinicius de Moraes que no me canso de repetir me viene aquí como anillo al dedo. No hace falta salir del ámbito de la propia lengua para toparse con un tesoro inagotable de pintorescas rarezas, grandes equívocos y colosales metidas de pata. Al llegar a Puerto Rico me tuve que acostumbrar a que “bicho” es palabra tabú, jamás empleada para designar insectos; así como mi suegra puertorriqueña, de visita en Argentina, se tuvo que olvidar de “coger”. Y también de su nombre, porque se llamaba Concha. La hora, si no es en punto, pierde en Chile su “pico”, y te preguntan “¿cachai?” para saber si comprendiste, a menos que seas peruano y entendieras que significa lo mismo que en México “chingar”, que a su vez sólo quiere decir “errar, no dar en el blanco” en Argentina, donde ya hemos visto que una chica no puede llamarse Concha, ni siquiera Chacón de apellido porque los porteños hablan al “vesre”. “Cojudo” es valiente en el Rio de la Plata y un feo insulto en la región andina; nada significa en el Caribe –donde en cambio “guagua” es autobús, que a su vez significa” bebé” en amplias zonas lingüísticas donde “coger” se dice para lo que ya sabemos. En ellas “coger la guagua” ya sería una aberración incalificable. Jamás pidas una batida de papaya en Cuba —te traerán a una jinetera– ni jugo de china ni capullos en España, aunque sean de alhelí; ni bolsas ni bollos en República Dominicana, ni te tires de clavado en Venezuela. ¡Ah! y si te mandan “a hacer puñetas”, fíjate bien en qué lado del Atlántico estás.
¿Adónde queremos llegar con todo esto? Ya no lo sé. Pienso que a pesar de tantísima diversidad de palabrotas en el mundo, en el fondo todo gira con monotemática insistencia en torno a unos pocos elementos, como un leitmov de carrillón. Básicamente: blasfemias religiosas; excrecencias, sexo y partes del cuerpo relacionadas; degradación de lo femenino. El panorama es desolador, no por lo poco imaginativo, sino porque pone en evidencia lo poco que hemos cambiado. Si nos dejamos llevar por lo que dicen de nosotros los insultos, no existe en el mundo una cultura que no aplique el binomio vencedor/vencido para pensar la relación sexual humana. Joder es una cosa y que te jodan es lo contrario, aquí y en la China, ahora y siempre. Nuestro primitivo cerebro reptiliano sigue vigente y a la primera de cambio se manifiesta en toda su fealdad. ¿Por qué si no la ineludible recurrencia del insulto a la madre en todas las culturas? Ser hijo de la que todos los hombres usan sexualmente envilece más allá de la invención de la propiedad privada que dijo Engels. Envilece porque convierte al hijo en partícipe de esa suprema degradación que significa –en lo profundo de las tinieblas de nuestra humana condición– ser penetrado. Penetrar sigue siendo el reclamo del triunfador, como bien lo sabían los generales romanos que erigían fálicos obeliscos en los territorios sometidos por las armas. Insultar –como hacer la guerra—parece ser cosa de hombres. Las mujeres también insultan, como no, pero con expresiones prestadas del vocabulario masculino. Mucho mejor dotadas para las destrezas lingüísticas (las niñas hablan antes y mejor que los niños), no han desarrollado, sin embargo, un lenguaje femenino propio para decir tacos. Podían haberlo hecho —de igual modo que inventaron el onnarasshii, o “lengua de mujeres” japonés– pero eligieron dejar a los hombres esta pueril parcela de la estupidez humana.
Sirva de consuelo una reflexión final. En última instancia –y por más que ricemos el rizo– hasta los más alambicados insultos, tacos, blasfemias, injurias y maldiciones están destinados a vaciarse de significado. Recuerdo a mis alumnos, estudiantes universitarios en Puerto Rico, cuando les pedía que me dieran la definición de “coño” y “carajo”, palabras que salpimentaban constantemente su conversación. No tenían ni idea; sólo sabían que usarlas era mala educación. En raras ocasiones alguno todavía conocía el significado de la primera, por haber viajado o leído novelas de otros lares, pero ya en el caso de la segunda el consenso de ignorancia era total. Los más esforzados insistían en que “carajo” era un archipiélago de remotas islas en la costa de África –el lugar donde iba uno cuando lo mandaban “pal carajo”. Yo les explicaba que era un arcaísmo del castellano antiguo para el miembro viril, hoy convertido en exabrupto; que la lengua portuguesa seguía usándolo: o caralho. No me creían –ni ellos ni mis compañeros profesores. Con esto no quiero decir que fueran brutos ni nada por el estilo, sólo pretendo ilustrar hasta qué punto se vacían de significado las “malas palabras”. De hecho, basta traducirlas a otro idioma o un registro más formal para que recobren su significado semántico original y caigamos en cuenta de que no son otra cosa que iconos emotivos, simples botones de rabia para ser pulsados y desencadenar una reacción. A lo mejor algún día ya no harán falta y llegaremos, tal vez, al blanco impoluto de la lengua Inittitut.
* Se reproduce aquí con el permiso del autor. Publicado originalmente en su nuevo blog Brotes Verdes (y refritos), bajo el título «Insultos».